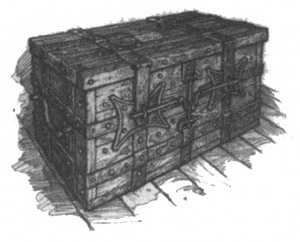
El baúl
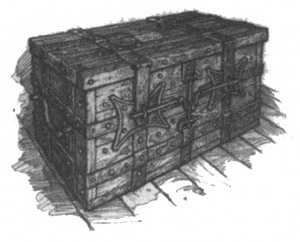
Mientras Septimus y Beetle pasaban otra vez por la tortura de la Oficina de Correos de las Palomas, Jenna parecía una paloma ella misma, sentada, balanceando los pies tan tranquilamente, sobre el peñol más bajo del palo de trinquete, desde donde contemplaba cómo subían a bordo el tan esperado cargamento de Milo. Suspendido del brazo de una grúa, un enorme y maltrecho baúl de ébano, rodeado por unas cinchas de hierro, se mecía y giraba al descender despacio a la bodega del barco.
Milo Banda se encontraba de pie en la entrada de la bodega, con los brazos cruzados, y el sol arrancaba destellos de la orla de oro de su larga túnica roja. El oscuro cabello rizado le caía sobre los hombros y lo sujetaba otro objeto de oro: una ancha diadema que Milo pensaba que le confería autoridad (aunque en realidad lo que le confería eran unas marcas rojas en la frente que se hacían visibles cada noche, cuando se la quitaba). En aquel preciso momento, Milo Banda presentaba el aspecto de un hombre que había tenido éxito y se sentía orgulloso de ello.
Muy por debajo de los pies de Milo, en sandalias, la bodega de carga se abría en las profundidades del Cerys. Estaba iluminada por seis antorchas empapadas en brea, portada cada una por un inquieto marinero que guiaba el precioso baúl hasta el lugar que tenía asignado. La bodega solo se encontraba medio llena. Contenía la habitual mezcla de objetos extraños destinados al Palacio y algunas cosas que Milo tenía intención de vender en el Puerto: fardos de tela de lana, una selección de collares de perlas de las Islas de los Mares Someros, un hato de pieles de reno de las Tierras de las Largas Noches, y diez cajones que contenían un surtido de vajillas, botas, túnicas de algodón y trampas para ratones obtenidas a precio de saldo en una de las subastas de medianoche de peor reputación del Mercado Fronterizo.
Para Sarah Heap había una caja de copas de plata que, en opinión de Milo, constituirían una gran mejoría con respecto a las de cerámicas rústica que ella insistía en usar. También estaban los objetos destinados a animar (como decía Milo) el Largo Paseo. Entre estos había un par de estatuas pintadas que había comprado a buen precio a unos comerciantes de los Territorios de las Arenas Cantarinas, acompañadas por los clásicos frascos para turistas, de pésimo gusto, de las llamadas arenas cantarinas que tenían el hábito de permanecer en silencio una vez embotelladas. También había una grotesca colección de cuadros hechos con conchas marinas y una familia de serpientes marinas gigantes disecadas que Milo (demasiado optimista, según se comprobó) imaginaba colgadas del techo del Largo Paseo.
Milo estaba complacido con todas aquellas adquisiciones, pero no eran el motivo por el cual el Cerys había permanecido en el amarradero de la Dársena Doce durante tantas costosas semanas. El motivo lo estaban bajando con mucho cuidado en aquel momento, ante los vigilantes ojos de Milo, para hacerlo desaparecer en las profundidades iluminadas por luz de antorcha. Milo sonrió cuando, guiado por los marineros, el baúl se posó en el sitio que le estaba asignado, donde encajó perfectamente.
Milo le hizo un gesto a Jenna, que continuaba sentada en su observatorio, para que bajara. Con la misma pericia que un marinero, Jenna descendió del peñol, se deslizó por un cabo y se posó suavemente sobre la cubierta. Milo la observó con una sonrisa, mientras recordaba el día en que la madre de Jenna había insistido en trepar por la enredadera que cubría el muro del Palacio y llegar hasta el mismísimo tejado solo para recoger una pelota de tenis y luego deslizarse hasta el suelo arrastrando consigo la mayor parte de las hojas. Había llegado al suelo entre risas, cubierta de ramitas y arañazos… y encima había ganado el partido. Jenna se parecía enormemente a Cerys, pensó. Cada día que pasaba con Jenna recordaba más cosas de su madre, aunque a veces Milo deseaba que no fuera así; podía soportar solo una cierta cantidad de recuerdos.
Jenna se reunió con él y Milo apartó a un lado esos pensamientos. Entró de un salto en la escalerilla y encabezó el descenso al interior de la bodega. Jenna lo siguió y sintió que el aire se tornaba frío y húmedo al descender hacia las profundidades del Cerys, en dirección a la oscilante luz de la llama de las antorchas y el murmullo de emoción que rodeaba la nueva adquisición. El descenso fue sorprendentemente largo; Jenna no se había dado cuenta de que gran parte del barco se encontraba por debajo de la línea de flotación. Al fin se reunió con Milo al pie de la escalerilla y, acompañados por un marinero que llevaba una antorcha para alumbrarles el camino, Milo la condujo hasta el baúl.
Jenna se mantuvo a una distancia prudencial. En torno al baúl había una atmósfera extraña, y no estaba segura de que le gustara mucho.
Milo sonrió.
—Puedes tocarlo, que no te morderá —dijo.
Jenna avanzó con cautela hasta el baúl y lo tocó. Aquella madera antigua estaba tan fría y dura como el metal. Presentaba golpes y arañazos, y tenía un lustre marrón oscuro negruzco que reflejaba la luz de la llama de las antorchas y le confería una extraña apariencia de movimiento. Las cinchas de hierro que lo rodeaban estaban picadas por el óxido y tenían muescas, y daba la impresión de que el baúl había pasado malas épocas. Jenna se puso de puntillas pero apenas logró ver la parte superior del baúl, donde había un gran cuadrado de oro incrustado en la madera. En el oro había grabadas tres líneas de jeroglíficos.
—Parecen interesantes —aseguró Jenna—. ¿Qué dicen?
—Bah, no te preocupes por esas cosas viejas —replicó Milo, sin darle importancia. Y luego se dirigió a los marineros—: Dejadnos.
Los marineros saludaron brevemente y se marcharon.
Milo aguardó hasta que el último hombre hubo abandonado el último peldaño de la escalerilla y luego se volvió a mirar a Jenna con un brillo de triunfo en los ojos. A esas alturas, Jenna conocía a Milo lo bastante bien como para saber que se preparaba para darle un discurso. Reprimió un suspiro.
—Bueno —dijo Milo—, este momento es muy importante. Desde que conocí a tu madre he estado buscando esto…
—¿A mi madre? —preguntó Jenna, mientras se preguntaba por qué Sarah Heap le había dicho a Milo que fuera a buscar un viejo baúl vapuleado, hasta que recordó que Milo estaba hablando de la reina Cerys, a quien Sarah llamaba su «primera madre».
—Sí, tu querida, queridísima madre. ¡Ay, Jenna, cómo te pareces a ella…! ¿Sabes? Tu madre solía mirarme con la misma expresión que tú tienes ahora, sobre todo cuando le hablaba de mis maravillosos planes. Pero ahora, mis planes han dado por fin fruto, y tenemos ese fruto… o baúl, más bien, a salvo dentro del Cerys. Y mejor aún, mi princesa también está aquí, en el momento mismo de la llegada. Un augurio muy bueno, ¿no te parece? —Tras los muchos años pasados en el mar, Milo había acumulado una buena cantidad de supersticiones marineras.
Jenna, que no tenía los augurios en muy alta opinión, no replicó.
Milo posó las manos sobre la tapa del baúl y le dirigió una sonrisa a Jenna.
—Creo que deberíamos abrirlo, ¿tú no?
Jenna asintió con incertidumbre. Aunque sentía mucha curiosidad por ver lo que había dentro del baúl, no podía librarse de la sensación de inquietud que le producía su presencia.
Milo apenas esperó el consentimiento de Jenna. Sacó del cinturón el pasador de nudos y comenzó a aflojar las viejas correas de cuero endurecidas que unían las cinchas de hierro, para sacarlas de las gruesas hebillas de latón. La primera cincha se soltó con un ruido metálico que hizo dar un respingo a Jenna; la segunda cayó sobre un pie de Milo.
—¡Ufff! —exclamó Milo, con voz ahogada. Con los dientes apretados aferró la tapa y la levantó para abrirla hasta que llegó a su posición de descanso, sujeta por dos correas.
»Mira dentro —dijo, orgulloso—. Todo esto es tuyo.
Jenna se puso de puntillas y se asomó al interior.
—Ah —dijo.
—No deberías sentirte decepcionada —continuó Milo—, Este tesoro es mucho más grande de lo que puedes imaginar.
Jenna dudaba de que eso fuese posible, ya que podía imaginar un tesoro de dimensiones extraordinarias si se ponía. Perpleja, miró al interior del baúl; ¿por qué estaba haciendo Milo tantas alharacas? Lo único que ella veía era la desnuda madera apolillada —ni siquiera estaba forrada de plata, como sucedía con muchos cofres del tesoro— de un baúl que contenía hileras de diminutos tubos de plomo abollados y arañados que descansaban en bandejas de madera pulcramente apiladas. Cada tubo estaba cerrado con lacre y tenía un pequeño garabato grabado encima. Estaban dispuestos en ordenados cuadrados, en lotes de doce, y cada grupo presentaba el mismo garabato. Era contenido muy bien ordenado, pero para nada la masa de joyas y monedas que Jenna había esperado.
—¿No estás impresionada? —preguntó Milo, con un ligero tono de decepción.
Jenna intentó pensar algo positivo que decirle.
—Bueno, hay muchísimos. Y, eh… estoy segura de que ha resultado realmente difícil encontrar tantos.
—No tienes ni idea de lo difícil que ha sido —replicó Milo, que miraba el interior del baúl como embelesado—. Pero habrá valido la pena. Espera y verás. —Se volvió para mirar a Jenna con los ojos brillantes—. Ahora está asegurado tu futuro como reina. ¡Ay! Ojalá hubiese encontrado esto a tiempo para que tu querida madre…
Jenna miró el baúl, mientras se preguntaba si estaría pasando algo por alto.
—¿Así que hay algo especial debajo de estas… cosillas tubulares? —preguntó.
Milo pareció un poco irritado.
—¿Es que no son de por sí lo bastante especiales?
—Pero ¿qué son? ¿Qué tienen de asombroso? —preguntó Jenna.
—Espero que nunca te haga falta averiguarlo —replicó Milo, mientras cerraba la tapa con gesto reverente.
Una sensación de fastidio inundó a Jenna. Le habría gustado que Milo no se mostrara tan misterioso. Le daba la impresión de que nunca decía nada de manera directa. Proporcionaba pistas, pero siempre retenía algo y la dejaba formulándose preguntas, con el deseo de saber un poquitín más. Hablar con él era como intentar atrapar sombras.
Milo se atareaba en abrochar las correas en torno al baúl.
—Cuando regresemos al Castillo, llevaré esto directamente al Palacio y lo colocaré en la sala del trono.
—¿La sala del trono? Pero yo no quiero…
—Jenna, insisto. Y no quiero que le digas a nadie lo que hay dentro de este baúl. Tiene que ser nuestro secreto. Nadie debe saberlo.
—Milo, yo no tengo secretos para Marcia —replicó Jenna.
—No, por supuesto que se lo contaremos a Marcia —asintió Milo—, De hecho, vamos a necesitar que nos acompañe a las Bóvedas del Manuscriptorium, de donde debo recoger la última… eh… pieza de este envío. Pero no quiero que lo sepa nadie de a bordo ni del Mercado Fronterizo. No soy la única persona que ha estado buscando esto, pero soy quien lo ha conseguido, y tengo intención de que siga siendo así. Lo comprendes, ¿verdad?
—Lo comprendo —dijo Jenna, un poco a regañadientes. Decidió que, a pesar de lo que dijera Milo, ella se lo contaría a Septimus, además de a Marcia.
—Bien. Ahora, sujetemos el baúl para que no se mueva durante el viaje a casa. —Milo alzó la voz para ordenar—: ¡Marineros, a la bodega!
Al cabo de diez minutos, el olor de la brea caliente inundaba el aire. Jenna volvía a estar en cubierta y observaba cómo descendían las puertas de la bodega. Una a una, encajaron en su sitio, las tablas de teca de las puertas se alinearon a la perfección con las que revestían la cubierta. Milo comprobó que todo estuviera bien cerrado y luego le hizo una seña al joven marinero que fundía alquitrán en una pequeña cacerola que sostenía sobre una llama. El marinero retiró el recipiente de encima de la llama y se lo llevó a Milo.
Jenna observó que Milo rebuscaba en uno de sus bolsillos y, con sigilo, sacaba un frasquito negro.
—Manten la cacerola quieta, Jem —dijo Milo al marinero—. Voy a añadirle esto al alquitrán. Hagas lo que hagas, no inspires.
Preocupado, el marinero miró a Milo.
—¿Qué es? —preguntó.
—Nada con lo que te hayas topado nunca —replicó Milo—. Bueno, espero que no, en cualquier caso. No te gustaría que tu médico anduviera liándola con esto. Jenna, mantente muy apartada, por favor.
Jenna se alejó. Observó cómo Milo le quitaba rápidamente el corcho al frasquito y vertía el contenido dentro del alquitrán. Se alzó una pequeña nube de vapor negro; Jem apartó la cara y tosió.
—Caliéntalo hasta que hierva —dijo Milo—, y luego échalo como siempre para sellar la bodega.
—Sí, señor —replicó Jem, y volvió a colocar la cacerola sobre la llama.
Milo se reunió con Jenna.
—¿Qué era ese líquido? —preguntó ella.
—Ah, solo una cosilla que compré en la oscura tienda de alimentos selectos de la Dársena Trece. Solo para mantener nuestro tesoro sano y salvo hasta llegar al Puerto. No quiero que nadie entre en esa bodega —replicó Milo.
—Ah, vale —dijo Jenna.
Jenna no creyó ni por un momento que Milo se mezclara con material oscuro y le fastidiaba que él pensara que era capaz de creerlo. En silencio, se quedó de pie y observó cómo Jem retiraba la cacerola de encima de la llama y caminaba con mucho cuidado en torno a los bordes de las puertas de la bodega, vertiendo un fino hilo de brillante alquitrán negro dentro de la rendija que mediaba entre ellas y la cubierta. Al cabo de poco, lo único que indicaba la entrada de la bodega eran dos anillas de latón que estaban atornilladas a las puertas y una fina línea de alquitrán.
Para irritación de Jenna, Milo le rodeó los hombros con un brazo y se la llevó a caminar a lo largo de la cubierta opuesta al muelle, lejos de la pequeña multitud admirativa que siempre se reunía a contemplar el Cerys.
—Sé que piensas que soy un padre descuidado. Es verdad, tal vez lo soy, pero esto es lo que he estado buscando, por eso he pasado tanto tiempo lejos de ti. Y dentro de poco, si la travesía es segura y los buenos vientos lo permiten, estará a salvo en el Palacio… igual que tú.
Jenna miró a Milo.
—Pero sigo sin entenderlo. ¿Qué tiene de especial?
—Lo descubrirás «cuando sea el momento correcto» —replicó Milo.
Felizmente inconsciente de que su hija tenía ganas de gritarle: «¿Por qué nunca respondes a mis preguntas como es debido?», Milo continuó.
—Ven, Jenna, vayamos abajo. Creo que se imponen algunas celebraciones.
Jenna reprimió el impulso de darle una patada.
Mientras Milo conducía a Jenna bajo cubierta, Jem contemplaba con expresión dubitativa el residuo negro que había quedado pegado al fondo de la cacerola. Tras pensarlo un poco, arrojó la cacerola por la borda. Jem no siempre había sido un humilde marinero. Antes había sido aprendiz de un famoso médico de los Territorios de las Largas Noches, hasta que la hija del médico se había prendado de su sonrisa torcida y oscuro pelo rizado, y entonces la vida se había vuelto un poco demasiado complicada para el gusto de Jem. Había interrumpido demasiado pronto el proceso de aprendizaje, pero había adquirido los suficientes conocimientos como para saber que los sellantes oscuros no eran el tipo de cosas que a uno le interesaba tener a bordo de un barco. Pasó con cuidado por encima de la fina línea de alquitrán que dibujaba la entrada de la bodega y bajó a la enfermería, donde escribió una nota para informar a la tripulación de que no debía pisar el sello de las puertas de la bodega.
En las profundidades de la bodega de carga, el contenido del antiguo baúl de ébano se asentó en la oscuridad y esperó.