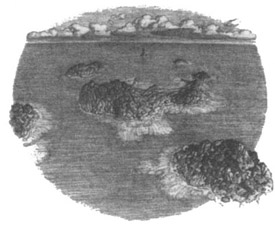
Vuelo de dragón
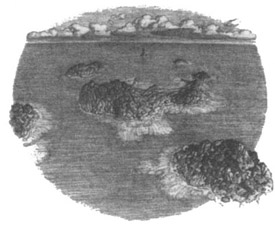
El Faro de la Duna Doble se alzaba en lo alto de un destartalado armazón metálico al final de una traicionera mina de arena. Desde el aire parecía delgado y endeble, pero Septimus había oído decir a la gente que era impresionante desde el suelo.
Al acercarse al faro, Septimus hizo virar a Escupefuego cuarenta y cinco grados hacia la izquierda y puso rumbo a mar abierto. Septimus sabía que no tenía necesidad de dirigir al dragón porque Escupefuego estaba, por el momento, simplemente siguiendo su vuelo anterior, pero disfrutaba de la emoción de notar que el dragón respondía a sus órdenes. Cuando Escupefuego aterrizaba, Septimus solía notar la desagradable sensación de que el dragón era el que mandaba y que él estaba allí solo para hacer su voluntad, pero en el aire las tornas cambiaban. Escupefuego se volvía dócil y tranquilo; obedecía, incluso se anticipaba, al menor deseo de Septimus, hasta el punto de que a veces a Septimus le parecía que el dragón podía oír sus pensamientos.
Septimus no se equivocaba del todo. No sabía que el jinete de un dragón, en concreto el improntador del dragón, imparte sus pensamientos a través de los minúsculos espasmos de cada músculo. Un dragón lee todo el cuerpo de su jinete y a menudo sabe por dónde quiere ir su jinete antes de que el propio jinete lo sepa. De ese modo, dos días antes, Escupefuego había llevado a una Marcia Overstrand muy nerviosa a la Casa de los Foryx sin cometer un solo error. Dado que Marcia había recibido las instrucciones básicas de la conducción de dragones completamente al revés, aquello era todo un éxito. Marcia creía que habían sido sus habilidades innatas para la conducción de dragones lo que los había llevado sanos y salvos hasta allí, pero en realidad se debía a las habilidades innatas de Escupefuego para ignorar a la maga extraordinaria.
Septimus y Escupefuego se dirigieron a mar abierto. El aire era cada vez más luminoso y la multitud de nubecillas blancas desapareció, hasta que Septimus solo vio azul, el cielo azul a su alrededor y el centelleante mar a sus pies. Miró hacia abajo, embelesado, observando las cambiantes formas de las corrientes, viendo las formas oscuras de las inmensas ballenas que habitaban las profundidades que sobrevolaban.
El último aire de la primavera era frío a ciento cincuenta metros, pero el calor que generaban los músculos de Escupe-fuego envolvía a Septimus en un microclima propio nada desagradable, siempre y cuando no reparase en la ocasional vaharada de apestoso y caliente aliento de dragón. Enseguida, el rítmico cabeceo del vuelo del dragón sumió a Septimus en un estado de semiensoñación en el que rimas mágicas revoloteaban por su cabeza y canciones dragoniles sonaban en sus oídos. Así pasaron algunas horas, hasta que de repente se despertó sobresaltado.
—Septimus, Septimus… —Alguien le llamaba.
Septimus se sentó de súbito alerta y confuso. ¿Cómo era posible que alguien estuviera llamándole? Se sacudió y murmuró: «Ha sido un sueño, pazguato». Para librarse de la confusión que le envolvía miró otra vez el océano y lanzó una exclamación, maravillado.
Mucho más abajo una constelación de islas brillaba como joyas. Una gran isla central rodeada por seis satélites más pequeños. Todas eran de un verde intenso y frondoso, bordeadas por pequeñas caletas y playas de arena blanca, mientras que entre las islas el delicado mar verdeazulado, transparente y poco profundo, resplandecía a la luz del sol. Septimus se sentía fascinado; de pronto anheló estar sentado en una cálida colina y beber de las fuentes frescas que borboteaban entre las rocas cubiertas de musgo. Durante un segundo, no más, pensó en decirle a Escupefuego que bajara hasta una de las pequeñas calas y aterrizara en la arena. A modo de respuesta, el dragón empezó a perder altura, pero de inmediato Septimus recuperó su buen juicio.
—No, Escupefuego. No, tenemos que seguir —insistió con pesar.
Escupefuego reanudó el vuelo y Septimus se volvió para contemplar el exquisito círculo de islas que se alejaba. Poco a poco las islas desaparecieron de su vista y le invadió una extraña sensación de pérdida, él y Escupefuego volvían a estar solos.
Dragón e iimprontador volaban al caer la tarde. Por encima de ellos iban y venían nubes y, por debajo, de vez en cuando un barco trazaba una estela blanca en el interminable dibujo de las olas, pero no había más islas.
Al acercarse las primeras horas de la noche, las nubes empezaron a espesarse, hasta formar un grueso techo gris. La temperatura del aire bajó en picado y Septimus notó un frío que le calaba hasta los huesos. Se envolvió más con su piel de zorro, pero seguía teniendo frío. Septimus no se había dado cuenta del frío que hacía. Tardó diez minutos en recordar que Marcia le había insistido en que cogiera lo que ella llamaba equipo de emergencia, que personalmente había cargado en las pesadas alforjas de Escupefuego. Marcia le había dicho a Septimus que había metido seis capacalientes de color rojo llamativo que había encontrado, con mucha emoción, en la tienda de capas de segunda mano para magos de Bott.
Después de pasar otros diez minutos intentando abrir las alforjas —que Marcia había cerrado a conciencia—, Septimus consiguió sacar una capa caliente con una mano casi helada. Se envolvió en la capa curiosamente arrugada y de inmediato notó como el calor le recorría el cuerpo como un baño caliente y su cabeza volvía a funcionar.
Para entonces la luz estaba muriendo deprisa. Por delante en el horizonte Septimus veía el oscuro linde de la noche, que avanzaba. Empezó a chispear, pero parecía que la capacaliente repelía también el agua. Septimus se puso su viejo gorrito rojo, que se había metido en el bolsillo antes de partir. Le apretaba mucho, pero no le importaba. No podía compararse a ningún otro gorro. Ahora estaba totalmente protegido de la lluvia y el viento.
Septimus dirigió la atención hacia el horizonte. La línea oscura de la noche se hacía más ancha y dentro de ella creyó ver una débil cinta de luces. Septimus mantuvo los ojos fijos en el horizonte y, mientras la penumbra crecía y Escupefuego se acercaba, la cinta de luces intensificaba su resplandor por segundos. Septimus notó un escalofrío de emoción, lo había conseguido. Había encontrado el camino de regreso hasta el Mercado Fronterizo, y una de aquellas luces era la de Jenna, Nicko, Snorri y Beetle, que, sentados en su húmeda cabañita de pescadores, aguardaban a que los rescatasen. Septimus se reclinó hacia atrás hacia la púa del piloto y sonrió. El equipo de rescate del dragón lo había vuelto a lograr.
Media hora más tarde la noche había caído y habían alcanzado tierra. Escupefuego volaba bajo y rápido siguiendo la línea de la costa arenosa. El cielo se había aclarado y la luna decreciente se alzaba, proyectando una luz plateada y largas sombras sobre la tierra. Septimus se asomó y contempló, esparcidas entre las dunas de arenas, las oscuras formas de las casas de pescadores, débiles velas ardiendo en las ventanas y barquitos arrastrados hasta la playa para pasar la noche. Más allá pudo ver la franja de luces del Mercado Fronterizo brillando con más fuerza que nunca, iluminando la larga hilera de dársenas.
Entonces, Septimus frenó a Escupefuego y lo hizo descender. Abajo vio la primera de la larga línea de dársenas: la Dársena Número Cuarenta y Uno, si bien recordaba. Pero como la Dársena Número Tres era a la que se dirigían, aún quedaba un buen trecho.
Las alas de Escupefuego batían sin cesar mientras sobrevolaba los puertos, uno detrás de otro. Septimus echó un vistazo abajo, presa de la emoción, y vio las sombras oscuras de los barcos amarrados en la escollera del puerto alzándose contra la luz que emitían filas de faroles y antorchas a lo largo de los muelles. Veía grupos de personas en afanoso ajetreo, cargando y descargando, haciendo tratos y comerciando. El sonido de las voces se elevó, una cacofonía de idiomas poco familiares, de discusiones y risas, salpicados por algún que otro grito esporádico.
Nadie se fijó en la oscura figura del dragón que los sobrevolaba ni en la débil sombra de la luna moviéndose en silencio por encima de las dársenas.
—Bien hecho, Escupefuego, bien hecho —le felicitó Septimus dándole unos golpecitos en el cuello.
El Mercado Fronterizo había crecido a lo largo de una protegida línea de la costa en el extremo de una tierra vasta y extensa que contenía, entre otras maravillas, la Casa de los Foryx. Se había convertido en un centro para mercaderes, no solo para los mercaderes del norte, sino también para los que procedían de aún más lejos. Antes de que el hielo del invierno se fundiera, mercaderes ataviados con pieles aislados en los Países Helados empujaban sus largos y estrechos barcos por los cauces helados que serpenteaban a través de los bosques hasta que llegaban a los anchurosos canales por los que era fácil navegar y que desembocaban en el Mercado Fronterizo. Mercaderes altos con ropajes vistosos de las Colinas de los Desiertos Secos llevaban sus barcos de vivos colores a través del mar, y en ocasiones se podían ver incluso mercaderes de los países que se extendían más allá de las Llanuras Nevadas Orientales, con sus distintivos sombreros altos y puntiagudos y su hablar entrecortado y breve, que destacaba entre la algarabía.
Mientras Escupefuego volaba, Septimus buscaba la Dársena Número Tres. Era una de las más pequeñas, situada en un extremo del Mercado Fronterizo, justo detrás del canal más amplio (el que llevaba hasta el otro lado del mundo, o al menos eso decían). La Dársena Número Tres era fácil de reconocer por su rara forma de herradura. No era una dársena de aguas profundas, sino que la usaban los pescadores para amarrar sus barcos pequeños a unas drizas que extendían sobre la arena y que la marea baja dejaba al descubierto.
Hasta que Escupefuego no hubo cruzado el ancho canal azotado por el viento, Septimus no vio la grata forma de herradura debajo. Escupefuego empezó a trazar círculos, buscando algún lugar en el que aterrizar, pero el muelle estaba lleno de cajas de pescado y montañas de redes. No había ningún pedazo de tierra lo bastante grande como para que aterrizara un dragón, y ningún dragón aterrizaría cerca de unas redes, debido a un temor ancestral de los dragones a que se les enredasen los espolones, vestigio de las pasadas épocas de las grandes cacerías de dragones.
La marea se retiraba y, en sombras, a lo largo del vértice de la escollera Septimus divisó una tira vacía de arena que no atravesaba ninguna amarra. Guió al dragón unos cuantos metros hacia el mar y luego lo condujo bajo por encima del agua, permitiendo que se deslizara con gracia hasta que aterrizó con un suave golpe despidiendo una lluvia de arena húmeda. El dragón olisqueó el aire y luego bajó con cuidado la cabeza sobre la arena húmeda, dejando que Septimus resbalara y pusiera otra vez el pie en tierra. Septimus movió el pie palpando hasta encontrar algo bajo su planta. Entonces, con paso algo inseguro, fue a acariciar la nariz aterciopelada y helada del dragón.
—Gracias, Escupefuego —musitó—. Eres el mejor.
El dragón resopló, y desde las sombras del muelle se oyó una voz de mujer.
—No hagas eso. Es una grosería.
La voz de un hombre protestó:
—¿Que no haga qué? ¡Yo no he hecho nada!
—Ya, siempre dices lo mismo. Aquí fuera no puedes echarle la culpa al perro.
La pareja se alejó en medio de su discusión y, antes de que se perdieran de vista, Escupefuego se había quedado dormido. Septimus comprobó la marea. Estaba retirándose, y por el aspecto que la marea alta había dejado en la escollera del puerto, calculó que a Escupefuego le quedaban al menos seis horas de sueño seguro en aquel lugar. Septimus le quitó las alforjas de Marcia, sacó cuatro pollos asados y una bolsa de manzanas y las colocó al lado de la nariz del dragón, por si se despertaba a media noche con hambre.
—Espera aquí, Escupefuego. Volveré —le susurró Septimus.
Escupefuego abrió un ojo adormilado, parpadeó y volvió a dormirse.
Septimus se colgó las pesadas alforjas del hombro y subió con precaución los escalones de la dársena. Ahora lo único que tenía que hacer era recordar dónde estaba la cabaña de pescadores que Nicko había elegido.