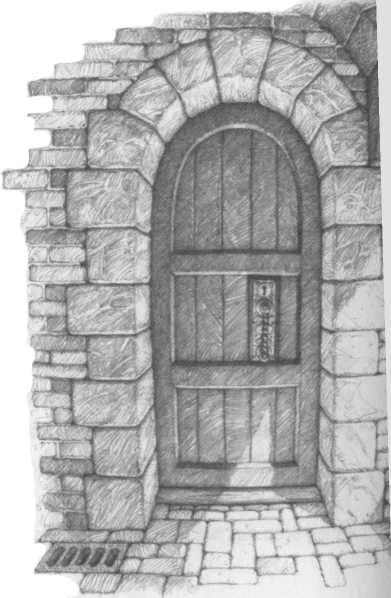
Descenso
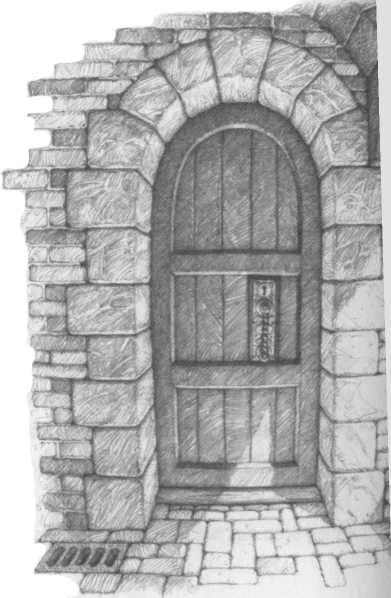
La noche cayó en la estancia del otro lado de la Gran Puerta Roja. El fulgor rojizo de las ascuas del fuego proyectaba una cálida luz sobre las figuras durmientes envueltas en mantas. Fuera empezó a soplar un viento del nordeste que sacudía el cristal de la ventana. Uno de los sueños de Sarah se convirtió poco a poco en una pesadilla.
—¡Ethel! —exclamó, sentándose muy tiesa.
—¡Ah! ¿Estás bien, mamá? —preguntó Simón, que estaba haciendo su turno de guardia y al que había despertado, pues se había quedado amodorrado.
Sarah no estaba segura.
—Estaba soñando… soñaba que me estaban ahogando y la pobrecita Ethel… ¡oh, Ethel!
Simón se puso en pie de repente. Un minúsculo tentáculo de oscuridad subía en espiral por debajo de la puerta de Benjamín Heap.
—¡Despertad! ¡Despertad todo el mundo! —gritó.
Trueno relinchó fuerte y rebufó. Al instante, se despertaron todos.
Septimus se dirigió hacia la puerta, con la intención de ponerle algún freno de emergencia, pero Marcellus lo agarró del brazo.
—¡No la toques, aprendiz! Es demasiado peligroso… y demasiado tarde.
Septimus se detuvo. Otra voluta de oscuridad estaba entrando por la fisura de una de las bisagras; realmente era demasiado tarde.
Jenna apareció por la puerta de su armario, con el cabello revuelto y embozada hasta la barbilla en la capa de bruja para protegerse del frío.
—¿Qué es eso? —preguntó medio adormilada, aunque casi sabía cuál era la respuesta.
—Está entrando —dijo Septimus.
Como si estuviera esperando esas palabras para entrar en escena, una vaharada de oscuridad penetró a chorro a través del agujero de la cerradura, con tanta fuerza que parecía como si alguien la estuviera azuzando con un soplillo.
—Debemos irnos ahora mismo —dijo Marcellus—. Sarah, ¿está todo preparado?
—Sí —respondió Sarah con tristeza.
—Como parte de los preparativos del día anterior, en el suelo, debajo de la ventana, había un enorme rollo de soga. Un extremo de la cuerda estaba atado alrededor del parteluz central de la ventana; luego serpenteaba por la habitación, y se enrollaba alrededor de la base de la enorme chimenea de piedra que subía por el centro de la habitación, a la que estaba atada con un nudo impresionante. Sarah abrió la ventana, y entró una helada ráfaga de aire que la dejó sin respiración. No era una noche para estar a la intemperie, y mucho menos una noche para descender treinta metros por una desprotegida muralla norte, pero no les quedaba otra alternativa. Con la ayuda de Jenna, Sarah recogió el rollo de soga y juntas tiraron uno de sus cabos por la ventana al exterior. Retrocedieron y observaron cómo la lazada se tensaba alrededor de la chimenea mientras la soga bajaba como un rayo hasta el río, que aguardaba mucho más abajo.
Simón se acercó a Trueno.
—Adiós, muchacho —susurró—. Lo siento… mucho.
Metió la mano en el bolsillo y palpó su último caramelo de menta. Trueno acercó el hocico a su mano y luego frotó el morro contra la espalda de Simón. Rompiendo la promesa que le hizo a Lucy de no volver a practicar nada oscuro, Simón hizo un hechizo para dormir reforzado con la suficiente oscuridad como para dar a Trueno la oportunidad de sobrevivir. Mientras el caballo se acostaba sobre la mejor alfombra de Sarah y cerraba los ojos, Simón lo tapó con cuidado con una manta.
El día anterior, cuando estaban haciendo planes para escapar, habían decidido salir en orden de importancia para la seguridad del Castillo. Eso significaba que Simón saldría el antepenúltimo, Sarah la penúltima y Lucy la última, pero Simón había insistido en salir el último. Bajo ninguna circunstancia dejaría a Lucy y a su madre solas para enfrentarse a la oscuridad. Mientras Septimus y Marcellus estaban de pie ante la ventana, Simón se sentó junto a Trueno y se preguntó si se quedarían allí juntos en el dominio oscuro.
Otro tentáculo vaporoso se deslizó repugnantemente por debajo de la puerta.
—Es hora de irse, aprendiz —dijo Marcellus.
Septimus se armó de valor, respiró hondo y miró hacia abajo. Vio la soga que bajaba serpenteando por las rugosas piedras de la muralla de los Dédalos y desaparecía en la noche. La tarde anterior la había transformado a partir de tres alfombras, dos mantas y una montaña de toallas viejas. Nunca había transformado nada en algo tan continuo y, mientras oteaba por la ventana e intentaba ver el suelo sin éxito, esperó haberlo hecho bien.
Sarah estaba toqueteando nerviosa la soga para comprobar los nudos. Confiaba en que, si el parteluz no soportaba su peso, lo haría la chimenea, pero no estaba segura de si había hecho bien los nudos. Esperaba que sí. Si Nicko estuviera allí, pensó, él sabría cómo hacerlos. Le asaltó la preocupación al acordarse de Nicko, pero la rechazó. Ya tendría tiempo para preocuparse por Nicko cuando todos hubieran salido sanos y salvos, se dijo a sí misma.
—Llamaré a Escupefuego una vez más —dijo Septimus, posponiendo el terrible momento de descender por la cuerda.
Marcellus volvió a mirar con nerviosismo hacia la puerta. Un largo riachuelo de niebla oscura se retorcía a través del umbral y reptaba por el suelo hacia la chimenea.
—Ahora no hay tiempo para eso —dijo Marcellus—. Ya lo harás cuando lleguemos abajo.
Septimus cogió la cuerda temblando. Tenía las manos sudorosas, pero había hecho una soga rugosa y gruesa para poder agarrarse bien a ella. Se subió al alféizar de la ventana y, mientras pasaba las piernas al otro lado, Septimus notó un escalofrío de vértigo: no había nada entre sus pies y el río, que se veía mucho más abajo.
—Ten cuidado, cariño —le dijo Sarah, levantando la voz contra una súbita ráfaga de viento—. No bajes demasiado deprisa, es mejor que llegues abajo sano y salvo. Cuando llegues al final, da tres tirones a la cuerda y entonces bajará Jenna.
Con el brazo alrededor de su caballo durmiente, Simón observó a su hermano menor sumirse en la noche, hasta que lo único que pudo ver fueron las manos de Septimus agarrando la cuerda y sus rizos agitados por el fuerte viento.
Septimus empezó a descender. Sabía que para dar a todo el mundo la oportunidad de salir, tenía que dejar a un lado su miedo a las alturas y concentrarse en bajar deprisa por la cuerda. No era fácil. El viento le empujaba contra la muralla y le golpeaba contra las piedras salientes, le cortaba la respiración y lo desorientaba. Solo cuando, de manera aterradora, le resbaló la cuerda y se encontró casi en ángulo recto con la muralla, Septimus descubrió que si se inclinaba un poco hacia afuera, el viento le zarandeaba menos y podía bajar casi caminando por las duras piedras, muchas de las cuales sobresalían considerablemente y proporcionaban buenos agarraderos para colocar los pies.
El descenso de Septimus continuó hasta que pisó el mato-jo que había salvado a Stanley. El súbito cambio de punto de apoyo para el pie hizo que le entrara pánico y casi soltó la cuerda, pero mientras recuperaba la compostura y el aliento, se percató de que olía el río y oía el chapoteo del agua. Se dio prisa y, enseguida, tal como Stanley había hecho antes que él, aterrizó en el barro. Dio tres rápidos tirones a la cuerda y se inclinó contra la muralla de los Dédalos, temblando. Lo había logrado. Notó que la soga se movía en sus manos y supo que Jenna estaba bajando.
La princesa no tardó en aterrizar a su lado, jadeante y eufórica. A diferencia de Septimus, le había encantado la emoción del descenso. Estaban de pie, mirando hacia arriba, hacia la única ventana iluminada de toda la muralla de los Dédalos y vieron descender otra figura. La figura descendía con rapidez, y Septimus se sorprendió de lo ágil que estaba Marcellus, pero un grito cuando la figura se topó con el espinoso matojo que crecía en la pared les anunció que era Lucy, y no Marcellus, como habían acordado entre todos antes.
—Me ha obligado a bajar antes —explicó Lucy sin aliento mientras tiraba de la cuerda—, Marcellus dijo que ya había vivido bastante, y que a continuación debía bajar Simón.
—¡Simón! —resopló Septimus—, pero necesitamos a Marcellus.
Lucy no dijo nada. Miró hacia arriba, sin perder de vista a Simón mientras descendía con rapidez y soltura. Pronto estuvo al lado de ellos. Enseguida dio tres tirones a la cuerda y miró hacia arriba con intranquilidad, hacia la ventana.
—La puerta no resistirá mucho más tiempo —dijo—. Van a tener que darse prisa.
Era demasiado para Jenna. Ya había esperado una vez a su madre en una habitación llena de oscuridad y con una tenía bastante. No podía soportar la idea de volver a hacerlo.
—¡Mamá! —gritó—, ¡Mamá! ¡Date prisa, por favor!
Pero no salió nadie.
Arriba, en la estancia que se encontraba al otro lado de la Gran Puerta Roja, dos personas que deberían de haber tenido más sentido común discutían sobre quién sería el siguiente en bajar. Sarah miró alrededor de la habitación que adoraba, que sabía que Silas adoraba también, y vaciló. Por mucho que la puerta de Benjamín Heap estuviera cambiando mientras la miraba y la pintura roja se ennegreciera, como si al otro lado se hubiera desatado un furioso incendio. Por mucho que las volutas de niebla oscura pendieran del techo como nubes de tormenta anunciando la llegada de un huracán, Sarah no pensaba moverse. Estaba decidida en ser la última en marcharse.
—Marcellus: Tú debes ir primero.
—No te dejaré aquí sola, Sarah. Por favor, ve.
—No. Ve tú, Marcellus.
—No. Tú.
Fue la puerta de Benjamín Heap la que lo decidió. Hubo un súbito crujido. Se rajó un panel, y entró un largo riachuelo de oscuridad. En un momento se apagó el fuego de la chimenea.
—¡Oh, ese pobre caballo! —dijo Sarah, aún vacilando.
—¡Sarah, salgamos! —dijo Marcellus. La cogió de la mano y la arrastró hasta la ventana—, ¡Bajaremos los dos!
Sarah accedió. Con una agilidad sorprendente subió a la ventana y se colgó de la cuerda, no en vano había vivido en la casa del árbol, en Galen. Marcellus la siguió. Cerró de un golpetazo la ventana, encajándola en la soga. Acto seguido, también él emprendió con inesperada facilidad el descenso, no era nada comparado con la alta chimenea del Camino Viejo que había tenido que subir con regularidad a su anciana edad. Mucho más abajo, Septimus, Jenna, Simón y Lucy se miraron unos a otros, aliviados.
Sarah y Marcellus bajaban a buen ritmo, solo los frenó el matojo de Stanley, al que Sarah, de malos modos, dio una patada. Para colmo, con el matojo cayó una lluvia de piedras que dispersó a todos los que observaban desde abajo. Cuando volvieron a mirar hacia arriba, la luz de la pequeña ventana se había apagado. La gran cara rocosa de la muralla de los Dédalos estaba sumida por completo en la oscuridad.
Por fin, Sarah puso el pie vacilante sobre el suelo. Jenna la abrazó.
—¡Oh, mamá!
Marcellus, emocionado por el descenso, se apartó de la muralla y saltó, de manera atlética —pensó él—, lejos de la aglomeración de personas que se congregaban alrededor de Sarah. El alquimista aterrizó con un chapoteo.
—¡Puaj! —murmuró—. Pobre caballo.
—Lo has logrado por los pelos —le dijo Septimus en tono recriminatorio.
Creía que Marcellus debía haberse ceñido al orden de salida que habían acordado.
—¡Y que lo digas! —dijo Marcellus inspeccionando su maltrecho zapato.
La actitud de Marcellus molestó a Septimus.
—Pero habíamos decidido el orden en que bajaríamos por una razón. Era importante… para todos los habitantes del Castillo —insistió.
Marcellus suspiró.
—Bueno, las cosas que están bien a la luz de la razón pueden percibirse como equivocadas cuando se enfrentan a la realidad. ¿Es cierto o no, Simón?
—Sí —dijo Simón recordando la Cosa que había intentado estrangular a Sarah—. Sí es cierto.
—Es culpa mía —dijo Sarah—, Yo he querido ser la última, como un capitán al abandonar el barco. Además, ya no tiene importancia, ahora todos estamos a salvo.
—A mí no me parece que estemos muy a salvo —dijo Lucy, expresando en voz alta lo que la mayoría pensaba. Miró a Jenna con rostro acusador—. Dijiste que siempre había barcos aquí, pero no veo ninguno.
Jenna miró a lo largo de la franja de barro que discurría entre el margen del río y las escarpadas murallas de los Dédalos. No lo comprendía. Siempre había barquitas atadas a las numerosas drizas… cabos que serpenteaban atados a las argollas de las paredes y a pesos hundidos en el lecho del río. Pero ahora no había ninguno.
Lucy se estaba poniendo cada vez más nerviosa.
—¿Qué vamos a hacer? El agua está subiendo y yo no tengo ni idea de nadar.
—Está bien, Lucy —dijo Septimus mostrando más seguridad en sí mismo de la que en realidad tenía—. Llamaré a Escupe-fuego ahora. Lo más probable es que acuda a mi llamada, ahora que hemos escapado de la oscuridad.
Septimus respiró hondo varias veces y llamó al dragón con más fuerza que nunca. El penetrante y ululante sonido rebotó en las murallas de los Dédalos y resonó en el río, y mientras los últimos débiles ecos se extinguían, su llamada obtuvo respuesta: no el deseado sonido de las alas de dragón que batían el aire, sino el grito de un monstruo desde el interior del Castillo.
—Sep… ¿a quién o a qué has llamado? —susurró Jenna.
—No lo sé —respondió Septimus en otro susurro.
Escupefuego no acudió, y Septimus no se atrevió a volver a llamarlo.
La estrecha franja de lodo que se extendía entre las escarpadas murallas de los Dédalos y la ancha superficie del profundo y frío río era solo un refugio temporal. Sabían que, a medida que fuera subiendo la marea, iría desapareciendo lentamente. Miraron con anhelo hacia la seguridad de la otra orilla. A su derecha, a lo lejos, parpadeando a través de las ramas desnudas de los árboles invernales, se distinguían las luces lejanas de una granja. Corriente arriba, a la izquierda, el fulgor de la lumbre del hogar reflejado en la ventana de la taberna El Rodaballo Agradecido resultaba inalcanzable.
—Tenemos que caminar hacia el Muelle Viejo —dijo Septimus—. Veamos si podernos encontrar un bote allí.
—Uno que no esté medio hundido —añadió Jenna.
—¿Tienes alguna idea mejor? —quiso saber Septimus.
—Basta ya, vosotros dos —dijo Sarah—, No creo que nadie tenga una idea mejor, ¿verdad?
Se produjo un silencio.
—Hacia el Muelle Viejo, pues —dijo Sarah—, Seguidme.
Sarah guió al helado y cansado grupo por el lodo, pero mientras que Stanley, con la ligereza de una rata, había correteado por encima del barro, a los humanos no les resultaba tan sencillo. Se les hundían los pies en el pegajoso y denso elemento, tropezaban con piedras que no veían y se enredaban en los restos de cabos. Mientras avanzaban con dificultad por el barro helado, vieron incontables ventanas abiertas desde las que colgaban sábanas anudadas y cuerdas caseras; entonces comprendieron por qué no había ningún barco. Incluso los pontones flotantes habían sido desamarrados y utilizados; no quedaba nada a flote en aquella ribera del río.
Por fin llegaron a la Resaca, una corriente subterránea que discurre por debajo del Castillo. Sarah, que no se percató de dónde estaban, dio un paso adelante en la oscuridad y cayó en las aguas profundas y rápidas.
—¡Aaaag! —exclamó Sarah asustada mientras la corriente la arrastraba hacia el río.
Hubo un intenso chapoteo y Lucy gritó. Simón se había lanzado al río y salió a la superficie escupiendo agua; luego giró y nadó en la oscuridad en busca de Sarah.
—¡Simón! —gritó Lucy—, ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaag! ¡Simón!
Jenna, Septimus y Marcellus se quedaron de pie, conmocionados en la lodosa orilla de la Resaca. Escudriñaron la noche, pero no pudieron ver nada. Lucy dejó de gritar y los sonidos de las brazadas de Simón se extinguieron. Helados por el gélido viento, escucharon en silencio un débil chapoteo que procedía de algún lugar en mitad del río.