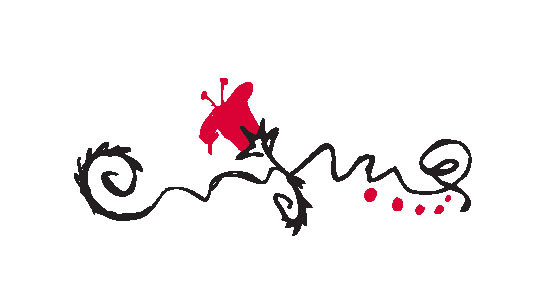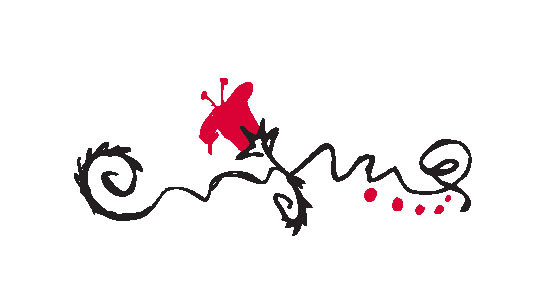
Charlotte se encontraba en una acera delante de un edificio de corte industrial. Por su aspecto, bien podría haberse tratado de una torre de oficinas, un edificio de apartamentos o una prisión, y de no haber estado segura de lo contrario habría jurado que todavía seguía en el complejo de la otra vida. Las diferencias, no obstante, eran más que palpables: aquí había coches, árboles frondosos, praderas de hierba, y gente. Montones de gente joven. Y un cartel donde se podía leer: «Residencia Estatal».
El edificio que se alzaba ante ella era el lugar que correspondía —el lugar que le correspondía a Damen—. Atravesó la puerta de cristal de doble batiente y se adentró en el vestíbulo, donde reparó en un registro con la lista de alumnos y sus correspondientes habitaciones. Charlotte localizó el nombre de Damen a la primera, como si hubiese estado resaltado, e intentó ignorar la turba de chicos que circulaba a través y alrededor suyo de camino a clase, o de camino a saltarse las clases.
Aguardó en el ascensor a que alguien pulsase el botón de subida y ascendió hasta la planta de él, sólo para cogerle el tranquillo de nuevo a todo aquello. No hacía tanto tiempo desde que regresó para rescatar a Petula, pero lo tenía olvidado. Desde luego que le estaba costando lo suyo ubicar sus «piernas vivas» bajo ella. Cuando se abrieron las puertas, Charlotte avanzó por el pasillo, con su enmoquetado sintético de color gris, hasta la habitación de Damen, donde, literalmente, asomó la cabeza a través de la puerta, buscando señales de vida. No había nadie a la vista, así que mejor. Necesitaba un minuto para hacerse a la idea. Fue hasta la ventana y miró hacia la plaza de abajo.
Echó un vistazo a la habitación de Damen y se dirigió al escritorio. Había varios libros de texto apilados en el suelo, unos cuantos trofeos, una guitarra con su amplificador, dos camas dobles sin hacer, un raído sofá, una mesa baja llena de manchas y, cómo no, un puñado de aparatos electrónicos de alta gama: un sistema de altavoces de sonido envolvente de color negro que colgaba de las paredes color crema, un reproductor de DVD, un televisor niquelado de pantalla plana y un ordenador de última generación con todos los juguetitos periféricos correspondientes.
Era una habitación de tío, estaba claro, no tan distinta del dormitorio de Damen en Hawthorne, tal y como lo recordaba de la única vez que lo visitó. Aparte de un póster o dos, el único toque de color en toda la habitación lo proporcionaban unas fotografías fijadas con chinchetas al tablón de corcho situado delante de su escritorio. Se inclinó hacia delante para verlas mejor.
«¿Por qué tiene fotos de otra chica?», pensó Charlotte mientras estudiaba la fotografía.
Un grito ahogado brotó de su garganta cuando se dio cuenta de que no se trataba ni mucho menos de una extraña, sino de Scarlet. La chica de la fotografía iba tan bien vestida y arreglada, parecía tan adulta…
Al apartar la vista del escritorio, lo siguiente que llamó su atención fue la cama deshecha de Damen y el inusitado mensaje escrito en la pared junto a ella. Charlotte se acercó hasta allí y estudió cada sesgo, siguiendo con la vista cada trazo como una grafóloga amateur. Era de Scarlet —imposible confundirse— y el sentimiento era hermoso, pero también detectó problemas en él. Algo iba mal.
Regresó a la fotografía y la observó más de cerca. Sin duda inmortalizaba un evento reciente, la víspera de Año Nuevo, tal vez. Damen sonreía, Scarlet también, pero el modo en que él la abrazaba tan fuerte, y el modo en que ella se apartaba, si bien levísimamente, resultaba más que elocuente. Con todo, Charlotte se contuvo; tal vez estuviese buscando problemas donde no los había. Un desafortunado efecto secundario de su viaje a la inversa a la realidad.
—Bienvenida de nuevo —dijo para sí— a las mismas historias de siempre.
Luego se sentó en el sofá y esperó a que Damen llegase.
* * *
Scarlet durmió en estéreo después de que el sueño la venciera mientras la maqueta de Eric brotaba a todo volumen de sus nuevos auriculares con forma de corazón. Cuando despertó era tarde, y se apresuró a darse una ducha y vestirse. Reparó en que lo de vestirse le estaba costando más de lo acostumbrado ese día.
No se le ocurría qué ponerse cuando la siempre menguante pila de ropa a descartar que se amontonaba en el suelo llamó su atención. Tomó una sudadera negra de talla grande y abierta por los hombros que antes adoraba y la miró de delante a atrás varias veces. Recordaba casi todo lo que había hecho con ella puesta. Cuanto más la miraba, más claro tenía que todavía la adoraba. Se la echó sobre unos leggings oscuros de tejido iridiscente y la empleó como un llamativo minivestido.
Las dudas sobre qué ponerse no deberían haber sido para tanto, puesto que Scarlet no tenía planeado hacer nada especial, sólo unos cuantos recados. Sin embargo, iba a pasar por Split, y era imposible saber con quién podía cruzarse allí.
De camino a la puerta, hizo un alto en la cocina y cogió las llaves de su viejo coche, que llevaba aparcado en el paso de entrada, con un cartel de «Se vende» en el cristal posterior, desde Acción de Gracias. Al principio, Petula plantó allí el cartel para fastidiarla —tanto era lo que odiaba aquel coche—, pero transcurrido un tiempo Scarlet decidió venderlo. Tampoco iba ya con ella, lo mismo que su ropa, tal y como Damen había comentado con tanto ojo o falta de tacto —no lo tenía muy claro aún—. Desde aquel día, cogía el Jetta de su madre cuando necesitaba coche.
Scarlet abrió la pesada puerta del lado del conductor, entró en la negra cascarria y se hundió en la agrietada y gastada tapicería de cuero. Pisó el acelerador unas cuantas veces; giró la llave de contacto, provocando un par de estertores del tubo de escape, subió el volumen de la radio; y luego salió a toda velocidad.
Después de pasar por la tintorería y por unas cuantas tiendas de discos de vinilo, Scarlet se encontró con que estaba cerca del bar. Condujo hasta allí y aparcó justo delante de la puerta, asegurándose antes de que el coche quedase a la vista de los que estaban dentro.
En ese momento descargaba sus bártulos otro grupo de música, y cuando asomó la cabeza por el umbral Scarlet no tenía demasiadas esperanzas de encontrarse allí a Eric. Echó un vistazo por el local, y ahí estaba él, igual que el día anterior, mirando el escenario como si no se hubiese movido de allí.
—Eh —lo llamó mientras se acercaba hasta él—. He escuchado tu maqueta.
No quiso darle su opinión de buenas a primeras; las muestras excesivas de generosidad no iban con ella. Scarlet no estaba muy segura de cómo interpretar la expresión del rostro de él, pero desde luego que no era sorpresa. Casi se diría que la estaba esperando.
—¿Y has venido hasta aquí sólo para decirme eso? —preguntó.
—Eso —dijo ella en tono cortante—, y que ya podrías decirle a tu batería que use un metrónomo.
Él soltó una breve carcajada, consciente de que ella estaba en lo cierto, pero en la música punk unos golpes de batería desaliñados constituían un signo de credibilidad, de crudeza. La mejor música, pensaba ella siempre, tenía que ver con la emoción y la energía, y no tanto con la estructura, precisión o, incluso, la habilidad. Ella se ufanaba de componer su música de aquel modo, y no cabía duda de que había escuchado mucho de eso mismo en la de Eric.
—Así que te va la marcha, ¿eh? —dijo él con un guiño, aunque no de los empalagosos. Más bien simpático y coqueto.
—¿No quieres saber qué me ha parecido la cinta? —preguntó ella dándole un poco de coba.
—Bueno, puesto que te has tomado la molestia de venir hasta aquí para decírmelo, me parece que ya lo sé —dijo él.
A pesar de su aparente arrogancia, era uno de esos chicos dulces en el fondo. No vivía a cuento de su aspecto; lo suyo era todo actitud.
—Es un poco… impresionante —dijo ella.
Lo que ocurría con Scarlet era que, por norma general, se mostraba reservada y sarcástica, pero una vez empezaba a hablar de música se transformaba en algo así como un niño recién salido de una montaña rusa. Exageraba los detalles porque era así como los experimentaba: con una marcada sensibilidad.
—¿Y tú? ¿También tocas? —preguntó él.
—Sí, un poco, aunque no demasiado bien. Me gusta componer, así que es entonces cuando toco, en realidad —dijo ella, ávida por hacerle saber que tenían algo más en común que la forma de vestir.
—¿Compones?
—Sí, bueno, ya sabes, sólo letras de canciones y eso.
—Me da que estás siendo modesta.
—No, pero sí que llego tarde —dijo ella echándole un vistazo al reloj de la pared—. Tengo que ir a trabajar.
—¿Dónde trabajas? —preguntó él.
—IdentiTea, el café que hay ahora en la vieja Hawthorne Manor —dijo Scarlet—. El local más indicado para sufrir un ataque de ansiedad ante la apabullante variedad de tés.
—Los sitios hippies están bien —dijo Eric educadamente, si bien ella podía adivinar con sólo mirarle que los cafés no eran, que se diga, lo suyo.
—Como sea, el caso es que la verdadera razón por la que he venido es para preguntarte si te gustaría dar un concierto allí —confesó Scarlet—. No es que paguen de maravilla, pero soy la encargada y acabo de empezar a promocionar una noche de concierto a la semana.
—Tampoco es que me importe —admitió Eric, mostrándose algo más interesado—. No me dedico a ello por dinero.
—Podría ser una buena forma de darse a conocer en la zona —continuó Scarlet batallando a favor de su argumento—. Contamos con una clientela habitual los jueves por la noche; de todas las edades, claro está, y si tienes mercancía puedes venderla después del concierto.
—Hecho —dijo Eric de improviso confirmando la reserva—. ¿Por qué no vamos y me enseñas el local?
—Vale, puedes seguirme con tu coche; yo tengo el mío aparcado ahí fuera.
—No tengo cómo ir —dijo él—. ¿Te importa si te gorroneo un viaje hasta allí?
—Qué va —contestó Scarlet.
Salieron del local y se acercaron hasta el coche sin dejar de charlar. Ella pudo detectar en su rostro algo parecido a una media sonrisa cuando sus ojos se posaron en el coche.
—Bonito buga —reconoció Eric.
—A mí me gusta —dijo Scarlet con una risita nerviosa—. Es viejo, viejo, pero bueno, bueno, como dicen.
Mientras subían al coche, conectaban la radio y se incorporaban al tráfico, Scarlet aprovechó la oportunidad para recabar información.
—¿Y qué? ¿Te has instalado aquí o estás durmiendo en la furgoneta del grupo o así? —interrogó Scarlet.
—Sí, voy a quedarme por aquí una temporada —dijo Eric—. Tengo un trabajo que hacer.
—¿Trabajo? —preguntó ella—. ¿Estás grabando y eso?
—No exactamente —dijo él tartamudeando, pues no sabía aún hasta dónde podía o debía contarle.
—¿De dónde eres? —preguntó Scarlet.
—De por aquí, aunque me marché hace mucho —dijo Eric—. Estuve dando tumbos por Nueva York y luego me trasladé a Los Ángeles por un tiempo.
—¿Luchar por conseguirlo o morir en el intento? —dijo ella.
—Algo así —respondió él.
Preponderaba en Eric cierto aire de estar cansado de la vida, que Scarlet ya había detectado desde el primer momento. Era joven, pero ni lo parecía ni se comportaba como tal. No se debía a su madurez exactamente, más bien parecía un chico que hubiese vivido mucho en un periodo muy breve de tiempo.
—Son dos ciudades muy duras —dijo Scarlet, condescendiente, aunque en realidad no hacía sino repetir lo que había leído en revistas de música y de moda.
—Ya ves, Nueva York es donde nacen los sueños —manifestó Eric—. Los Ángeles es donde se venden. Si tienes esa suerte.
Al llegar a IdentiTea, aparcaron el coche, pero antes de abandonar el interior Scarlet hizo de tripas corazón.
—Puede que esto te suene un poco atrevido de mi parte —dijo Scarlet—, pero estoy intentando escribir unas canciones.
—¿Y? —preguntó Eric.
—Pues que se me ha ocurrido que tal vez pudieras echarme una mano —dijo Scarlet.
* * *
Menos mal, pensó Charlotte, que no se le daba nada mal lo de esperar. Se diría que a Damen le estaba llevando una eternidad regresar a su habitación, y ella empezaba a aburrirse. Aunque no de manera demasiado flagrante, se había dedicado a invadir cada aspecto de su privacidad, desde armarios y cajones a sus cuadernos y su bolsa de aseo.
Entonces oyó, por fin, el sonido de una llave al girar en la cerradura, y la puerta se abrió de par en par, despacio. Damen tanteó la pared buscando el interruptor de la luz, lo accionó y cerró la puerta tras él.
Se le antojó inusitadamente tenso cuando dejó caer la mochila y un puñado de cartas sobre la cama. Tenía la misma buena pinta de siempre, pensó Charlotte, aunque se le veía algo más serio y refinado que tiempo atrás. Sólo alguien tan obsesionada con él como en otro tiempo lo estuvo Charlotte repararía en ello, pero puesto que la habían hecho regresar hasta aquí —desoyendo sus protestas, todo hay que decirlo—, sintió que no podía por menos de observarlo, que era su obligación incluso.
Llevaba el pelo un poco más corto, los vaqueros con cinturón y más ajustados, y la camisa, ahora remetida, ya no le asomaba por debajo de la chaqueta ni le tapaba el trasero. Él siempre había cuidado tanto su ropa como su aspecto, pero a Charlotte se le antojó que parecía como si se estuviese preparando para acudir a una entrevista. O, Dios no lo quisiera, a una cita.
De pronto todo pareció cobrar sentido en la mente de Charlotte. Estaba allí para controlar a Damen, para evitar que pudiese hacer algo estúpido o doloroso o puede que hasta irreparable tanto a sí mismo como a Scarlet. ¡Claro! Sólo ella le conocía, bueno, los conocía, y se preocupaba por ellos lo suficiente como para hacer lo posible para que la flecha de Cupido no se desviara de su objetivo. Se trataba de un asunto muy serio, después de todo.
Antes de que Charlotte tuviera tiempo siquiera de valorar la importancia de su misión, Damen interrumpió sus pensamientos con un suspiro, mientras tomaba un sobre que había permanecido enterrado entre el resto del correo.
Tratase de lo que se tratara, pensó Charlotte, Damen se alegraba de su llegada. ¿Una carta de amor de Scarlet, tal vez? Ojalá. ¿O acaso era de otra persona?
Él respiró hondo y, muy despacio, despegó la solapa a la vez que su expresión volvía a denotar la ansiedad y tensión de antes. ¿Qué era esto, los Grammys? Pero, antes de que pudiera abrir el sobre por completo, se abrió la puerta.
—Eh, tío —le saludó Matt Rogers, su compañero de habitación—. Y yo que esperaba no tener que verte.
Matt era rubio y pecoso, el típico chico perteneciente a una hermandad. Atractivo, inteligente, extrovertido, deportista y leal, brindaba una apariencia muy formal pero saltaba a la vista que era todo menos eso. Se notaba al instante que a Damen le caía muy bien.
—Siento decepcionarte —replicó éste—, pero es posible que haya conseguido lo que quería.
—¡Qué dices, tío! Ábrela, ábrela, ábrela… —rugió Matt, puños en alto, animando a Damen con entusiasmo.
Damen se armó de valor y acabó de abrir el sobre. Hurgó en el interior, pinzó la única hoja que había entre el pulgar y el índice y tiró de ella hasta colocársela a la altura de los ojos. Incluso Charlotte se sintió abrumada mientras él leía la carta en silencio, antes de levantar la vista para mirar a su ansioso compañero de cuarto.
—Es mía —dijo Damen en voz baja, a la vez que se abalanzaba hacia Matt con la mano en alto para chocarla ruidosamente con la de su amigo—. ¡Me han dado la beca para trabajar en los Hawthorne Broadcasting Studios el último trimestre!
«¿HBS? —pensó Charlotte, interrogante—. Pero eso está en…».
Antes de que pudiera concluir el pensamiento, Matt lo hizo por ella.
—¡Vuelves a casa, tío!
Se fundieron en un sentido abrazo de machotes durante un segundo antes de separarse un poco y estrecharse la mano con firmeza, mientras Matt propinaba un último y sonoro palmetazo a Damen en la espalda.
—Tú tienes un ángel sobre el hombro, colega —dijo Matt con franqueza.
—Seguro —dijo Damen, que ya había empezado a hacer las maletas.
—A lo mejor está buena y todo —añadió Matt.
Ésta era la primera vez que hacía un comentario sobre la posibilidad de que un ángel pudiese o no estar bueno. Por lo general, sólo hablaba así de las chicas de carne y hueso de un póster o de personajes de cómic.
Damen se lo quedó mirando, anonadado, pero Charlotte se sintió de lo más halagada con el cumplido.
—A Scarlet le va a dar algo —dijo Matt, mientras Damen le ofrecía una maliciosa sonrisa de oreja a oreja.
«En el buen sentido —pensó Charlotte para sí—. Espero».