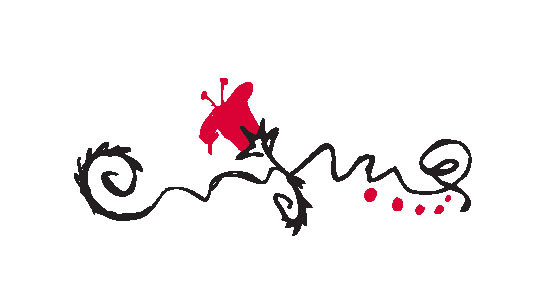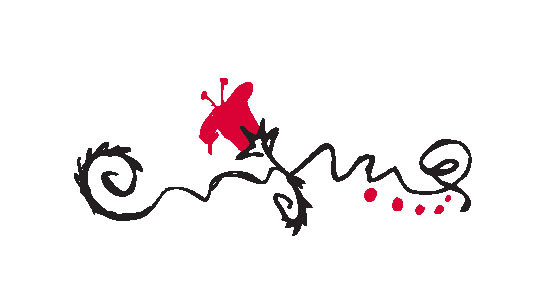
Petula escudriñó a través de los cristales empañados de su BMW recién estrenado y dirigió la vista hacia la oscura bocacalle y el resplandor que emanaba del callejón. Por lo que alcanzaba a ver, se trataba de un bidón de basura que escupía fuego y humo. Las farolas estaban muy deterioradas y parpadeaban, transformando la realidad de la mugrienta escena en algo así como la sucesión de imágenes de un libro animado.
Una vez hubo comprobado que no había moros en la costa, se alzó el cuello de piel de su chaquetón negro y salió del coche para plantarse en la calle, donde el sonoro tableteo de sus tacones, al contacto con el adoquinado, la sobresaltó momentáneamente.
—Shhhh —siseó antes de caer en la cuenta de que ella era la única que estaba allí.
Se asomó al interior del coche y tomó del asiento del acompañante la bolsa de basura de plástico verde que hacía días transportaba en el maletero. Entonces se encajó las gafas de sol y avanzó con paso ligero y apresurado ante los escaparates, con sus persianas y verjas echadas, dejando atrás plataformas de carga cerradas con candado, un teléfono público roto y varios contenedores asquerosos, hasta que se metió por un callejón fardo en ristre.
—Apunten armas —dijo Petula fijando la vista en el resplandeciente objetivo y la desordenada muchedumbre que se apiñaba en torno a él.
Cuando estuvo lo bastante cerca, lo suficiente para que llegase hasta ella el tufillo de aquellos desdichados, se detuvo y clavó los tacones en la juntura de los adoquines para lograr una mayor estabilidad. Entonces, cual lanzador de disco, hizo girar la bolsa en el aire varias veces, en tanto exhalaba frías vaharadas en el aire nocturno, y, soltándola, dejó que ésta se alejara volando. El saco tomó tierra y se resquebrajó, como una sandía que hubiese caído desde el alféizar de una ventana, derramando toda suerte de ropa, zapatos y accesorios de alta costura por la acera. Fue algo así como un espectáculo pirotécnico de moda fracasado.
Petula giró sobre sus tacones y echó a correr por el pavimento irregular en pos de su coche, una vez cumplida su misión encubierta. Pulsó el mando a distancia para desbloquear las puertas mientras corría, y cuando los intermitentes parpadearon en respuesta a la orden iluminaron un coche que estaba aparcado detrás del de ella, sumido en la oscuridad. Apenas logró distinguir nada del vehículo a través de sus gafas de sol que, siendo como eran su disfraz para aquella noche, resultaba impensable retirarse, y estaba convencida de que el coche no estaba allí antes.
Comoquiera que era noche cerrada y demás, Petula sintió pavor y se precipitó hacia el lujoso sedán más deprisa aún si cabe. Cuando ya tenía la mano en la manilla de la puerta, una voz resonó alta y fuerte como amplificada por un megáfono:
—Alto. No se mueva.
Petula aparentó no haber oído —algo harto imposible— y buscó a tientas la manilla, deseando que quienquiera que fuese se apiadara de ella y la dejase en paz.
—No se mueva —ordenó la autoritaria voz, antes de que un rayo de luz brotase de un foco instalado sobre el techo del coche.
Entonces Petula pudo distinguir a duras penas la silueta de un policía emergiendo del coche recortada contra el resplandor del foco.
—Gracias, Dios mío, por la moda XXL —murmuró para sí, volvió a ajustarse las gafas y alzó los brazos con languidez en señal de capitulación.
La habían descubierto. ¿Haciendo el qué? Ni ella misma lo tenía muy claro.
—¿Es que no sabe quién soy? —gritó Petula frenética, exhibiendo su carné de identidad con la esperanza de intimidarle—. Quiero telefonear a mis representantes.
—Dese la vuelta y coloque las manos sobre el vehículo, señorita —ordenó, nada impresionado, el joven agente con calma y firmeza a la vez.
Petula notó cómo la sangre se le agolpaba en el rostro de vergüenza. La habían trincado. Dejado en evidencia. ¿Qué iba a decir su madre? ¿Y Scarlet? Petula no quería ni pensarlo. Ahora las Wendys averiguarían todos los detalles de sus excursiones nocturnas, que no harían sino confirmar sus peores sospechas, y hasta era posible que les brindase la oportunidad de derrocarla. «¡Et tu, Wendy!»[6].
Aunque visto por el lado bueno, consideró Petula, la suya sería sin duda la mejor foto de archivo de la historia. Trató de pensar lo más rápido que pudo, dadas las circunstancias, a fin de entretener al policía.
—¿Es que ahora arrestan a la gente por llevar adornos de piel? —protestó Petula, mientras se levantaba el cuello del abrigo y volvía la cabeza para mirarle—. ¿O es que sólo quiere cachearme?
El agente guardó silencio y le brindó tiempo para que se calmase, cosa que a todas luces le estaba costando lo suyo. Sabía muy bien quién era la chica. Él se había graduado en Hawthorne algunos años antes que ella. Pero aun sin esta información, no hacía falta ser detective para percatarse de que un vagabundo de Hawthorne no podía permitirse un atuendo como el de ella. Con todo, cumplió a rajatabla con el procedimiento, sacó las esposas para impresionarla y le hizo unas cuantas preguntas.
—¿Qué hace usted aquí sola a estas horas? —la interrogó—. Este lugar es peligroso para una jovencita.
—Me acojo a la quinta enmienda —replicó Petula, que no quería ni podía ofrecerle una explicación—. Conozco mis derechos.
El agente sacudió la cabeza sin más y se la quedó mirando. No es que llevase demasiado tiempo en el Cuerpo, pero contaba con la experiencia suficiente para saber que no iba a llegar a ningún lado con ella.
—Lléveme ante su líder —exigió Petula, confundiendo ciencia ficción y CSI mientras extendía los brazos ante sí y juntaba las muñecas, ofreciéndose a que la arrestasen.
—Esto es sólo una advertencia, señorita Kensington —dijo el agente—. No voy a arrestarla, pero no quiero verla por aquí nunca más.
—¿En serio? —dijo Petula a la vez que su gesto duro se derretía de alivio—. Gracias, agente, eh…
Petula forzó la vista para tratar de leer a través de los cristales oscuros de sus gafas el nombre grabado en la placa. Ya no hacía falta ser tan formal, concluyó; además, el tipo era bastante guapo.
—Agente Beaumont —profirió él con una sonrisita—. Charlie Beaumont.
—Gracias, Charlie —dijo Petula agradecida, con una levísima inclinación de cabeza.
—La próxima vez no se separe de su séquito de rubias —dijo Beaumont, refiriéndose con sarcasmo a las Wendys y demostrando que sabía sobre Petula más de lo que ella pensaba—. La unión hace la fuerza.
—No son rubias —corrigió Petula con timidez, atusándose la melena—. Sólo son castañas con mechas.
El agente Beaumont se alejó sin mediar palabra y regresó a su vehículo para atender a otra llamada que en ese momento le pasaban por radio.
Petula se subió al coche y emprendió la marcha despacio. Beaumont la siguió en su coche patrulla hasta que ella hubo abandonado el centro de la ciudad y luego cogió la primera salida de la autopista. Conforme le veía alejarse por el desvío, se dio cuenta por primera vez esa noche de la suerte que había tenido de toparse con él.
Ella jamás salía por la noche sin compañía. La unión hace la fuerza, pero no por la razón a la que aludía el agente Beaumont. Petula necesitaba que cada decisión que tomaba fuese secundada, presenciada y celebrada. Algo así como la historia esa de «si un árbol cae en medio de un bosque y nadie lo oye». Como medida de precaución, jamás ponía un pie en un bosque, evitando así toda posibilidad de caer ella sola.
Y de todas formas, ¿qué pensaba que estaba haciendo allí sola? ¿Tirando una bolsa de ropa usada en la calle para que un puñado de degenerados rebuscase en ella? ¿Es que albergaba algún deseo inconsciente de morir? Bueno, eso sí que era una interesante muestra de autoanálisis.
Podía ser. Después de todo, venía comportándose de este modo tan extraño desde lo del coma. Se había recuperado físicamente, pero no era la misma de antes. No dejaba de albergar esos pensamientos, esos sentimientos tan ajenos a su forma de ser. Ahora se fijaba más en el mundo que la rodeaba y estaba más al tanto y se compadecía más de los demás y sus problemas. Para ser francos, lo encontraba de lo más irritante.
En Navidad, Petula reparó por primera vez en el cambio que estaba experimentando. En otros tiempos se tiraba el día de escaparates y tomaba notas de las cosas que quería, es decir, que exigía, para luego pasárselas a la familia y los amigos por cortesía. Incluso se registraba en páginas web para comodidad de éstos, o para asegurarse de que le regalaban justo lo que pedía y en la talla correcta. Después de todo, era la estación de la generosidad, y a ella le gustaba ser generosa con los suyos ofreciéndoles multitud de opciones.
Sin embargo, las navidades pasadas, cada vez que visitaba el centro comercial, el tañido de las campanas de los voluntarios del Ejército de Salvación apostados en todas las puertas parecía ganar intensidad, hasta resultar casi ensordecedor. Se descubrió entonces depositando monedas de un centavo primero, luego de diez, de veinticinco, hasta billetes de un dólar incluso, en huchas rojas repartidas por todo lo largo y ancho de Hawthorne, en lo que venía a ser un infructuoso intento por aplacar su sonido. Se vio arrojada a un doloroso conflicto con valores que había defendido toda su vida, y aquello la estaba destrozando por dentro. Para Petula, cuya máxima predilecta era «la caridad empieza en casa», y preferiblemente en la suya, dar a los demás no era un acto de generosidad; antes al contrario, se trataba de un medio para obtener algo a cambio.
Pero la generosidad era la razón última tanto de su comportamiento errático como de un creciente dilema filosófico. Ella se ufanaba de formar «parte del problema», como lo llamaban los demás, antes que de la solución, en lo que atañía a aquellos perdedores tan necesitados que preferían ser víctimas antes que ejercer el control sobre sus vidas. Ahora, se veía arrastrada a ayudarlos por un impulso que ni entendía ni podía controlar.
De todos modos, ¿qué podía hacer? Seguro que algo más que lanzar de manera furtiva bolsas de ropa desechada a los mendigos.
Petula seguía lidiando con este primer debate interno de su vida mientras aparcaba en el paseo de entrada a su casa.
* * *
Scarlet se había acurrucado sobre la cama, mientras daba cuenta de un expreso doble. Llevaba puestas un par de camisetas de talla grande —una era de color carne y la otra de una especie de gris requetelavado—, una encima de la otra, y se las había anudado a un lado del cuello. Eran casi transparentes y lo bastante largas para hacer las veces de minivestido. Un bonito pasador vintage de pedrería mantenía en su sitio el moño francés con el que se había recogido la melena, salvo el flequillo caoba, ligeramente rizado hacia dentro. Llevaba los labios pintados de un tono pálido, color carne, y se veían carnosos y delicados. Parecía una María Antonieta moderna con cierto aire rompedor.
Apoyada a su lado estaba su guitarra, recubierta por una película de polvo y con todo el aspecto de haber permanecido intacta desde que ella y Damen tocaron juntos la última vez. Toda la emoción que en otro tiempo había derrochado sobre ella permanecía muda. Sólo estaba allí plantada, innecesaria y abandonada, como una suerte de reliquia de lo que ella solía ser.
Oyó cómo un coche aparcaba en el paseo de entrada y saltó de la cama para asomarse a la ventana. Petula había adquirido últimamente la costumbre de franquear la verja lateral que daba al patio y entrar en casa por la puerta de atrás. En efecto, la misma rutina. Pasado un minuto, Scarlet oyó el sonido de la puerta corredera de cristal al cerrarse, seguido del eco de los pesados pasos de Petula.
Como de costumbre, su hermana entró sin llamar, y a su vez recibió la respuesta habitual de Scarlet: «Fuera». Scarlet ni siquiera se molestó en alzar la vista.
—Mira lo que me acabo de encontrar flotando boca abajo en la piscina —la reprendió Petula mientras hacía oscilar el muñeco de Scarlet, chorreante de agua, junto al empapado body de éste.
—Necesitaba un baño —dijo Scarlet apartando de un manotazo el muñeco de encima de la manta para que no le mojase las sábanas.
—¡Maltratadora! —vociferó Petula—. Esto es negligencia.
—Yo crío a Lil’bit como me da la gana, no es asunto tuyo —replicó Scarlet con tono displicente—. Que lleves la ropa a juego con tu miniclón esmirriado no significa que te vayan a aprobar.
—¡Eres una madre inepta!
—¡NO es un bebé! —chilló Scarlet—. Es una práctica escolar estúpida y sexista. Los tíos no tienen que hacer esta mierda.
Petula era muy partidaria de la selección natural, pero ya no aplicaba la teoría a niños ni bebés. Ni siquiera a los de mentira. Había empezado a sentir cierta afinidad con los oprimidos, y con los huérfanos en particular, desde que reparó en que la mayoría de los sin techo del centro de la ciudad no eran mucho mayores que ella y su hermana. Algunos eran mucho más jóvenes, abandonados a su suerte y empujados a defenderse por su cuenta. Igual que el bebé de Scarlet. Petula necesitaba actuar.
—Me gustaría adoptar a tu bebé —dijo con absoluta sinceridad.
—¿Qué? —dijo Scarlet, que la miró incrédula.
—Ya lo has oído, yo me ocuparé de él —continuó Petula—. Antes de que te des cuenta, lo estarás vendiendo al mejor postor.
—Entonces será mejor que vayas a buscar la cartera —dijo Scarlet tratando de deshacerse de ella—. ¡Y cierra la puerta!
Scarlet conocía a Petula lo suficiente para concluir que sólo quería dos criaturas para situarse por encima de las Wendys o para crear una prole digna del famoseo y las revistas de cotilleo. Los muñecos eran accesorios, como podían serlo un tono de esmalte de uñas o una falda imprescindibles.
—Voy a designar mi habitación como Lugar Seguro, para que puedas dejarme al bebé siempre que quieras; sin preguntas —dijo Petula.
Con el rabillo del ojo, Scarlet vio cómo Petula se fijaba en las pilas de camisetas con logos de grupos de música, vaqueros y pantalones de pana que yacían esparcidos por la habitación.
—Por cierto, ¿qué hacías por ahí a estas horas? —preguntó Scarlet.
—Deja que te eche una mano —se ofreció Petula, que hizo caso omiso de la pregunta y, en su lugar, tomó una brazada de ropa desechada por su hermana.
—No te molestes —respondió Scarlet con poca sinceridad.
—No es molestia —explicó Petula con titubeos, mientras recogía cuanta ropa podía cargar—. Puedo cortar estas camisetas viejas y confeccionar unos peleles roqueros. Ya sabes, para los bebés.
El hecho de que Petula le pidiese prestadas algunas de sus prendas usadas, aunque fuera para un proyecto de manualidades, fue interpretado por Scarlet como una señal evidente de que a su hermana le pasaba algo grave. Pero decidió no dar muestras de preocupación y se limitó a seguirle la corriente.
—Tú misma —replicó Scarlet con escepticismo, preguntándose qué demonios le pasaría ahora a su hermana.
—En eso estoy —contestó Petula crípticamente.