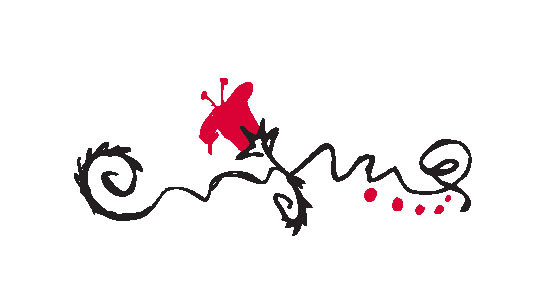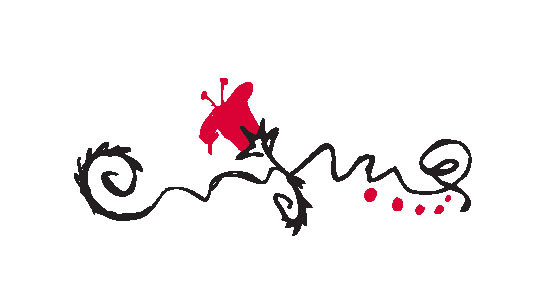
A Scarlet le encantaba pasar el tiempo en Vinyl Frontier, una tienda de discos de segunda mano que frecuentaba. En el pasado se había llamado Permanent Records, hasta que un incendio la redujo a cenizas y fue reconstruida de nuevo. El sitio era un cuchitril, pero también un lugar donde podía pasarse horas enteras escuchando los discos que quisiera sin tener que comprar luego algo. El dueño, el señor Hood, era un tipo genial que daba Literatura Inglesa en el instituto. Era un músico encubierto que tocaba en los clubes de la localidad y para quien la enseñanza no era sino un empleo diurno. Los últimos diez minutos de clase se los solía pasar durmiendo y decía que, si podía disfrutar de ellos, luego ya no le hacía falta dormir por la noche.
A Scarlet le gustaba estar en Vinyl Frontier por la misma razón que le gustaba rebuscar en las tiendas de gangas o incluso visitar el cementerio. Eran innumerables los cachitos de vida que se podían hallar entre las cosas olvidadas. Es más, si le apetecía, podía coger una uña o el alfiler de su pasador, colocarlo con suma delicadeza sobre los surcos y, con unos cuantos giros cuidadosos, resucitar toda la pasión, la energía y la magia que lo habían creado. A ver quién iba a hacer eso en una pantalla táctil, pensó.
A Hood le caía bien Scarlet. Siempre que se pasaba por allí se corría la voz, eso aumentaba la popularidad de la tienda y, con ello, sus ventas. Era como tener de visita a una celebridad, así que no le importaba que campase a sus anchas por allí después de la hora de cierre. Era comercio justo. Eso, y el hecho de que Scarlet no fuese una niña tonta; ella era una historiadora de la música, una auténtica melómana. Se sabía la lección: desde los clásicos hasta lo más esotérico. Muchas noches se quedaban hasta las tantas discutiendo sobre los distintos géneros de música, pero las más de las veces no hablaban, se limitaban a escuchar.
Ella compartía con él no sólo la pasión por el sonido de la reproducción de una grabación analógica, sino también una verdadera devoción hacia los vinilos en sí y las fundas cuadradas de cartón de los álbumes. Comparados con las anotaciones digitales que ahora se ofrecían para descargar, parecían auténticas obras de arte dignas de exponerse en un museo.
El encanto de los discos residía, según Scarlet, en que creaban una relación física con la música. A diferencia de los CD o de los archivos informáticos, el vinilo era un objeto frágil, fácil de estropear, y harto complicado de reemplazar. Requería que se lo tratase con cuidado, con respeto, y que se lo protegiese de posibles daños. Se identificaba con ellos.
Hood también le había explicado en grandes líneas el funcionamiento de la vertiente empresarial de la música, pues sospechaba que ella tal vez tuviese alguna aspiración en este sentido. Le había contado que eran un número reducido los músicos que conseguían hacer dinero con sus discos, aun cuando vendiesen bien. Existía una «deducción por daños» sobre los derechos de autor del artista que literalmente daba por hecho la probabilidad de que un porcentaje determinado de discos de vinilo sufriría daños durante el proceso de envío a tiendas como la suya. A ella le fascinó el concepto, la idea de que se previeran los «daños». Quizá fuese así como la gente debiera iniciar una relación, se dijo.
Era de un sentido común apabullante. No hay nada que dure para siempre, pensó: los discos, las personas, ni siquiera las relaciones, sobre todo cuando no se manejan con cuidado. La otra cara de la moneda, por supuesto, era que los arañazos y muescas que se infligían en los surcos constituían la prueba de que el disco había sido reproducido. Convertían el vinilo en un registro, no sólo de la música del artista, sino también de que alguien lo había escuchado.
Scarlet venía notando desde hacía unos días que las canciones que escuchaba trataban en su mayoría sobre la soledad y el desengaño. Era obvio que echaba de menos a Damen, pero sentía que su ruptura era para bien. Todo lleva su tiempo. Lo sabía, y con tiempo y buena música se le acabaría pasando. Ahora escuchaba muy concentrada, los enormes auriculares aplastando su pelo negro contra su piel como el marfil. La música empezó a atenuarse y entonces, como salida de Dios sabe dónde, tronó en sus oídos.
—Pero ¿qué…? —chilló iracunda a la vez que separaba los auriculares unos centímetros de sus orejas.
El señor Hood estaba sentado detrás de la caja recogiendo sus cosas, casi listo para marcharse.
Scarlet regresó a su música, y tan pronto se había metido de nuevo en la canción, volvió a ocurrir. Echó un vistazo a su alrededor y luego, más allá de los expositores, al cuarto de atrás, donde el señor Hood y su grupo solían ensayar. Era un espacio austero, diáfano, repleto de instrumentos y amplificadores. Divisó a Eric, que estaba allí plantado, muerto de risa y sintiéndose, al parecer, como en casa. Ella no quiso alertar al señor Hood, por si con ello metía a Eric en un lío, así que se excusó diciendo que iba al aseo.
—Oye —dijo el señor Hood—, me voy ya.
—De acuerdo, ya cierro yo —respondió ella.
—Me fío de ti —dijo mientras cerraba la puerta y pasaba la llave desde fuera.
Scarlet sintió cierta inquietud, pero no la suficiente para marcharse.
—¿Qué haces aquí? —le preguntó a Eric muy intrigada—. No me dejan traer amigos a la tienda después de cerrar.
—Pasaba por aquí y te he visto a través de la ventana del escaparate —dijo él—. Así que he pensado que podía entrar y decir hola.
—Podías haber usado la puerta principal —dijo ella.
—Demasiado previsible.
Scarlet empezó a juguetear con una de las guitarras, marcando las notas de una de sus canciones.
—¿Qué es eso?
—Oh, nada, una chorrada de canción que compuse —dijo ella.
—A mí me suena muy bien.
—Pues la verdad es que me la inscribieron en un concurso de radio, pero la descalificaron por un conflicto de intereses —respondió ella, que no deseaba entrar en demasiados detalles—. La inscribió mi novio, pero resulta que trabaja en la emisora, así que…
Eric lo cogió a la primera. Resultaba evidente lo mucho que significaba para ella que su canción entrase en el concurso, pues deseaba que la gente la escuchase. Entendía perfectamente su decepción.
—Siempre hay algún conflicto —dijo él sin más explicaciones.
—¿A qué te refieres? —preguntó Scarlet, que opinaba que su situación era de lo más inusual.
—Entre tíos y tías.
Ella sonrió, pues sabía muy bien lo que quería decir.
—Yo le escribí una canción a una chica que me gustaba un montón, pero rompimos antes de tener la oportunidad de tocársela —dijo él, mientras arañaba las primeras notas.
—Es preciosa —Scarlet seguía el ritmo con la cabeza—. Debió de significar mucho para ti.
—Y todavía lo hace —añadió Eric, sin dejar de tocar.
—Ya veo —dijo ella mientras se mecía al son de la cadencia, sintiendo su música y sus emociones también.
—Yo soñaba con tocar ante una multitud —afirmó Eric, cuyo tono decepcionado contrastó con el aire jovial de su música—. Pero ahora lo único que quiero es tocar esto para ella.
—Nunca es tarde —replicó Scarlet—. Lo aprendí de una muy buena amiga mía.
Mientras Eric seguía tocando, Scarlet empezó a tararear una base melódica e insertó unas pocas palabras y frases sobre ella. Percibió ahora en Eric un lado más tierno en el que hasta entonces no había reparado. Lo miraba a él, pero pensaba en Damen cuando acudieron a ella los versos para una nueva canción. De no haber estado convencida de lo contrario, tal vez le hubiese dado por pensar que Eric lo tenía todo planeado. Cuando concluyó la canción, Eric picó la guitarra con entusiasmo pensando que les vendría bien a ambos.
—A lo mejor podríamos trabajar juntos en algo —sugirió—. Ya sabes, colaborar.
Scarlet no estaba muy segura de si invitarla a «colaborar» era la forma que tenía Eric de tirarle los tejos. Esperaba que no fuese así, aunque no pudo evitar recordar que eran un par de cuasi desconocidos que se hallaban solos por completo en el cuarto de atrás de una tienda de discos cerrada a cal y canto. No tenía la menor intención de salir en la edición de noche de las noticias, pero al mismo tiempo se sentía próxima a él. Desde un punto de vista espiritual, antes que cualquier otra cosa.
—Me parece que no estoy preparada —dijo, con la esperanza de responder así a varias preguntas, formuladas o no, de un plumazo—. Aunque si fuera a colaborar con alguien, sería contigo.
—Es que se me ha ocurrido que a lo mejor te dejaban reemplazar la canción que inscribiste en la competición por otra —Eric plegó velas, sospechando que tal vez se había pasado de la raya—. Seguro que a tu novio le encantaría.
—No es mi novio —dijo ella mientras acompañaba a Eric a la puerta—, ya no.
* * *
Mary, Beth y Sally abandonaron la oficina de bienvenida para dar parte de lo que habían averiguado sobre Darcy.
—No tiene ni idea de dónde está —empezó Mary—, ni de por qué está aquí.
—Eso no tiene nada de nuevo —dijo Prue, exhibiendo su acostumbrada impaciencia para con los novatos—. Le pasa a todo el mundo.
—¿Os ha contado qué es lo último que recuerda haber estado haciendo? —preguntó Pam en un tono mucho más sosegado.
—Dice que estaba posando para unas fotos con glamour para el anuario de Gorey High —añadió Sally—, pero poco más.
Le llevó un segundo, pero Charlotte lo vio con claridad. Ella había sido una fotógrafa de avidez nada despreciable mientras vivía, sobre todo de Damen, eso por descontado, pero en sus estudios se había cruzado con un puñado de casos de personas susceptibles de sufrir crisis epilépticas bajo el efecto del disparo de un flash. Ésta era una de las razones por las que siempre se había sumado a la máxima de las estrellas de rock que prohibía tomar fotografías con flash desde el foso del escenario. Ésa, y el que resultara mucho más difícil robar una foto de alguien desde el extremo opuesto de una habitación emitiendo destellos de luz estroboscópica.
—Tiene que haber sufrido una crisis —dedujo Charlotte—. Y de las graves.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Beth, en cuyo tono de voz se pudo detectar un escalofrío de temor.
—Algunas personas reaccionan así a los flashes —apuntó Prue—. Fotosensibilidad.
—No sólo el destello de la luz —se explayó Charlotte—, también las hormonas de estrés que se segregan por la presión de tener que estar guapa pueden hacerle a uno rebasar el límite.
—Si ha sido tan grave que casi la mata —continuó Pam—, es probable que su alma se haya separado de su cuerpo.
—Como cuando Petula entró en coma —corroboró Charlotte—. Salvo que es probable que a Darcy la reanimaran mucho antes.
—Aun así, un breve lapso de tiempo es más que suficiente para que alguien o algo con malas intenciones se haya colado dentro —dijo Pam.
—¿Alguien? —preguntó Mary, tan confusa como sus demás compañeras de clase—. ¿Quién querría hacer nada parecido?
Charlotte, Pam y Prue se limitaron a intercambiar miradas, antes de dejar correr la pregunta y ponerse manos a la obra.
—Vamos a necesitar la ayuda de todos —las apremió Charlotte—, tanto aquí, en la oficina, como en el baile.
—¿El baile? —bufó Prue—. ¿Así arreglas tú las cosas?
Charlotte se sintió un poco dolida.
—Ya sabes, no es que tengas una hoja de servicios impoluta, que digamos —le dijo Pam entre dientes a Charlotte.
—No, así es como arreglo las cosas para Damen —contestó Charlotte crípticamente.
—¡Lo ves! —exclamó Prue lanzando los brazos al aire—. Y ya que estamos, cómo se llama, ¿Eric qué?
—Querrás decir para Darcy, ¿verdad? —la corrigió Pam acallando a Prue.
—Me refiero a los dos —respondió Charlotte—. Juntos.
Pam y Prue no estaban demasiado seguras de qué pretendía, y las chicas de Muertología no tenían ni idea de a qué venía lo del tal Damen y el baile, pero Charlotte parecía tan convencida que todas se mostraron dispuestas a subirse al carro. De nuevo.
* * *
A su regreso de la tienda de discos, Scarlet se encontró en casa con una escena de lo más insólita: su madre sentada a la mesa de la cocina con una taza de té en la mano y aspecto preocupado. Lo que en principio debía de habérsele presentado como una imagen de lo más relajante, a Scarlet se le antojó que irradiaba todo menos eso, y así lo dejó patente.
—¿Mamá? —preguntó—. ¿Qué pasa?
—¿Has hablado con tu hermana últimamente? —contestó Kiki con un tono críptico nada habitual en ella.
—Lo justo e inevitable, nada más —respondió.
A pesar de su actitud mordaz, hacía días que Scarlet tenía la intención de hablar con Petula y solidarizarse con ella en vista del motín de las Wendys. Pero hasta entonces nunca había tenido que ofrecerle su apoyo, y le estaba costando horrores dar el primer paso. Se sentía como un mosquito en una playa nudista. Sabía lo que tenía que hacer pero no por dónde empezar.
—Tiene muchos frentes abiertos —dijo Kiki—, y me temo que no piensa con claridad.
—Así son las cosas —dijo Scarlet encogiéndose de hombros.
—Déjalo ya, ¿quieres? —insistió su madre—. Esto es muy serio.
—¿Cómo de serio? —preguntó con un tono de voz una pizca más inquieto.
A lo mejor Petula se había vuelto una stripper —eso explicaría sus salidas nocturnas y los rumores de que se la había visto merodeando por el centro—. Mantenerla lejos de la barra había sido una de las eternas, y hasta ahora infundadas, preocupaciones de Kiki. Aunque, se planteó Scarlet, Petula también podía haberse convertido en una ladrona de identidades que se dedicase a hurgar en los contenedores en busca de recibos de tarjetas de crédito. Descartó esta posibilidad al instante. Petula, estaba convencida de ello, jamás querría ser otra persona.
—Quiere pedirle a un mendigo que la acompañe al Baile de Graduación —anunció Kiki.
Scarlet se estremeció como si un policía la acabase de reducir con su pistola eléctrica.
—Necesita a alguien con quien hablar —declaró Kiki—. Hazlo por mí.
Kiki siempre había respetado el choque de personalidades de sus hijas y no intentó nunca forzar la relación entre ambas. De modo que si ahora le pedía a Scarlet que hiciera un esfuerzo y le tendiese la mano a su hermana, sólo podía ser porque significaba mucho para ella.
Scarlet subió de mala gana las escaleras y se dirigió al dormitorio de Petula sin saber qué decir ni qué podía esperar de todo aquello. Cuando se asomó por la rendija de la puerta, se encontró a su hermana muy atareada combinando prendas, se veía que sin la menor intención ya de ocultar sus causas. Había salido del armario, literalmente.
—¿Qué tal? —dijo Scarlet cruzando no sin poca vacilación el umbral y adentrándose en el santuario de Petula.
Echó un vistazo a la habitación y apenas halló señal alguna de la antaño modélica meticulosidad de Petula. El dormitorio estaba hecho un desastre, sembrado de ropa y accesorios, los cajones y los armarios, medio abiertos, y la cama, toda arrugada. Al igual que su hermana, su entorno aparecía de lo más mustio.
Scarlet no se anduvo por las ramas.
—Estamos muy orgullosos de lo mucho que te preocupas, pero ¿con un mendigo? —preguntó escéptica—. ¿Al baile?
—Prefiero pensar en él como un bohemio —interrumpió Petula—. Además, ¿con quién vas a ir tú?
En otras circunstancias, una puya como ésa habría puesto punto final a cualquier conversación seria entre ambas, pero Scarlet apretó los dientes y la dejó pasar, perseverante hasta el fin, aunque sólo fuera por su madre.
—Sólo intento comprender lo que te pasa —la instigó un poco más Scarlet.
—Él es diferente —dijo Petula con tono enfadado—. Igual que yo. No te metas en lo que no te importa.
—Lo que te han hecho las Wendys y esa especie de clon llamada Darcy es una putada —dijo Scarlet con tono condescendiente.
—No necesito que te compadezcas de mí —espetó Petula, que en ningún momento había cesado de conjuntar y combinar prendas de forma compulsiva—. Lo hecho, hecho está. No hay excusas que valgan.
—Vale —dijo Scarlet—. Pero ¿qué has hecho, exactamente?
Las dos hermanas se quedaron mirando la una a la otra durante un buen rato, mientras Petula buscaba en vano una respuesta plausible. De repente, se quebró. No como con la enorme grieta abierta por un terremoto, sino con una diminuta fisura, más bien, pero lo bastante grande para que fluyese al exterior el torrente emocional y psicológico que se había ido acumulando en su interior.
—Me he estado viendo con los mendigos del centro de la ciudad —aulló medio histérica—. Les he estado regalando nuestra ropa usada.
Ante un arrebato tan impropio de Petula, Scarlet ya no reconocía a la persona que tenía delante en la habitación; a lo mejor se la habían cambiado por otra o algo así.
—¿Por qué? —preguntó perpleja.
—Les he estado haciendo de estilista —confesó Petula, convulsa entre lágrimas, como si estuviese vomitando los pecados que llevaba ocultando toda su vida—. Me estoy convirtiendo en una…
Petula no alcanzaba a pronunciar la palabra. La lengua se le estaba hinchando y por la garganta apenas si le cabía ya un alfiler, como si se ahogase con sólo pensar en la generosidad que había estado demostrando.
—¿Filántropa? —sugirió Scarlet con cautela a la vez que levantaba los puños como un boxeador, por si Petula se ofendía y la emprendía con ella.
—¡Sí! —gritó ésta en un estado de sufrimiento más que evidente, a la vez que se dejaba caer en la cama y golpeaba las almohadas una y otra vez con los puños cerrados—. En un crujiente, considerado y sangrante corazón.
—Tampoco es tan malo —dijo Scarlet en un insólito intento de reconfortar a su hermana.
—¿Que no es tan malo? —espetó Petula—. ¡Pero si casi estoy hecha una hippie, por Dios!
«Ni de lejos», pensó Scarlet mientras posaba los ojos en la parte posterior de sus piernas, depiladas a la cera y eternamente bronceadas, y en los tacones de aguja de diez centímetros que las remataban.
—Mis amigas, mi reputación, mi sello —gimoteó Petula—. Todo tirado por la borda.
—No son tus amigas —dijo Scarlet—. Son mercenarias.
Petula tomó nota mental de que Scarlet había pasado por alto comentar su preocupación por su reputación y su sello.
—Lo que haces es eliminar toxinas de tu vida —aleccionó Scarlet—. Como las bebidas alcalinas y las dietas «no masticables» esas con que te torturas.
—Lo que tú digas, yo lo único que sé es que Hawthorne va a tener los vagabundos mejor vestidos del mundo entero —dijo Petula— y que a mí me van a tomar las medidas para la camisa de fuerza y un par de zapatillas de papel maché.
—Pues a lo mejor te sentaba de miedo el nuevo look —se rio Scarlet, arrancando también una sonrisa de Petula.
—La vida no es justa —dijo Petula por fin después de un largo silencio—. No todo el mundo se merece las cartas que le reparten, ya sean buenas o malas.
Dejó lo que estaba haciendo y, de forma inconsciente, se abrazó con fuerza a la camiseta que estaba inspeccionando en ese momento. Fue la clase de gesto soso y entrañable que la habría hecho estallar de furia tan sólo unos meses antes.
Scarlet notó que a Petula se le llenaban los ojos de lágrimas y que sus labios se ponían a temblar, y se dio cuenta de que el hobby de su hermana no tenía tanto que ver con su situación personal y con la de los desafortunados de este mundo, como con lo que sucedía en el otro.
—Lo de Virginia no fue culpa tuya —empezó a decir Scarlet con gesto grave.
Petula se quedó helada. Scarlet comprendía mucho más de lo que ella había pensado, y puede que incluso más de lo que ella comprendía.
—Y ni con todos los mendigos emperifollados del mundo vas a conseguir traerla de vuelta.