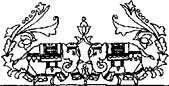
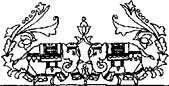
Cuando todo hubo acabado, se puso a llover. Unas gotas grandes y negruzcas atravesaban el aire cargado, salpicando y ensuciándolo todo en la ciudad recalentada. La lluvia hizo que los gastados adoquines de las calles brillaran y formó torrentes que corrían por los bordillos e iban a desembocar en charcos aquí y allá, en mitad de la acera; convirtió el polvo de las callejuelas traseras en lodazales donde te hundías hasta el tobillo; hizo crecer las negras aguas del río, que engulló la grasienta alfombra de trapos, botellas y animales muertos que se acumulaba en la apestosa orilla, entre las aguas y los muros de los embarcaderos.
Los rumores zumbaban por la ciudad como gruesas moscas negras. Lo único cierto era que cada historia contradecía las demás. Tassie, con su habitual aire de autoridad, me había asegurado que habían encontrado a dos miembros del Parlamento muertos dentro de una cesta de serpientes, y que el capitán del barco mercante había sido sentenciado a ser ahorcado del mástil de su propio navío, acusado del asesinato de su contramaestre, quien en realidad era un policía disfrazado.
En el taller estábamos imprimiendo toda clase de periódicos que describían los crímenes, cada uno deseoso de superar en ventas a los otros, por lo que incluía nuevos detalles más escabrosos y fantásticos; pero no hace falta decir que ninguno de ellos ayudaba a entender exactamente en qué habíamos estado metidos las dos últimas semanas. La noticia de que yo había estado involucrado en el asunto no tardó en propagarse; en algunas versiones yo era el héroe de la historia, a juzgar por el gran número de personas que pasaron por el taller durante los primeros días a felicitarme. Al principio, intenté protestar.
—Yo no hice nada, en realidad —les decía—. Yo no atrapé a nadie. Ni siquiera sabía qué estaba pasando.
Pero nadie parecía creerme; me pellizcaban la mejilla y me daban la mano con admiración a pesar de mis negativas. Así que al final dejé de protestar y acepté los halagos.
—Fue una mezcla de suerte y de… bueno, de tener los ojos bien abiertos —empecé a explicar a la gente, tímidamente, mientras me admiraban con un respeto renovado—. Pero tuve un poco de ayuda… aquí y allá.
Pasados unos días empezó a ser imposible ir a cualquier parte sin oír a la gente hablando del diablillo de la imprenta que había acabado con toda una banda de malhechores él sólito, y eso me hacía sentir tan importante que incluso llegué a creérmelo.
—Bueno, he de admitir que si un día no hubiese visto en el muelle que Jiggs y Coben tramaban algo, al final se habrían salido con la suya —presumía—. Y tampoco se esperaban que yo espiara a Fellman cuando estaban tramando sus malvados planes. Pero por supuesto, no puedo explicar mucho más sobre el tema, porque los agentes de la comisaría de la calle Bow me han pedido que guarde en secreto ciertos detalles.
Toda esta fama significó que no tuviera demasiado tiempo para mí los primeros días después de que todo acabara, y no había tenido ni un momento libre para ir a ver a Nick.
De hecho, ésa era la excusa que yo me ponía, pero la verdad era que sentía terror ante la idea de ir a visitarlo. La última vez que lo había visto, él estaba muy enfadado conmigo. Se puso a chillarme y se comportó de una manera inexplicable. Tras encontrar el cadáver del contramaestre en las aguas del Támesis, Cricklebone me envió a casa, y los dejé en el muelle. Nick estaba muy afectado, parecía muy niño con el brazo de Cricklebone rodeándole los hombros. Creí que Nick no querría volver a verme nunca más, que debía de culparme por todo. A pesar de toda mi fanfarronería pública, deseaba secretamente no haber estado involucrada en el asunto, no haber sido tan entrometida y no haber metido a Nick en todo aquello. Habíamos vivido muchas aventuras, pero en aquella horrible última noche había ocurrido algo que nos había unido de una manera que ninguno de los dos sabía explicar. Sin embargo, el miedo no me dejaba enfrentarme a todo eso, e intentaba evitar el encuentro.
Ya había pasado una semana desde el desenlace y Cramplock me había enviado a hacer mis recados habituales, como la entrega de pedidos a sus clientes: una bolsa de lona rebosante de octavillas, cartas, facturas. Había acabado el reparto y volvía hacia la imprenta con la bolsa en la cabeza para resguardarme de la lluvia cuando, a pocos metros del taller, mientras llamaba a Lash, que chapoteaba en los charcos con el mismo deleite que un bebé, choqué literalmente contra Nick en la esquina. Tenía una pinta tremendamente descuidada.
Al principio no nos dijimos nada. Yo me sentía avergonzada. De pronto, por un instante, las aventuras de la semana anterior me parecieron de otra vida. Nos quedamos allí parados, mojándonos, como si nos viéramos por primera vez.
—Pensé en venir a verte —dijo él finalmente.
—Siento no haber ido yo antes —me esforcé en decir—. Hemos estado… —Estuve a punto de decir que habíamos estado muy ocupados en la imprenta, pero me di cuenta de lo patético que sonaba, de manera que callé.
Lash vino corriendo cuando se dio cuenta de que Nick estaba allí y hundió su hocico húmedo en la palma del muchacho.
—¿Estás bien? —preguntó, en parte dirigiéndose a mí, en parte a Lash.
—Estamos bien —contesté—. ¿Y tú?
Levantó la vista.
—Pensé que me habías abandonado —dijo en voz baja, con la lluvia resbalándole por las mejillas.
La policía había entrado en la casa del patio de La Melena del León para registrarla, buscando pruebas e información, impidiendo la entrada en casa, llevándose cosas. Por suerte, una de las cosas que se habían llevado fue a la señora Muggerage. La habían arrestado acusada de guardar objetos robados, mientras las investigaciones seguían su curso para determinar hasta qué punto estaba involucrada en los diversos crímenes que se le imputaban al contramaestre. Nadie había mostrado demasiado interés por Nick, y éste había estado viviendo en casa del señor Spintwice. Estaba aterrorizado ante la idea de tener que volver a vivir con la señora Muggerage, en el caso de que ésta fuera puesta en libertad; mientras tanto intentaba no pensar en ello.
Lógicamente Cramplock se quedó sorprendido cuando aparecí en la puerta con Nick a mi lado, pero su primer pensamiento fue ayudarnos a secarnos. En un ataque de amabilidad, nos empujó hasta la chimenea que había en la trastienda, sacó de alguna parte un par de toallas viejas e incluso nos sirvió leche caliente recién hervida. Lash se agazapó delante del fuego y se dedicó a lamerse el agua de la lluvia.
Me puse una de las toallas sobre los hombros y Nick se sacó la empapada camisa y la dejó sobre el respaldo de una silla, cerca del fuego. Cuando ya empezábamos a tener secos la ropa y el pelo, y el fuego nos hacía brillar las mejillas, Cramplock se decidió a expresar su sorpresa inicial.
—¿Sabéis? Cuando habéis aparecido en la puerta habría jurado que veía doble —dijo—. ¿Nunca os han dicho que los dos sois…, que vosotros…, vaya, que se os puede confundir a uno con el otro?
Nick me dedicó una mirada significativa.
—Una o dos personas se han dado cuenta, sí, señor Cramplock —dije solemnemente.
Cramplock volvió al taller y nos dejó solos, y Nick y yo intentamos reconstruir los hechos de los últimos días. Aunque habíamos tomado parte en ellos, estábamos tan perdidos como el resto sobre lo que había pasado exactamente. Desde aquella noche en el muelle, no habíamos vuelto a ver a Cricklebone, ni a ninguna otra persona que nos pudiera explicar qué había pasado. Y cuanto más intentábamos entenderlo, más detalles encontrábamos que parecían no encajar o que no tenían sentido.
El cabecilla de los criminales era sin duda el hombre al que llamaban Su Señoría. Era evidente que había estado utilizando su influencia sobre personas como Follyfeather, de la oficina de la Aduana, para sacar provecho del contrabando en Londres. Por lo que parecía, tenía una gran red de criminales que actuaba a sus órdenes, que trabajaban para él aunque aparentaban que trabajaban los unos contra los otros. Personajes como Flethick y sus amigos estaban dispuestos a pagar grandes sumas de dinero a cambio de los polvos, que quemaban y fumaban en sus extraños encuentros nocturnos. Al mismo tiempo, ellos también se llevaban un importante beneficio vendiéndolos a otra gente.
—Eran una panda de criminales, se engañaban todos, los unos a los otros —dijo Nick—. Es obvio que todos querían tener el camello en su poder, y los polvos que contenía, y la lámpara de oro.
Quería preguntarle cuál era el papel del contramaestre en toda esa trama. ¿Y cómo se sentía Nick, ahora que él estaba muerto? Pero estaba demasiado nerviosa para sacar a colación ese tema, y veía que Nick no tenía demasiadas ganas de hablar de ello.
Por lo que puedo recordar, no volvió a mencionar a su padre en toda su vida.
Nick había conseguido sacar algunas de sus pertenencias de la casa. Agarró la camisa colgada ante el fuego, metió la mano en un bolsillo y sacó un brazalete, medio disculpándose.
—Quería que vieras esto.
Aunque sabía que no era el mío, no pude evitar tener las mismas sospechas que Nick había mostrado aquel día, al amanecer, en el muelle. Era completamente idéntico: el mismo tamaño, el mismo peso, el mismo color, con los mismos dibujos serpenteantes por toda la superficie. Creo que ninguno de los dos llegó a creerse de verdad que había dos iguales, hasta que yo fui a por mi caja de tesoros, saqué del interior mi brazalete y los pusimos uno al lado del otro. Y nos pareció tan extraño, tan increíble, que nos quedamos allí sentados riendo, incapaces de hablar. ¿Qué quería decir eso?
Contemple a Nick bajo el resplandor del fuego, mientras él examinaba los dos brazaletes. Sin la camisa, pude ver que tenía la piel más morena que yo. Allí donde había quedado más expuesta al sol, en los antebrazos y en la nuca, era de un rico color chocolate, profundo, brillante. Era delgado, pero, tal como comprobé con una repentina admiración, también era fuerte.
Entonces me di cuenta de que el señor Cramplock nos estaba observando desde la puerta, y se me ocurrió que quizá llevase allí un rato. Me ruboricé un poco y me acerqué más al fuego para que se creyera que tenía las mejillas rojas del calor.
—¿Alguno de estos dos rufianes querrá otro vaso de leche caliente? —preguntó.
Nick arqueó las cejas.
—Los dos, señor Cramplock —contesté rápidamente.
Cramplock había estado muy callado mientras se habían ido conociendo los detalles del asunto y, con franqueza, no me apetecía mucho hablar con él sobre el tema. Todavía no estaba seguro de hasta qué punto él había estado involucrado en todo el lío, pero los últimos días se le notaba de mucho mejor humor. Cuando nos sirvió la leche, había una ternura en sus ojos que muy pocas veces había visto en todos los años que lo conocía.
—Señor Cramplock, creo que no le explicado toda la verdad sobre lo que ha pasado estas últimas semanas —le dije sin pensármelo dos veces.
Se acercó a nosotros y se sentó, frotándose la mejilla con insistencia.
—Mog —repuso—, me temo que ya somos dos. —Parecía que le costara encontrar las palabras más adecuadas—. Cuando me hiciste aquellas preguntas sobre las filigranas y empezamos a recibir las notas de amenaza… yo no estaba intentando ser un obstáculo en tu camino.
—Nunca pensé que lo fuera.
—Pensé que sospechabas que yo estaba involucrado en el asunto —dijo.
Reflexioné un momento.
—No exactamente, señor Cramplock —repuse—. Pero sabía que usted conocía a esa gente. Conocía a Fellman, el fabricante de papel. Y conocía a Flethick. Y pensé que quizá estuviera… protegiéndolos.
—Me amenazaron de muerte —explicó en voz baja—. Y más de una vez. Tenía mucho miedo, Mog, y si tú hubieses tenido un poco de sentido común también lo habrías tenido.
Lo observamos mientras hablaba, con una voz tenue y el rostro grave bajo el resplandor del fuego.
—Me mezclé con esa gente hace mucho tiempo —explicó—, y desde entonces estoy intentando escapar de sus garras. Querían que les hiciera ciertos trabajitos en la imprenta, falsificaciones y cosas por el estilo. Y bien, hubo una época en que sí lo hice. Pero sabía que podían meterme en la cárcel si me descubrían, y no es difícil seguir el rastro de un papel impreso, como tú bien sabes, Mog. Empecé a negarme a trabajar para ellos. No les hizo mucha gracia la idea. Y cuando Cockburn escapó de la prisión se enteraron de que yo iba a hacer el cartel de «se busca».
De pronto entendí lo que había pasado.
—¿Quiere decir que cambió el dibujo a propósito? —pregunté con los ojos como platos.
—Sí, un pequeño sabotaje, por decirlo de alguna manera —contestó, bajando la mirada—. Y entonces, bueno… te culpé a ti. Hum. Era la única manera de que dejaran de amenazarme de muerte una noche tras otra al salir del taller. Tenía que hacer algo que los convenciera de que yo los estaba ayudando.
Miré a Nick, atónito. Él soltó una carcajada breve, una mezcla de incredulidad y alivio.
—¿Por qué no se lo explicó a nadie? —le pregunté a Cramplock.
Me miró a través de sus gafas.
—Lo sabes muy bien —replicó—. ¿Por qué no explicaste tú a nadie lo que sabías? No es tan sencillo, Mog. Nunca sabes de quién puedes fiarte, ¿no crees?
—Así que el cartel se imprimió con la cara que no tocaba y Cockburn consiguió escapar sin ser reconocido —dije.
—Durante unos días, sí. Claro que no podía ocultarse de la gente de los bajos fondos, que lo conocía desde hacía años.
—Me lo descontó de la paga —le recordé, con indignación.
—¿De verdad? Lo siento. Me dejé llevar.
De pronto se me ocurrió una cosa.
—¿Le escribió una nota a Fellman? —le pregunté.
—Después de lo del cartel, sí —respondí—. Pensé que todo había tomado un cariz demasiado peligroso. Le escribí avisándolo de que vigilaban el taller y de que me habían llegado notas de amenaza.
—Y Follyfeather también lo amenazaba —indiqué—. Vi una carta…
—Todo el mundo me amenazaba —suspiró—. Y entonces tú también empezaste a recibir notas de amenaza, y en ese momento fue cuando me asusté de verdad. Pensé que lo mejor era hacer ver que no entendía nada. Pero entonces empecé a ir con mucho cuidado, y cuando un agente de la calle Bow vino a verme, mi única preocupación fue asegurarme de que te vigilaran.
De repente sentí un gran respeto por Cramplock. Había estado allí, tomando el pelo a los criminales, intentando convencerlos de que estaba de su lado, y al mismo tiempo cooperando con los hombres de Cricklebone y velando por mi seguridad. Estaba impresionado, y me sentía bastante tonto.
De repente recordé algo que le tenía que volver a preguntar a Cramplock, uno de los mayores misterios.
—¿Sabe la casa de al lado? —le dije—. ¿No ha visto a nadie entrar o salir de ella durante las últimas semanas?
—Ya me lo preguntaste antes —respondió—. Y ya te lo dije, no es un lugar seguro para que alguien vaya entrando y saliendo. Nadie en su sano juicio se escondería allí dentro. Estoy seguro de que no ha habido nadie allí desde el incendio, hace muchos años.
—No —repliqué—. No, yo entré en la casa. La semana pasada. Me quedé atrapado en ella. Quería decírselo, porque me caí a través de la pared, y provoqué un pequeño estropicio. Pero él estuvo escondido allí todo el tiempo.
Cramplock me estaba mirando muy extrañado. No me seguía en absoluto.
—¿Quién se escondía? —preguntó, desconcertado.
—Pues bien… —No continué. Era una pregunta difícil. ¿Quién era la persona que había estado escondida en la casa vecina? ¿La persona que me encontró en el baúl de la guarida de Coben y Jiggs? ¿La persona que vi desde el establo del patio de La Melena del León? ¿La persona que había amordazado al señor Spintwice y se había llevado el camello? ¿La persona que después encontramos tendida y sin vida en un lado de la callejuela que conducía al muelle, aquella noche fatídica? ¿Todas esas personas eran realmente la misma?
Al final Nick rompió el silencio.
—Lo debes haber soñado, Mog —dijo simplemente.
—No —repliqué con indignación—. Sé perfectamente que no lo soñé.
—Pues bien, entonces debes de haber estado en otra casa —insistió Nick pacientemente—. Los dos entramos juntos. Sabes en qué estado estaba. Cualquiera puede ver que nadie ha vivido allí desde hace siglos. El señor Cramplock tiene toda la razón.
Me mordí la lengua. Él tampoco me creía. Mientras jugueteaba con los dedos entre las orejas aterciopeladas de Lash, intenté recordar cómo me había sentido esa noche calurosa al entrar en aquel jardín misterioso y paseándome por aquella vieja casa donde resultaba fácil desorientarse.
—No sé —comencé—, pero era como si… cuando entré en el jardín, todo el mundo exterior… desapareciera por completo. Como si estuviera en un lugar completamente diferente, o en un tiempo completamente diferente.
Me esforzaba por explicarme, pero ellos seguían mirándome sin entender nada. Sabía que no lo había soñado, y al mismo tiempo sabía que no tenía sentido. Ni el hombre de Calcuta ni la casa del hombre de Calcuta eran cosas que tuvieran una explicación clara. Pero al mismo tiempo había algo importante en todo eso; tenía un presentimiento, por mis sueños, por la expresión que le había visto en el rostro…
—Nick —dije—, quiero que veas una cosa.
Hasta que no saqué el brazalete, media hora antes, no había tocado los tesoros de mi caja desde aquella noche en que los recuperé en el muelle. Supongo que no había estado pensando con claridad, porque no me había dado cuenta de que mucho de lo que necesitaba saber estaba bien doblado dentro de la lata. Pero en ese momento, con Nick sentado al lado y la caja de tesoros abierta ante mí, noté que el corazón me empezaba a latir más de prisa.
Vaciamos la caja y esparcimos su contenido ante nosotros, apartando a Lash para que no lo pisara ni se lo comiera.
Ahí estaba El libro de Mog. También estaban las notas garabateadas por el hombre de Calcuta; recortes de los periódicos; papeles que había robado de la guarida de Coben y Jiggs, que no acababa de comprender y que seguramente ni ellos mismos sabrían descifrar. Tan sólo faltaba la lista de nombres… Sin duda, se la debía de haber quedado Cricklebone como prueba para el caso.
Y allí estaba el documento más importante de todos: la carta firmada por «Imogen, que no le merece» y que me había llevado de la guarida de Jiggs y Coben. La carta que Nick había repetido en voz alta palabra a palabra una de las noches. Se la pasé como si tuviera miedo de ella, como si estuviera embruja da por alguna magia peligrosa.
—Es esto —dije.
Y era eso. Me la tomó de las manos.
—Ni siquiera sabía que había desaparecido de casa —comentó aplanando cuidadosamente aquel papel frágil con la mano—. Coben se la debió de llevar con el resto de las cosas que robó de nuestra casa. Seguro que no debió entenderla. Hemos tenido suerte de que no la haya quemado o tirado a la basura.
Era la última página de una carta que, junto con el brazalete, Nick había guardado como un tesoro. Con una letra fina y cada vez más débil, cubría las dos caras de una hoja cuartilla. Estaba escrita con un estilo elegante, con algunas palabras largas que no acababa de comprender. La primera parte de la carta se había perdido, pero su intención quedaba muy clara en la mitad que se conservaba. Cuando me puse a leerla en voz alta, Nick se sumó a mí sin tan sólo mirar la página. La había leído tantas veces que se la sabía de memoria. Empezaba a media frase:
… aparte de algunas dosis del medicamento del señor Varley que, debo confesar, no han servido de nada para mejorar mi estado. Esta enfermedad abunda allí de donde venimos, y a pesar de la amabilidad de ciertas personas, las condiciones a bordo desde que zarpamos carecen de higiene y de elementos nutritivos. Sea cual sea la verdad, Dios dispone, y no debemos cuestionar sus motivos. El único deber vital de mis últimos días aún no se ha cumplido, y es por esta razón, principalmente, que le escribo.
Se sorprenderá, y me temo que se horrorizará, ante la petición que le hago. Aún así le ruego que preste a esta carta la mayor atención y que considere con mucho cuidado cómo ejecutar mi voluntad. Tal como le he explicado, he sido bendecida con dos preciosos niños, y al tener que separarme de ellos, los dejo completamente solos e indefensos. Si me voy de este mundo, mi único deseo al partir es saber que estas almas tiernas y desesperadas a las que mis errores dieron la vida serán perdonadas y se les permitirá vivir, crecer, reír y aprender. Es mi deseo, en la hora de la muerte, que alguien cuide de ellos, ya sea juntos o separados, bajo las mejores circunstancias posibles, y que se hagan todos los esfuerzos necesarios para que crezcan con virtud y salud.
Espero no equivocarme al suponer que usted tiene los medios para supervisar su educación, y rezo para que, con buena voluntad y una ayuda económica modesta, la naturaleza pueda sanar con el tiempo lo que tan despiadadamente ha herido. Estimado señor, le ruego que no…
Continuaba en la otra cara de la hoja:
… desdeñe mi súplica, por mucho que su primera idea sea ésta. Le encomiendo este solemne deber no porque yo quiera cargarle de responsabilidades los años que le quedan, sino porque confío en usted con todo mi ser. Sea cual sea el inminente destino de mí alma, sería demasiado cruel que estas criaturas inocentes, fruto de mis pecados, también tuvieran que sufrir.
No sé a quién más acudir en busca de ayuda. Me siento tan indefensa, estimado señor, y espero que usted no sienta lo mismo, al tener que hacerse cargo del cuidado de estas preciosas criaturas. No lo podría culpar. Su primera intención puede bien ser pedir ayuda, e incluso buscarla en aquellos que les son más cercanos por sangre. Pero estaría incumpliendo mi deber si no le avisara de la dificultad, incluso de la imposibilidad, de hacerlo. Estaría intentando llevar a cabo sus indagaciones en un país en el que las cartas raramente se contestan, y donde no hay registros oficiales de los nombres de las personas, su historia, su nacimiento, su muerte, su profesión o su paradero. Por ahora, me temo que será imposible localizar a Damyata.
No puedo decir nada más, me siento débil. Ruego a Dios que esta carta llegue a sus manos y que no piense tan mal de mí como para no apiadarse de estas criaturas perfectas y preciosas que la acompañan. Estimado señor, adiós, y con la poca vida que me queda en el cuerpo, le doy las gracias.
Suya atentamente,
Imogen, que no le merece.
Tras acabar de leer la carta hubo un largo silencio, mientras asimilábamos esas las palabras. La desesperada emoción que expresaba en un lenguaje tan medido y refinado no dejaban lugar a dudas: Imogen debía de haber sido una mujer excepcional. Tuve que parpadear para contener las lágrimas. La lectura de esas dos páginas, frágiles y desvaídas, había dado una personalidad, una presencia física, a alguien que hasta el momento sólo había existido para mí como un nombre, y de repente sentí un nuevo dolor por haberla perdido.
Intenté mirar a Nick y dedicarle una sonrisa, pero mis labios no supieron arquearse de la forma correcta y los ojos se me llenaron de lágrimas.
—Mi madre —dije.
Temía que, si me ponía a llorar, él pensara que yo era idiota o que hacía cosas de niñas. Pero su cara y su voz estaban cargadas de comprensión, y de repente supe que él se había dado cuenta exactamente de lo mismo y exactamente al mismo tiempo.
—Nuestra madre —repuso suavemente.
Había llegado en un barco, como El Sol de Calcuta, desde las Indias Orientales doce años atrás, igual que nosotros, sus mellizos. Por la carta era imposible deducir si habíamos nacido en tierra o en mar, pero al llegar a Londres éramos todavía unos bebés indefensos, eso era evidente. Nos habían puesto al cuidado de un amigo de la familia o de un pariente, cuyo nombre se había perdido y que claramente no había podido tenernos a su cargo por mucho tiempo. Entonces entendí cómo había ido a parar al orfanato, pero las razones por las que el contramaestre había reclamado a Nick como hijo eran menos claras.
Pero mientras hablábamos, acabé convencido de una cosa. El hombre de Calcuta nos lo habría podido explicar todo. En aquella noche de calor insoportable, unos pocos minutos de terrible violencia frente a la taberna de Las Tres Amigas nos habían robado, seguramente, nuestra única oportunidad de descubrir quiénes éramos realmente. Había venido para buscarnos, y nosotros habíamos estado todo el tiempo huyendo de él. «Debemos hablar», decía su nota. Pero ya era demasiado tarde.
A partir de ese momento casi no dejé que Nick se apartara de mí. Pasaba todo mi tiempo libre con él en la tienda del señor Spintwice, y él ocupaba buena parte del día ayudándome en la imprenta. Cramplock parecía realmente contento de que yo hubiese encontrado un hermano del que antes nada sabía, pero curiosamente, no se lo veía muy sorprendido. Nos trataba con gran amabilidad, aunque seguía haciéndonos trabajar duro, y a menudo nos reprendía y nos daba prisa si nos veía hablando de la aventura del camello en lugar de concentrarnos en el trabajo. Todavía no había reunido suficiente coraje para decirle que era una niña y no un niño, y le había pedido a Nick que lo mantuviera en secreto. Era correr un riesgo demasiado grande. A pesar de todo lo que había pasado, no tenía ninguna duda de que decidiría que una chica no podía ser el aprendiz de un impresor.
Pensamos que podríamos descubrir más cosas cuando, una semana más tarde, el señor Cricklebone fue a visitarnos a la tienda de Spintwice. El enano nunca había tenido un invitado tan alto en casa, y Cricklebone tuvo que doblar casi todas las articulaciones del cuerpo para poder pasar por la puerta. El señor Spintwice fue muy educado, pero su expresión fue fría a lo largo de toda la visita, como si creyera que la gente no tenía ningún derecho a ser tan alta, y que si estuviera en su poder, los ilegalizaría.
Cricklebone había venido a tomarnos declaración. Seguía reuniendo pruebas para utilizar contra los criminales. Pero al final resultó ser él el interrogado, ya que Nick y yo lo abrumamos a preguntas desde el momento en que llegó. No quería contestarnos y todo lo que hacía era tratar de evitar el tema o rascarse su considerable nariz.
—Todavía corren muchas habladurías por Londres —dijo a modo de excusa.
—Esto no son habladurías —replicó Nick—. Queremos saber qué pasó en realidad.
Cricklebone se sentó en una silla, tomando sorbos de té e intentando no mover demasiado sus desgarbados codos para no hacer caer ningún reloj de los estantes del señor Spintwice.
—«Realidad» no es una palabra fácil —repuso con aire ausente. Dejó la tacita sobre la mesa y sacó un lápiz y un pedazo de papel doblado, dispuesto para tomar algunas notas—. Muy bien —empezó a hablar, lápiz en mano—, quizá vosotros podáis…
—Quiero saber qué hacía el señor McAuchinleck —lo interrumpí—. ¿Fue realmente el hombre de Calcuta todas las veces? ¿Era él quien estaba escondido en la casa de al lado de la imprenta? ¿Fue él quien mató a Jiggs? ¿Tenía realmente una serpiente?
Cricklebone permaneció en silencio durante un buen rato, con la punta del lápiz en la boca.
—Hum… hum —dijo finalmente, y por un segundo tuve la ridícula idea de que iba a hacerse pasar por tartamudo otra vez—. El señor McAuchinleck hacía mucho tiempo que estaba ocupado con este caso. Descubrimos que una droga completamente nueva estaba circulando por Londres, algo más peligroso y valioso que nada de lo que conocíamos hasta el momento. Sabíamos que venía de las Indias y que estaba implicada toda una red de criminales, pero lo que no sabíamos era cómo la entraban o quién estaba detrás. De manera que McAuchinleck viajó hasta Calcuta en el navío del capitán Shakeshere, digamos que de incógnito, para vigilar.
—¿Entonces fue cuando se hizo pasar por el doctor no sé qué? —pregunté.
—Hamish Lothian, sí.
—¿Y cuando llegó a Londres se disfrazó de Damyata?
—Supongo que sí. —Cricklebone estaba resultando bastante irritante. Creo que disfrutaba del misterio que estaba creando—. McAuchinleck se disfrazó un par de veces o tres y dejó unas cuantas notas. Pero los mismos criminales hicieron parte de nuestro trabajo. Se odiaban tanto los unos a los otros que lo único que tuvo que hacer McAuchinleck fue ponerlos en contra. Os dio un buen susto una o dos veces, pero en sitios en los que se suponía que vosotros no debíais estar.
—Y esta droga era tan valiosa que los criminales eran capaces de matarse los unos a los otros por tenerla en su poder —dijo Spintwice, que empezaba a entenderlo todo.
—Y es tan valiosa —añadió Cricklebone— que incluso sólo con la cantidad que había dentro del camello, un hombre podría hacerse riquísimo. ¿Sabéis?, la gente, una vez que la prueba, no puede dejar de tomarla. Acaban no pudiendo vivir sin ella. Y son perfectamente capaces de matar por ella, sí.
—Entonces ¿quién mató a Jiggs? —volví a preguntar.
—Jiggs no está muerto —respondió para sorpresa de todos—. Está en la prisión de Newgate. Lo arrestamos, y entonces publicamos la noticia de que lo habían encontrado muerto para asustar a Cockburn y obligarlo a salir de su escondite. Y bien, funcionó, se espantó de verdad, se vio obligado a cambiar de escondrijo y tuvo que explicarle a Su Señoría adonde había ido a parar el camello.
—Y ¿qué me dice de la lámpara? ¿De El Sol de Calcuta?
—También hicimos ver que la habían robado —continuó Cricklebone—. Todos los criminales estaban esperando el momento adecuado para hacerse con ella. Su Señoría quería que Cockburn la robara para él, y sabíamos que él o el contramaestre irían a por ella tarde o temprano. De manera que nos inventamos que Damyata la había robado antes de que ellos tuvieran la oportunidad de hacerlo.
—¿Y lo hizo él?
Cricklebone pareció inquieto.
—No estoy seguro de lo que quieres decir —masculló entre dientes.
—Quiero decir si el verdadero Damyata la robó primero —expliqué.
Hubo una pausa mínima mientras Cricklebone pensaba qué iba a decir a continuación.
—Bien, conseguimos que todos se irritaran —prosiguió. Vi bien claro que había decidido no contestar a mi última pregunta—. Estoy muy impresionado de las aptitudes del señor McAuchinleck. Consiguió volverlos locos a todos.
—Pero había algo más, ¿verdad? —insistí—. Realmente había un hombre de Calcuta en Londres, ¿verdad? No era siempre el señor McAuchinleck, ¿verdad? ¿Qué me dice del hombre que encontramos muerto aquella noche de camino al muelle?
Cricklebone se movió en su silla, nervioso. Tomó unas cuantas notas inútiles en el papel y se quedó mirando lo que había escrito, como si esos garabatos se fueran a convertir mágicamente en las respuestas a mis preguntas.
—Y ¿qué me dice del hombre que me amordazó y me robó el camello? —añadió el señor Spintwice—. Si era su amigo disfrazado, todo lo que puedo decirle es que, para mi gusto, se tomó muy en serio toda la mascarada.
—Y ¿qué hay de la casa de al lado? —seguí insistiendo—. Aquella noche entré y parecía nueva por completo. ¿La hizo reconstruir el señor McAuchinleck?
—¿Cómo iba a hacerlo? —soltó Nick—. ¿Y después volverlo a derruir todo en dos días? ¿Por qué iba a hacer una cosa así?
Cricklebone abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Así que aproveché su silencio para hablarle de la carta de Imogen, de su referencia al nombre de Damyata, de la intuición que tenía de que el hombre de Calcuta había estado intentando decirme algo importante, mientras se escondía en la casa vecina todo el tiempo. Cricklebone se estaba esforzando por hacer ver que conocía cada detalle de lo que le explicaba, pero detrás de la expresión rígida de su rostro, los ojos lo traicionaban, y en ellos se podía leer la sorpresa, e incluso la alarma, por la gran cantidad de cosas que, se daba cuenta, todavía le faltaba investigar.
—Bien —dijo al final, con la voz rota—. Verdaderamente os debe parecer que vuestro hombre de Calcuta es algo así como un mago. Admito que hay uno o dos detalles sobre las actividades del señor McAuchinleck que todavía tengo… que… que acabar de valorar. —Mientras le explicaba mi historia se había quedado pálido y se estaba esforzando por no parecer desconcertado—. C… creo que por hoy ya me basta —tartamudeó finalmente.
—Cuánto suspense —señaló el señor Spintwice, que había estado escuchando con creciente sorpresa—. Es como encontrar las últimas páginas arrancadas que le faltan a un libro.
Cricklebone alzó la mirada al oír la metáfora.
—Los libros —dijo—, como Mog bien sabe, suelen tener unas cuantas páginas en blanco al final.
—Sí —repuse—, porque normalmente los pliegues de papel tienen que estar…
—Es porque el final de un libro —interrumpió Cricklebone—, raramente es el final de la historia. —Parecía estar bastante satisfecho con esta analogía, y se levantó de la silla tan de repente que se dio un buen golpe en la cabeza contra una de las vigas bajas—. ¡Vaya! —exclamó, con los ojos húmedos—. Que tengan un buen día.
Lo acompañamos hasta la puerta. Allí nos tendió la mano y, algo incómodo, nos la estrechó primero a mí y luego a Nick.
—Nick —dijo—, Mog. Quiero decir, Mog, Nick. Bueno, es igual quién es quién, ja, ja. Habéis hecho un gran trabajo para nosotros estas últimas semanas. Un trabajo muy notable, aunque no os lo creáis. No me sorprendería que al final recibierais algún tipo de, bueno… de recompensa, por esto.
Cuatro pares de ojos se abrieron como platos, mirándole desde la puerta de entrada: los de Nick, Spintwice, Lash y yo.
—Ahora no os metáis en líos, ¿eh? —murmuró finalmente. Se volvió como un títere de palo y desapareció entre el bullicio de la ciudad. Nunca volvimos a verlo. Ni a McAuchinleck tampoco.
En octubre colgaron a Cockburn.
Fue como una feria. Todo el mundo había salido con la sonrisa puesta, como si fuera un día de vacaciones. Un malabarista actuaba a cambio de dinero. Podías comprar panfletos muy mal impresos que relataban la historia de las fechorías de Cockburn, con mucha sangre y mucha fantasía. El señor Glibstaff caminaba pavoneándose, haciéndose el importante, dando golpecitos con el bastón en las pantorrillas de la gente que se interponía en su camino. Por encima de nuestras cabezas, todas las ventanas a ambos lados de la calle estaban abiertas de par en par, con cuatro o cinco personas asomando en cada una de ellas, dispuestas a disfrutar del espectáculo.
Nick y yo avanzábamos entre la muchedumbre, con Lash entre los dos. Los vendedores callejeros habían sacado los productos de sus carros y a cambio de medio penique, dejaban subir a la gente encima para que tuviera una mejor vista. Vi cómo Bob Smitchin organizaba una de esas improvisadas tribunas.
Nos guiñó un ojo.
—Un día fantástico para hacerlo —dijo. Podría haber estado hablando de una excursión—. Hoy debes sentirte muy orgulloso, Mog.
—¿Orgulloso? —pregunté—. ¿Por qué?
—Bueno, tu condenado —respondió Bob alegremente—. Se podría decir que tienes un interés especial en el caso, Mog.
—Hummm.
—Lo tiene bien merecido —continuó, ayudando a subir a otro par de personas a su carro, que ya estaba atestado y se tambaleaba peligrosamente—. Yo lo veo así, un tipo escoge ser un granuja o no ser un granuja. Y luego debe estar preparado para las conse… cutivas.
—Cualquiera pensaría que es al mismo diablo a quien cuelgan —saltó Nick. Mientras nos abríamos paso a empujones entre los centenares de personas congregadas allí, Nick y yo pudimos reconocer a muchas personas que sabíamos que eran ladrones o matones, y todos ellos chillaban tan fuerte como el resto de la gente, seguramente aliviados ante la idea de que fuera otro el que iba a la horca esta vez—. Muchos de estos tipos tendrían que estar allá arriba con él —continuó Nick. Me dio un codazo y señaló con el dedo a un carterista con pinta de pillo, un par de años mayor que nosotros, que estaba actuando alrededor de un círculo de caballeros con levita—. Hoy hay muchos bolsillos para robar.
—En los míos no encontrarán nada —bromeé, golpeando mis bolsillos vacíos—. Tú solías dedicarte a esto, ¿verdad?
Nick se encogió de hombros.
Desde la muerte del contramaestre no parecía que hubiese vuelto a robar. La gente le solía decir que se había convertido en un chico nuevo, y eso lo hacia rabiar.
—Sigo siendo el de siempre —mantenía—. Si quisiera ponerme a afanar, lo haría. —Pero no parecía que tuviera demasiadas ganas. En los últimos meses, parecía haber crecido y cada vez reía más a menudo.
—Y ruego que nuestras almas sean purificadas —alguien declaraba a nuestro lado—, y que nuestras manos se detengan ante el miedo a la ira de Dios. —Era un hombre de pinta harapienta y con unos cuantos dientes rotos; tenía las manos en alto y oraba hacia las personas que se empujaban a su alrededor—. Bendito seas —no paraba de repetir, enseñando un sombrero de fieltro arrugado con un par de monedas dentro—. El señor es siempre piadoso con los justos, chicos —nos dijo al vernos—, y terrible con los malvados. Dios aprecia mucho más el penique de un pobre que las riquezas de un noble. Un camello puede pasar más fácilmente por el ojo de una aguja que un hombre neo entrar en el cielo.
El hombre se debió preguntar qué había detrás de la mirada cómplice que Nick y yo nos intercambiamos antes de dejarlo atrás.
A nuestro alrededor, en postes y vallas, había gran cantidad de copias de un nuevo cartel, muy llamativo, que nos había tenido a Cramplock y a mí ocupados durante toda una tarde de otoño, la semana anterior.
—¿Sabes lo que dice el señor Spintwice? —soltó Nick—. Que la justicia no existe.
Yo ya sabía que Spintwice no escondía su desprecio hacia el afán de la gente por reunirse en multitudes para presenciar cómo ahorcaban a un hombre.
—Con eso ¿qué quiere decir?
—Creo que quiere decir que nadie queda nunca satisfecho por completo —reflexionó Nick—. No puedes arreglar las cosas y que vayan bien, una vez que las has estropeado, a no ser que pudiéramos volver al pasado y empezar de nuevo. Como, por ejemplo, colgar a una persona. Eso no borra el crimen que cometió en el pasado. La gente quiere sangre, pero una vez se les ha dado sangre, no viven mejor que antes, ¿a que no?
El griterío se hacía cada vez más intenso, mientras aumentaba la expectación. La gente empezaba a sentir que se acercaba la hora.
—¿Quieres quedarte a mirar? —le pregunté.
—La verdad es que no.
—Vámonos —dije, y nos volvimos por donde habíamos venido. Tenía que ir tirando con fuerza de la correa de Lash para que no se entretuviera con los corazones de manzana y los pedazos de pastel que la gente había lanzado al suelo.
Cuando conseguimos salir de la muchedumbre, una mujer se acercó a nosotros para vendernos dulces.
—Naranjas azucaradas —coreaba—, y cerezas y jengibre. Delicias venidas en barco desde las Indias. —Echamos un vistazo a la bandeja y vimos cuadraditos y rombos de fruta azucarada, algunos de ellos envueltos en papel de arroz. La misma bandeja, cubierta de azúcar, despedía un aroma fuerte y especiado. Nick alargó la mano y agarró un cuadradito de jengibre.
—Esto es para ti —dijo buscando en el bolsillo alguna moneda.
La mujer se fue y él me dio el dulce. Retiré el papel delgado y arrugado que lo envolvía y me metí el pedazo de jengibre en la boca. Justo cuando iba a tirar el papel, me fijé en que tenía unos dibujos azules.
—Espera —dije con la boca llena. Planché el pequeño y pegajoso papel y vi que llevaba impresa una inscripción en un color azul pálido. Lentamente, fui reconociendo los garabatos.
Miré a mi alrededor.
—¿Dónde está esa mujer? —pregunté. Intentamos encontrarla, pero se había perdido entre la muchedumbre, y la aglomeración era demasiado densa para poder ir tras de ella.
Nos volvimos y seguimos caminando, el uno junto al otro. La multitud estaba demasiado atenta al espectáculo que habían venido a presenciar; nadie prestaba atención a dos chicos de un parecido asombroso, uno de ellos arrastrando un perro de largas patas y ambos mirando continuamente hacia el lado para asegurarse de que el otro todavía seguía allí, como si, tras haberles costado tanto tiempo encontrarse, estuvieran decididos a no separarse nunca más.
Al final de la calle, se abrió una puerta en los muros de la prisión y vimos que, por una escalerilla de madera, subían a una corpulenta figura hasta la parte trasera de un carro. Resonando encima de nuestras cabezas, las campanas de la iglesia del Santo Sepulcro empezaron a componer el solemne carillón que precedía al toque de las dos. Gradualmente, empezando por las primeras filas, el estruendo de la muchedumbre se fue apagando y el silencio se extendió por la calle, cuesta arriba, hasta llegar a la catedral.
