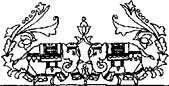
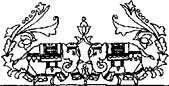
Nuestro carruaje se paró en la entrada de una callejuela oscura, en la esquina de Las Tres Amigas. Lash estaba quieto entre mis pies. De camino, Cricklebone me había devuelto el contenido de mi caja de tesoros. Se había quedado algunas cosas, me dijo, porque no habían acabado de examinarlas, pero mis objetos más queridos estaban allí, incluido el brazalete. A parte de esto no me explicó muchas cosas más; se quedó sentado bien tieso, con las mejillas tan hundidas que casi parecía que no tuviera cara. Quería preguntarle tantas cosas que no sabía por dónde empezar. Resultaba más sencillo quedarse en silencio, con los tesoros de mi vida entre los brazos y los sucesos de esa noche dando vueltas casi sin sentido dentro de mi exhausta cabeza, mientras atravesábamos esas calles tenebrosas. Cuando nos detuvimos, miró por la ventana.
—Hemos llegado —me informó, abriendo la puerta. Su voz se había convertido en un murmullo—. No te alejes de mí, Mog, y no hagas ruido. —Descendió del carruaje; yo bajé tras él y Lash saltó al suelo, a mi lado. El hollín de la chimenea donde nos habíamos escondido todavía me cubría de pies a cabeza y, mientras lo seguía por los adoquines mugrientos, hacia la parte trasera de Las Tres Amigas, yo debía de parecer una figura casi invisible.
Primero lo oímos y después lo olimos. Un violento alboroto de ruidos, carcajadas y voces, que se oía más fuerte o más flojo según se abrían o cerraban las puertas. Después, una peste a pescado en mal estado, verdura podrida y pedazos de carne llena de gusanos, que habían lanzado al patio para los perros o para que se descompusiera con el bochorno del verano. En las habitaciones del piso superior de aquella taberna, antigua y alta, había ventanas con luz, y era evidente que estaban atiborradas de gente, en un estado de cierta excitación.
—Ata al perro —ordenó Cricklebone bruscamente.
Cuando hube atado a Lash con la correa bien corta a una anilla de hierro en la pared de la taberna, Cricklebone me agarró de la muñeca y se metió en un pasaje con el techo muy bajo. Tosí un poco al notar que el hedor cambiaba e incluía caballos. Siguiendo su figura agachada, llegamos a una puerta a nuestra derecha. Cricklebone había hecho bien su trabajo: parecía conocer cada rincón del local. Me condujo dentro.
Sin que nadie nos viera llegar, aparecimos entre el gentío del bar como por arte de magia. Hacía un calor horroroso allí dentro. La gente bebía y reía en pequeños grupos animados entre donde estábamos nosotros y la barra, y estaba tan abarrotado que pensé que me iba a asfixiar. Cricklebone intentaba abrirse paso a través de la aglomeración repitiendo amablemente «discúlpeme». Se agachaba y movía la cabeza como un ganso, pero la gente no le hacía ningún caso.
—Oh, por el amor de Dios —murmuré, y fui abriendo paso ante él, empujando y escabulléndome entre la gente que nos obstruía el camino—. Nadie te disculpará en un lugar así —le dije a Cricklebone por encima del hombro—. Simplemente hay que saber utilizar los codos.
Cuando me volví para seguir avanzando me encontré un hombre delante, cerrándome el paso.
—¿Quién te crees que eres, yendo así ensuciando a la gente? —Me mostró la manga de la camisa para demostrar que, sin darme cuenta, le había dejado una mancha de hollín—. Fuera de aquí, deja de manchar de negro a todo el mundo.
Otros dos hombres se unieron a la protesta.
—Sí, que lo saquen de aquí.
—¿Qué hace un deshollinador aquí dentro? ¿Qué será lo siguiente?
Me estaban rodeando de manera amenazadora, pero de repente noté como alguien me agarraba del cuello de la camisa, y los hombres se quedaron con la palabra en la boca mientras yo desaparecía, caminando hacia atrás entre la gente e intentando disculparme debajo de la capa de hollín que llevaba encima.
—Los codazos te pueden meter en un buen lío, si no vas con cuidado —me regañó Cricklebone, soltando el cuello de la camisa al llegar a las escaleras—. Estás haciendo que llamemos la atención —añadió entre dientes—. Ven conmigo.
Compungido, lo seguí hacia arriba por la escalera, apretándome contra el pasamanos para pasar entre parejas de hombres y mujeres abrazadas. Al subir oía alguna que otra carcajada aislada, mientras intentaba no manchar de negro las camisas de las señoras que ocupaban casi por completo la escalera.
Al llegar a lo alto oímos extraños gruñidos que se colaban entre el zumbido de las voces. La habitación de arriba se convertía en otra sala larga y sinuosa, sin muebles y con un techo de vigas. La atmósfera que se respiraba allí era completamente diferente de la de abajo. Estaba abarrotado de gente, hacía mucho calor y estaba muy oscuro; poco a poco me fui dando cuenta de que no había ni una sola mujer. Las voces de los hombres eran agresivas, y yo intenté no separarme de Cricklebone, para no llamar la atención. Rodeado de gente más alta, no podía ver nada de lo que pasaba y tardé un buen rato en fijarme que al fondo de la sala había un espacio vacío, y que el aire estaba cargado de expectación, como si los hombres estuviesen esperando el inicio de un combate de boxeo. Pero las jaulas bajas de metal que había en la pared, en cuyo interior unas criaturas con bozal gruñían y arañaban con las patas, rápidamente me indicaron que los que iban a luchar eran perros y no hombres. De repente pensé que era una suerte haber dejado a Lash fuera.
Cricklebone se agachó para hablarme al oído.
—Si ves a alguien que reconozcas —me advirtió—, haz como si nada. No te quedes mirándolo. No nos delates. —Había estado observando la muchedumbre con cuidado—. Ahí está Flethick —me susurró al oído—, y uno y dos más. ¡No mires!
En los rincones de la sala había parejas y grupos más numerosos de hombres, de pie, murmurando y echando vistazos al resto de la gente por encima del hombro. Unos hombres recaudaban dinero por la sala, apuestas por los perros, pero también vi que había dinero que cambiaba de manos por razones que nada tenían que ver con la pelea de perros.
Cricklebone encontró un rincón donde meterse, se apoyó contra la pared junto a una ventanita de cuatro cristales y sacó una pipa del bolsillo de la levita. Tenía una pinta desarreglada que no llamaba la atención entre la concurrencia, y cuando un hombre sin dientes se tambaleó hasta nosotros preguntando cuánto nos jugábamos, Cricklebone sacó unas monedas del bolsillo y le dijo que ésas eran las apuestas de él y de su joven acompañante, refiriéndose a mí. El hombre me dedicó un guiño, como si llegásemos al más sutil de los contratos. Tenía la cara picada, deforme y desfigurada, como si él mismo fuera un bulldog con mil combates a sus espaldas.
—¡Señores, señores! —se oyó una voz de repente—. Atención, empieza el combate. —Mientras toda la gente se apiñaba hacia el mismo lado, vi que el fondo de la sala lo ocupaba una especie de ring, un cuadrilátero delimitado por tablones de madera hasta la altura de la rodilla.
—¡No empujen! —gritó una voz—. ¡Y dejen paso! ¡Venga, dejen paso! —Acercaron hacia allí las jaulas y de dentro sacaron dos perros achaparrados y poderosos, con unas caras arrugadas y chatas, y la piel como un tapiz viejo y raído. Los perros no dejaban de gruñir, entrecerrando los ojos en ese ambiente cargado de humo. No estaba seguro de querer verlo. Ahuecando las manos contra el cristal, miré a través de la ventanita.
Soltaron los perros y la muchedumbre estalló en grandes vítores. Cuando uno de los perros se comió de un bocado una gran mosca que revoloteaba en el aire, fue recompensado con más rugidos de entusiasmo.
—¡Vaya un carácter para la lucha! —soltó entusiasmado alguien cerca de mí.
Fuera, la calle parecía tranquila. La ventana estaba sucia y repleta de grietas, y la mayor parte de su superficie era opaca, pero a través de una esquina más transparente pude ver el afilado campanario de la iglesia, al otro lado de la calle, y al nivel del suelo, las rejas del cementerio donde la noche anterior me había escondido mientras espiaba a Coben. Estiré un poco el cuello para ver si podía localizar a Lash, y así asegurarme de que estaba bien, pero desde la ventana no se llegaba a ver el sitio donde lo había atado. Justo en el momento en que iba a volver la cabeza hacia la pelea, una figura que se movía entre las sombras de la calle me llamó la atención.
Apreté la nariz contra el cristal e intenté atenuar los reflejos de la habitación con las manos. La figura caminó a lo largo de la calle, indiferente, pasando por delante del cementerio hasta llegar bajo la luz. Alto, fornido, vestido con ropa basta de color negro y sin sombrero. Sin lugar a dudas, era el contramaestre.
Pero estaba solo. ¿Dónde estaba Nick?
Avisé a Cricklebone tirándole de la manga.
En el ring, los perros estaban a punto para la lucha, contenidos por sus amos y azuzados por el entusiasmo del gentío que calentaba el ambiente. Uno de los perros arañaba los tablones del suelo, impaciente, intentando arremeter contra su adversario.
El contramaestre atravesó todo mi campo de visión, como si fuera a apoyarse contra la pared de la taberna o quizá entrar dentro. Y entonces el corazón me dio un vuelco, cuando vi aparecer corriendo a otra persona. Venía en dirección contraria y también pasó por delante del muro del cementerio; una figura con capa y sombrero negros, que se movía cautelosa y ágil, agarrando algo contra el pecho.
—¡Señor Cricklebone! —susurré, aporreándole el brazo.
—¿Qué pasa? —Se agachó tan cerca de mí que pude oler el aroma de su tabaco.
—¿No le dijo a su compañero que quemara el disfraz?
—Claro que sí.
—Entonces ¿qué me dice de eso?
El hombre de Calcuta estaba parado al otro lado de la taberna. Miraba a ambos lados de la calle. El objeto que llevaba entre las manos brilló por un instante y me pareció reconocerlo. De repente había desaparecido en dirección al río, y aunque no podía asegurar que lo que llevaba fuera el camello, tenía la misma forma.
Cinco segundos más tarde, el contramaestre volvió a cruzar la calle y se puso a correr también hacia el río, como si persiguiera al hombre de Calcuta. Corría más rápido que él y no tardaría en alcanzarlo.
—Rápido —me dijo Cricklebone, agarrándome del brazo—, vayamos tras de ellos.
Mientras pasábamos entre la muchedumbre, soltaron a los perros. Gruñendo salvajemente, saltaron el uno sobre el otro en un caos de dientes, pellejos y potentes patas en alto, arañando peligrosas. Parecía que los colmillos, desesperados por morder, resbalaran por encima de la superficie suave de sus cabezas de bolas de cañón.
—Discúlpeme —repetía una y otra vez Cricklebone.
Estaban muy igualados. Los seguidores los envalentonaban a gritos mientras los animales daban patadas y tropezaban sobre el ring de maderas, agarrándose el uno al otro por el cuello, aullando y haciendo crujir las mandíbulas al unísono. La sangre ya había hecho acto de presencia y les manchaba las cabezas en forma de líneas oscuras en la frente, mientras ellos saltaban y resbalaban juntos, invadidos de una furia violenta.
Nos estaba costando salir. La gente estaba tan apiñada alrededor de la pelea, chillando, que se habían convertido en un muro viviente, insensible a nuestras súplicas y nuestros intentos de avanzar, entre nosotros y la puerta. Cricklebone se dio por vencido, dejó de repetir «discúlpeme» y empezó a hacer fuerza con su cuerpo larguirucho para abrirse camino entre la multitud.
Los perros no mostraban ninguna señal de debilidad. Cada uno estaba decidido a acabar con su contrincante, volviendo al ataque con más furia a cada nuevo asalto, sin hacer caso de las heridas, incluso escarbando entre las matas de pelaje arrancado que había por el suelo de madera. Casi cómicamente, entre toda esa violencia, se sopesaban el uno al otro frunciendo el ceño, y volvían al ataque, yendo directos a por la yugular.
Al final llegamos hasta la escalera, y Cricklebone me hizo bajar delante, apoyándose en mi brazo desde atrás, casi empujándome con urgencia. Los bramidos continuaban en la sala de arriba, mientras los bulldogs se enfrentaban el uno contra el otro, todavía resistiendo, abriéndole heridas en la cara al contrario, mordiéndole ojos y hocico.
El calor intenso hacía que me resbalasen por la cara cascadas de sudor negro. Esta vez, mientras me abría paso entre la concurrencia del piso de abajo, presté poca atención a si manchaba o no a la gente, les pisaba los pies y les pegaba codazos en la espalda. Todavía se podía oír el violento clamor del piso de arriba, y justo cuando llegamos a la puerta, estalló un sonoro grito alborozado, como si finalmente uno de los perros hubiese acabado tendido en el suelo en silencio, sangrando por mil heridas, mientras al ganador se lo llevaban entre aplausos.
Nick abrió los ojos y no pudo creer lo que vio. ¿Campanas?
De repente, lo recordó todo. ¿Cuánto tiempo había estado allí arriba? ¿Cómo había podido quedarse dormido? Se incorporó y se frotó la nuca, que le dolía de tenerla tanto tiempo apoyada contra el canto de una viga.
Oyó un sonido hueco que venía de abajo. Todavía estaba completamente oscuro, pero había algo que se movía. El ruido se volvió a oír. Quizá había sido eso lo que lo había despertado.
Con cuidado, se puso de rodillas, miró hacia abajo desde el borde de los tablones y vio el largo pozo del campanario, guiando la vista por las cuerdas de las campanas que colgaban perdiéndose en la oscuridad. No podía ver nada. Pero le llegaban ruidos amortiguados a través del aire mohoso que se hacían cada vez más identificable. Y también le pareció distinguir el jadeo de una persona.
Su padre debía de estar subiendo para ver lo que hacía.
Intentando hacer el menor ruido posible, se levantó y se aplastó todo lo que pudo contra la pared del escondrijo. Pero la pistola se le salió del cinturón sin que lo notara, y antes de que pudiera atraparla, cayó, rebotó sobre los tablones del suelo y se perdió en las profundidades del hueco del campanario.
El sonido de movimiento paró justo en el momento en que el arma golpeó el suelo con un ruido metálico, a muchos metros por debajo de donde estaba Nick. ¡Vaya un idiota! Se había olvidado por completo de que llevaba una pistola.
—¿Qué es esto?
Una voz le llegó desde las profundidades y Nick se quedó paralizado, mientras que el eco de las palabras se iba apagando. Hubo unos segundos de silencio y luego el sonido de unos pasos lentos pero resueltos.
Nick tragó saliva. De repente se sintió completamente despierto y lúcido. Podía ver las campanas brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Los pensamientos le fluían a toda velocidad. La voz no era la de su padre. La voz de abajo era de Coben, el hombre a quien le habían mandado matar. Coben sabía que arriba había alguien. Y subía a por él. De repente, Nick estuvo seguro de que iba a morir. Tan sólo había dos caminos para salir de allí: bajar por la escalera y encontrarse con Coben, o tirarse por el hueco hasta el rellano, a unos quince metros de distancia. El sonido hueco de los pasos seguía resonando en la torre, y el jadeo se oía cada vez más y más cercano. ¡Si no le hubiese caído la pistola…!
No pudo resistirse a echar un vistazo, entre las campanas, al abismo. No se veía nada. Entonces se oyó un poderoso estallido, y el campanario entero pareció retumbar. Una de las campanas soltó un tañido agudo, como un zumbido. Nick tardó unos pocos segundos en darse cuenta de que había sido una bala. Se escondió de nuevo en el escondrijo.
Coben le estaba disparando. Seguramente había recogido la pistola. Y estaba apuntando hacia las campanas, intentando dar a Nick.
—¡O bajas por las buenas o te hago bajar de un tiro! —Las palabras sonaban confusas por el eco de la piedra. Pero quedaron muy claras cuando llegó el segundo disparo, atravesando el aire con un estallido y golpeando las campanas.
Nick dio una patada a la campana que tenía más cerca y ésta se balanceó lentamente hasta rozar la de al lado. No hubo ningún sonido. Pero cuando la campana volvió hacia Nick, éste la impulsó de nuevo con el pie, y la campana, de mala gana, soltó un tañido profundo, estremecedor. Nick puso en movimiento la otra campana. ¡Ojalá pudiera llamar la atención de la gente de la calle! Los tañidos sonaban cada vez más fuerte, mientras las campanas iban de un lado para otro, y cuando volvían hacia él, Nick les daba otra patada, obligándolas a formar un amplio arco para que sonaran con toda su fuerza. Bajo ellas, las cuerdas serpenteaban como locas, chasqueando a través del aire caliente de la torre, ondeando violentamente. A Nick le zumbaban los oídos por el estruendo, pero no dejó de dar patadas, propulsando cada campana, animándose con cada tañido ensordecedor, jadeando por el esfuerzo. Las campanas iban de aquí para allá; todo lo demás, cualquier idea, se perdía entre el ruido.
Al alejarse una campana, Nick vio el rostro de Coben justo debajo de él. Lo miraba, agarrándose a una viga bajo la estructura de las campanas, con el rostro húmedo y los dientes apretados en una mueca asesina. La campana regresó en su balanceo y lo ocultó, pero cuando volvió a alejarse, ahí estaba Coben, con la pistola en alto, apuntando entre las campanas hacia el rostro de Nick.
Nick apretó la espalda contra la pared del escondrijo y su puño se cerró alrededor de algo duro y desconocido.
¡La espada! Al reconocerla, respiró tan hondo que el ruido del aire al entrar en su boca casi ahogó el tañido de las campanas. Coben seguía apuntando, esperando el momento oportuno para disparar, entre el ir y venir de las mismas. Y tenía ventaja. Estaba demasiado lejos para que Nick pudiera alcanzarlo con la espada, y si no tenía cuidado, la acabaría dejando caer también. Los dos se miraron fijamente al separarse las campanas. Durante un segundo, la luz de la luna rebotó en el metal, iluminó el rostro de Coben e hizo centellear un diente de oro reluciente, un peligroso destello en una mueca asesina.
Y entonces Nick alzó la espada.
Durante lo que pareció el segundo más lento de su vida, dio un paso adelante y de un solo golpe partió la cuerda que aguantaba la campana más cercana. Mientras el repicar tronaba en la torre, Nick la vio caer y precipitarse sobre Coben, que aterrorizado levantó el brazo para protegerse del peso que caía a plomo encima de él.
Había muchos metros hasta el suelo. Y entre el tañido ensordecedor, Nick no pudo estar seguro de haber oído un largo grito perdiéndose en el vacío.
Fuera de la taberna, cuando desaté a Lash, le di el abrazo más tierno, empalagoso y cariñoso de su vida. Cricklebone ya corría a grandes zancadas en dirección al río y pensé que no conseguiría atraparlo. Pero el alivio de respirar aire fresco, tras la suciedad, el humo y los pelos de perro del interior de la taberna, me animaron a correr tras él y en menos de medio minuto lo encontré agazapado en un portal sin iluminar.
Había algo tendido sobre la paja y el fango, en un rincón de la calle, y llevaba la ropa del hombre de Calcuta.
—No es su… —empecé a decir.
—No, no es McAuchinleck. —Cricklebone permaneció callado, sin aliento. Se quedó mirando el camino que llevaba al río, donde tan sólo unas pocas cabañas desvencijadas nos separaban de los barcos infestados de ratas.
—¿El contramaestre ha escapado? —le pregunté.
—Por el momento, sí. —Parecía que hablara más consigo mismo que conmigo, mirando a un lado y después al otro, como si esperara a alguien.
—¿Está… muerto? —pregunté, mirando nerviosamente a la figura inerte que yacía junto a la pared y tirando de Lash para que no la olisqueara. Cricklebone parecía estar especialmente inquieto, casi temblando de nervios. Contemplé las luces sobre las aguas sucias del río y respiré hondo.
Entonces oí algo repicando, y cuanto más hondo respiraba, más fuerte parecía sonar.
De repente Cricklebone me miró.
—Campanas —exclamó asombrado.
Y eran campanas. Desde la iglesia que estaba en lo alto de la colina de la que veníamos en ese momento, nos llegaba el repicar menos musical y más escandaloso que Londres debía de haber oído en toda su historia. Como el alarido desesperado de alguien necesitado de ayuda. Su urgencia discordante me caló los huesos y la piel se me puso de gallina en el cargado aire de la noche.
—Vamos.
Cricklebone corrió al galope colina arriba. Había gente asomando la cabeza por las ventanas de Las Tres Amigas, y más que se arremolinaba en la calle y delante del muro del cementerio. Un hombre se nos acercó mientras corríamos.
—He enviado a un par de hombres dentro, señor.
—Muy bien. ¿Dónde está McAuchinleck?
—Allí, señor Cricklebone, delante de la taberna. —Pero McAuchinleck ya nos había visto llegar y vino a nuestro encuentro, en mitad de la calle. Tenía una expresión grave en el rostro, muy diferente de la que había mostrado bajo el disfraz oriental. Llevaba un bigotito pelirrojo.
—Llegas tarde —le dijo Cricklebone secamente—. El contramaestre se ha hecho con el camello y ha huido. Y acaba de matar a una persona.
—¿A quién?
—No lo sé. —Cricklebone sonaba preocupado—. ¿Qué has hecho con el disfraz?
—Lo quemé, tal como me ordenaste.
—¿Estás seguro?
McAuchinleck se quedó mirándolo.
—Por supuesto.
Las campanas seguían sonando. ¿Dónde estaba Nick? Veía a los policías correr de un lado a otro; algunos hablaban con el gentío que se había reunido delante de Las Tres Amigas, y un par de ellos iban en dirección al río. ¿Qué demonios estaba pasando? Al mismo tiempo que vi un par de sombras merodeando delante del muro de la iglesia, las campanas empezaron a callar. Su sonido se fue debilitando hasta morir definitivamente. El silencio que se cernió sobre aquella noche calurosa era pesado y cargado de malos presagios. Alcé los ojos hacia la torre decorada del campanario, una punta negra recortada contra el cielo neblinoso, y por un momento o dos pareció reinar un silencio tan inmóvil y siniestro que llegué a pensar que las campanas habían tocado sin que nadie las hubiera hecho sonar.
En el cielo, dejándose llevar por una corriente de aire, un cuervo bajó en picado, se quedó revoloteando alrededor de la torre negra y después desapareció en la oscuridad, soltando un graznido ronco, distante.
Cricklebone había ido a grandes pasos hacia la taberna, a petición de McAuchinleck, y me quedé solo con Lash en medio de la calle. De repente me sentí indefensa. Había mucha actividad alrededor de la puertecilla del campanario y al final pude oír un grito de consternación general. Estaban sacando a alguien de dentro y para hacerlo parecían hacer falta muchos oficiales. Unas figuras negras forcejeaban en la explanada gris, y de repente oí la voz de Coben alzándose por encima del tumulto, gritando improperios. ¡Lo debían de haber arrestado! ¿Habría sido Coben quien había hecho sonar las campanas?
Justo cuando iba a marcharme hacia la taberna, vi que salía otra figura por las puertas del cementerio, entre dos policías. Una figura que medía la mitad que ellos.
Me vio, y cinco segundos más tarde nos estábamos abrazando. Sus lágrimas de alegría me mojaban el cuello, mientras Lash saltaba emocionado a nuestro alrededor.
En un primer momento pensé que a Nick le había pasado algo horrible, porque cuando le hablé, me pareció que no me oía. Simplemente estaba allí de pie, aturdido, limpiándose con una sucia manga las lágrimas de las mejillas. Pero después me explicó que le zumbaban los oídos por haber estado tan cerca de las campanas.
—No puedo oír —dijo en voz muy alta, y entonces añadió—: ¿Habéis encontrado a mi papá?
Cricklebone había desaparecido en dirección al río, y fuimos siguiendo sus pasos, a través de callejuelas oscuras. Un policía de la comisaría de la calle Bow corrió detrás de nosotros para detenernos, pero antes de que tuviera tiempo de preguntarnos quiénes éramos, ya habíamos salido pitando hacia los muelles. Nick parecía saber cuál era el mejor camino. Cuando llegamos resollando a la oscura esquina más cercana al río, Nick ya había recuperado parte del oído, y pude explicarle quién era Cricklebone.
—Mi papá —me contó sin aliento— me envió a lo alto de la torre para matar a Coben. Está desesperado. Es capaz de hacer cualquier cosa.
—Ya lo ha hecho —repliqué, recordando el cadáver vestido con la ropa del hombre de Calcuta.
—¿Cómo?
—Hemos encontrado… por lo menos… —No sabía cómo explicárselo. ¿A quién habíamos encontrado?
—Debe de estar escondido en los muelles —supuso Nick—. Conoce todos los rincones. En las bodegas húmedas, donde ni tan sólo el olfato de un perro podría encontrarlo. A bordo de los barcos. Arriba, en los aparejos. Puede estar en cualquier sitio. Nunca lo encontrarán. Habrá huido con la siguiente marea.
—Pues vamos.
Tiré de Lash y fuimos hacia los almacenes que se alineaban a la orilla del río, hacia los embarcaderos mugrientos y los navíos chirriantes. Nunca había estado de noche en aquella zona y me resultó tremendamente inquietante. Parecía haber ojos espiando desde las sombras continuamente, no paraba de oír silbidos o pasos huecos que me hacían botar de miedo. Mientras avanzábamos, caminaba tan cerca de Nick que incluso lo pisaba. Había decidido no separarme de él para nada y esperaba que en cualquier momento apareciera la figura angulosa de Cricklebone de entre las sombras. La marea estaba alta; desde el muelle se podía saltar fácilmente a la cubierta de los botes pequeños. Nick tenía razón. El contramaestre podía haber desaparecido en segundos, en ese laberinto de mástiles y cabos. Entonces vimos una luz débil en un pequeño bote y a un chico de más o menos nuestra edad, que nos miró sin sonreír desde detrás de una gorra negra.
De repente, Lash se lanzó al borde del agua.
—¡Alto! —le grité, pero él me seguía arrastrando, gimiendo. ¿Qué habría encontrado? Un gato, sin ninguna duda, o una rata de agua, o algo que estaba pudriéndose en el muelle pero que a él le resultaba apetitoso. Di un par de pasos hacia Lash y mis pies tropezaron con algo sólido, que rodó hasta el borde del agua con un ruido metálico. Tras recuperarme del susto, me agaché a recogerlo.
Era el camello.
No podía creerlo.
—¡Mira! —exclamé agarrando a Nick por el brazo. Sujeté el camello por las patas y le desenrosqué la cabeza. Estaba completamente vacío. La cabeza de mirada ausente descansó sobre la palma de mi mano.
—Y así pues, ¿dónde está el hombre de Calcuta? —preguntó Nick.
—Es difícil de explicar —murmuré, agitando el camello para asegurarme de que no había nada dentro. Mientras estábamos allí en silencio, pude oír el eco de una conversación procedente de uno de los cobertizos cercanos al agua. Al aproximarnos, pudimos ver una tenue luz que se colaba por la puerta entreabierta.
Fuimos silenciosamente hasta la entrada y miré por la rendija. Era una choza diminuta, sin muebles. Cricklebone estaba buscando algo entre harapos y telas. Y McAuchinleck también estaba allí, en una postura rara, sujetando contra la pared a un hombre maniatado. Las sombras eran alargadas y el lugar olía a madera podrida y a orines.
—Aquí no hay nada —dijo Cricklebone.
McAuchinleck pareció sujetar con más fuerza al hombre corpulento, al que mantenía inmovilizado, y al moverse pude ver que era Fellman, el fabricante de papel, de mal humor y sin afeitar.
—Escucha bien —dijo Cricklebone, dirigiéndose a Fellman—, tenemos un soplo de Tenderloin. ¿Cuándo lo viste por última vez y qué te dio?
Fellman escupió al suelo con evidente placer.
—No conseguiréis sacarme nada —gruñó—. Ya os he dicho que no había ningún trato.
—¿Quién es éste? —me preguntó Nick en un murmullo demasiado audible.
—Chist —le respondí, pero era demasiado tarde. Cricklebone abrió la puerta de par en par, alzó la lámpara y nos vio allí de pie, harapientos y cansados. Yo me quedé con la boca abierta, a punto de ofrecerle alguna explicación.
—¿Qué hacéis aquí? —ladró—. Volved a la taberna. Aquí corréis peligro.
—Señor Cricklebone —dije, y le enseñé el camello—. He… bueno… he encontrado…
Salió de la cabaña.
—¿Dónde lo has encontrado? —preguntó con urgencia, acercándome la luz a la cara.
—En el suelo, allí detrás. —Señalé con el dedo—. Lash lo encontró. Casi lo envío al río de una patada.
Cricklebone lo agarró y fue a desenroscar la cabeza.
—Está vacío —le dije amablemente.
—¿Cómo?
Asentí en silencio.
Acabó de desenroscar la cabeza y agitó el animal. Nada. Clavó los ojos en las aguas negras del río.
—Quedaos aquí —nos ordenó, y volvió a entrar en el cobertizo.
Me senté en la dársena oscura, tiré de Lash para que viniera a mi lado y me quedé con las piernas colgando sobre las aguas negras. Un hedor cálido se alzaba de los tablones del embarcadero. Río abajo, el horizonte se teñía de gris con las primeras luces del alba. En un par de horas el sol volvería a estar en lo alto, bien caliente, y el muelle herviría de vida. Bostecé, abriendo mucho la boca.
—Dentro de poco amanecerá —dije. Rebusqué en mis bolsillos para asegurarme de que seguía allí todo lo de mi caja de tesoros que Cricklebone me había devuelto. Nick se acercó a mí y se sentó a mi lado.
—¿Qué crees que ha pasado? —me preguntó.
—No estoy muy segura —contesté sin saber qué decir. Me esforzaba por encontrar el sentido a todo lo que había pasado aquella noche. De pronto, estando allí sentados, me di cuenta de lo cansada que estaba.
—El hombre de Calcuta era el señor McAuchinleck disfrazado —le expliqué—. El policía que está aquí dentro. Siempre ha sido él. Pero…
—Pero ¿qué?
—Hoy tu padre acaba de matar a un tipo que tiene exactamente la misma pinta que el hombre de Calcuta. Y le ha robado el camello.
—Y lo ha vaciado —dijo Nick.
—Creo que sí.
Se oyeron unos gritos confusos desde el cobertizo y después todo volvió a la calma. Me costaba mucho decidir por dónde continuar la historia. Días atrás Nick me había dicho con desdén: «Esto no es un juego, ¿lo sabes, Mog?». Esas palabras se repetían en mi cabeza, como si las comprendiese por primera vez. Buena parte de nuestra aventura me había parecido un juego. Pero en ese momento, sentados los dos en el sucio borde del muelle vencidos por el cansancio, todo parecía mucho más serio y terrible.
—¿Qué ha pasado en la torre del campanario? —le pregunté finalmente.
Nick tardó un poco en contestar, y cuando lo hizo le temblaba la voz.
—Me hizo subir a la torre. Mi papá me dijo que Coben se escondía en lo alto, entre las campanas. Pero cuando llegué, no estaba allí y tuve que esperar.
—¿Y entonces volvió?
—Hum. —No quería hablar de ello. Desvió la mirada hacia el montón de papeles y de tesoros que yo tenía en las manos—. ¿Qué tienes ahí?
—Cricklebone me los ha devuelto —dije, sintiendo vergüenza de que viera la muñeca de madera y El libro de Mog, basto y grueso—. Son los papeles que me llevé de la guarida de Coben y… otras cosas mías. ¿Sabes quién me lo había robado? Se los había llevado el mismo Cricklebone.
—¿Qué es esto?
Los ojos de Nick se habían posado en el brazalete. Para no perderlo, me lo había puesto en la muñeca. Me quedé sorprendida cuando Nick alargó la mano y me lo quitó.
—Es mi…
—Pero ¿qué haces con esto? —dijo.
Intenté improvisar una respuesta. Seguramente, Nick pensaba que un brazalete era una cosa bien estúpida de conservar. Y supongo que lo era, un poco…, pero…
—¿Se puede saber qué haces con esto? —repitió en tono agresivo.
—Nick —dije—, devuélvemelo. Se te puede caer.
Se puso de pie. El brazalete brillaba en sus manos, reflejando el farol del cobertizo y las luces balanceantes de los barcos cercanos.
—¿QUÉ… HACES… CON ESTO? —repitió.
Me quedé boquiabierta. No sabía qué responder realmente. De pronto me dio miedo, como cuando, anteriormente, había empezado a preguntarme sobre el nombre de «Damyata» en la vieja casa incendiada.
—Es… es mío —tartamudeé con nerviosismo—. Lo tengo desde siempre.
—¿Qué quieres decir con que lo tienes desde siempre?
—Bueno…, toda mi vida lo he tenido. Es de mi madre.
—Mientes, ¿verdad?
—No. Claro que no. Es…
—Es mío —gritó—. Soy yo quien lo tiene desde siempre. ¡Es de mi madre! ¿Qué pretendes? ¿Por qué quieres hacerte pasar por mí a todas horas?
—Yo no me hago pasar por ti —repliqué—. Nunca he querido hacerlo. Yo no sabía que… —No podía entender por qué estaba tan enfadado y, a mi pesar, los ojos se me llenaron de lágrimas. —Devuélvemelo —le supliqué—. No sé de qué hablas.
—Claro que lo sabes —insistió en un tono acusador—. Éste es mi brazalete, es de mi madre, Imogen. Me lo dieron, con su carta, cuando era pequeño, hace tanto tiempo que no puedo recordarlo. Entonces, ¿cómo puede ser que sea tuyo?
Sentí algo extraño. Me acababa de acusar de hacerme pasar por él, pero ahora era él el que parecía querer hacerse pasar por mí. Lo que decía no podía ser verdad, pero al mismo tiempo, en alguna parte remota de mi cabeza, todo empezaba a cobrar sentido. Esa noche había pronunciado el nombre de «Imogen», un nombre por el que nadie me habían llamado en años. Pero al decirlo, no se refería a mí…
—Nick —dije—, creo que puedo explicarlo todo.
Todavía no podía, por supuesto. Pero sí tenía la extraña sensación de que algo increíblemente importante había sucedido, o estaba a punto de suceder. Incluso demasiado importante para ser verdad. Las implicaciones de esa idea se filtraban y extendían por mi cerebro con una creciente sensación de cálida emoción que me hacía sentir júbilo y terror a partes iguales. Sabía la verdad, pero todavía no acababa de comprenderla.
Bajo mis pies, que colgaban del borde del muelle algo golpeó contra los grasientos pilares de madera que sostenían el embarcadero. Bajé la mirada, pero no pude ver nada en las aguas plomizas. Noté otro golpe. Lash asomó la cabeza por el borde del malecón y ladró tres o cuatro veces. Extendí el brazo hacia las aguas y al estirarlo el máximo posible, noté algo flotando, una tela basta al tacto.
El corazón se me heló.
—Nick —exclamé, extendiendo la mano hacia él. Seguía a mi lado, silencioso y desconfiado. Estuve a punto de decirle que mirara lo que había abajo, pero pensé que era mejor no hacerlo.
—Señor Cricklebone —grité entre dientes—. ¡Señor Cricklebone!
Cricklebone se acercó con una lámpara. La luz centelleaba sobre la superficie del sucio río, y creo recordar que solté un grito cuando iluminó al contramaestre, flotando boca abajo, con la cabeza golpeando débilmente contra el pilar de madera.
