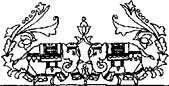
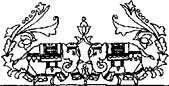
Justo cuando me decía que el estrépito de la pared al derrumbarse haría que el hombre de Calcuta volviera a subir para investigar qué había pasado, sentí algo húmedo en la cara. Aterrorizado, pensé que debía de ser la serpiente, pero había algo en aquella sensación que me resultaba demasiado afectuoso, demasiado familiar.
—¿Lash? —musité asombrado.
Respondió a su nombre lamiendo con más brío; sus bigotes me hacía tantas cosquillas en la cara que al final tuve que apartarlo, a pesar del alivio que sentía. Me incorporé y me di cuenta de dónde estaba. Me hallaba en mi habitación en el piso superior de la imprenta de Cramplock. ¡Había atravesado la pared de la casa vecina y había ido a parar dentro del armario de mi propia habitación!
Todo empezó a cobrar sentido. Mientras rodeaba el cuello de Lash con los brazos, comprendí exactamente cómo la serpiente había podido entrar y salir de mi habitación la noche anterior. Los ladrillos de la pared que separaban mi habitación del escondrijo de la casa de al lado debían de estar muy sueltos. Seguramente el hombre de Calcuta había quitado algún ladrillo y había dejado que la serpiente se deslizara a través del agujero. A cualquier hora del día y de la noche, la podía enviar a mi habitación, o ¡podía entrar él mismo con sólo mover unos cuantos ladrillos! Aguantándome en el cuello de Lash para no perder el equilibrio, me puse de pie y me empecé a sacudir el polvo.
Tenía que encontrar la manera de explicarle al señor Cramplock lo de la pared, para que la hiciera tapiar urgentemente. Con un escalofrío de miedo, me di cuenta de que si no lo hacía, yo corría el peligro de ser asesinado mientras dormía.
De la imprenta no llegaba ningún ruido y todo estaba oscuro. Sin duda, Cramplock ya se había ido a casa, pero había ladrillos por doquier, y tenía que volver a colocarlos en su lugar, si no el hombre de Calcuta volvería y descubriría el agujero.
Cuando terminé, la pared estaba algo torcida, pero por lo menos no había ningún agujero grande, así que decidí que ya estaba bien. Había sido un día largo y de repente sentí una gran necesidad de descansar. Pero tenía muchas preguntas que seguían dándome vueltas en la cabeza, como polillas revoloteando alrededor de la luz. ¿Adonde habría ido el hombre de Calcuta con la serpiente? Estuviera donde estuviera, seguro que no tenía buenas intenciones.
Lash había salido de la habitación y silbé para hacerlo subir de la imprenta, donde debía de estar fisgoneando, haciendo sus rondas nocturnas de costumbre, asegurándose, antes de irse a dormir, de que todo estaba en su lugar y de que todo olía como tenía que oler. Oí sus pasos en la escalera y entró en la habitación, pero cuando me agaché para acariciarlo, vi que llevaba algo en la boca.
—¿De dónde has sacado esto? —le pregunté.
Era un pedazo de papel. Intenté sacárselo de entre sus mandíbulas, pero no quería soltarlo, creyendo que era un juego. Así sólo conseguiría romperlo.
—¡Lash! —ordené con severidad—. ¡Suéltalo ya!
Me obedeció y yo recogí el papel del suelo. Lo desplegué.
—¿Dónde lo has encontrado? —le volví a preguntar.
Estaba mordisqueado y un poco mojado, pero aún se podían leer fácilmente las palabras del mensaje, redactadas con la misma caligrafía que la de la nota que Cramplock había encontrado clavada en la puerta la otra noche.
Chico,
decía,
Debemos hablar. Los malos te encuentran.
Debe vigilar 3 amigas.
Aquel mensaje tan críptico me hizo estremecer. Volvía a ser la letra del hombre de Calcuta, irregular y precipitada, y claramente iba dirigido a mí. Pero había algo que la hacía diferente de la nota de amenaza que había clavado en la puerta dos noches antes. La leí cuatro o cinco veces más.
Aquello no parecía una amenaza. Era una advertencia. Como si el hombre de Calcuta quisiera evitar que me hicieran daño.
Me senté en el borde de la cama, y sin querer di una patada a algo que soltó un sonido metálico. Busqué a tientas por el suelo, y justo debajo del borde de la cama mis dedos encontraron la lata que contenía mis tesoros. Al atravesar la pared del armario, había caído de la estantería y había rodado por el suelo.
La destapé y miré dentro. Entre los trozos de papel, encontré la primera nota del hombre de Calcuta, con el pequeño agujero que dejó el calvo. No había duda de que aquella nota implicaba una amenaza.
Tan listo encontró su camello.
Le haré ver la muerte en breve.
Pero al releer la nota, empecé a pensar más detenidamente en lo que decía. ¿A quién se refería ese «le»? Yo había creído que a mí, que me trataba de usted, y por tanto era obviamente una amenaza. Pero quizá la frase era en tercera persona y podía referirse a cualquiera. Y entonces, con una emoción cada vez más grande, me di cuenta de que «su camello» podía no querer decir mi camello, sino el del contramaestre. Y por tanto la primera frase significaba que yo había sido lo suficientemente listo para encontrar el camello del contramaestre.
Y si el «le» de la segunda frase se refería al contramaestre, entonces…
—Lash, creo que esto puede ser importante —le dije, levantándole las orejas para que me oyera bien—. ¿Me entiendes?
Me lamió la nariz. El corazón me latía a toda prisa. Un minuto atrás me sentía completamente agotado, pero me había espabilado de golpe. Estaba a punto de explotar de las ganas que tenía de hablar con alguien, pero a esas horas de la noche, en una casa vacía, sólo tenía a Lash.
De manera que hice lo que siempre había hecho cuando tenía algo en la cabeza que no podía esperar hasta la mañana siguiente. Metí la mano en la caja de lata y saqué El libro de Mog.
Había corrido tantas aventuras desde lo último que había escrito, que no sabía por dónde empezar.
Ha pasado algo sorprendente, —escribí—. Ésa era la manera en la que empezaba todas las páginas los últimos días.
El hombre de Calcuta se esconde en la casa de al lado, —continué—. He descubierto dónde guarda su serpiente. La casa está llena de una música extraña, como una casa encantada, y en su interior todo está como si nunca hubiera habido un incendio. Ahora me parece como un sueño, pero yo sé que es real, porque me ha dejado otra nota. Creo que…
Me quedé encallado.
—¿Qué es lo que creo, Lash? —le pregunté.
Lash estornudó, puso cara de asombro y sacó la lengua para limpiarse el hocico.
—Qué gran ayuda tengo en ti —dije.
… debo haberme equivocado con él. Quizá quiera ayudarme. Me perece que a quien realmente busca es al contramaestre. Tengo que vigilarlo. Me da mucho miedo, aunque parece como si todo me arrastrara hacia él, vaya donde vaya.
Me empezaban a escocer los ojos. Cerré el libro, puse todas las cosas de nuevo dentro de la caja de lata y la devolví al armario. Después me metí en la cama.
Pero no me quedé por mucho rato. Tenía tantas cosas en la cabeza que creo que me habría costado lo mismo dormir que volar. El mensaje decía que debía vigilar Las Tres Amigas. ¿Pues qué hacía que no estaba allí?
Dejé a Lash en su cesta, y sigiloso como un gato negro, salí de la imprenta. Fuera reinaba una oscuridad casi completa y, a esas horas de la noche, algunas de las partes menos iluminadas de la ciudad daban mucho miedo. Casi de inmediato pensé que ojalá hubiese traído conmigo a Lash, y estuve a punto de volver a buscarlo. Oía voces susurrantes aquí y allá, tras las puertas y en los sótanos a la altura de mis pies. En cada sombra veía los rostros de ladrones, contramaestres y hombres con cestas, incluso cuando no había nadie. Me puse a caminar a toda prisa.
Seguía pensando en el hombre de Calcuta. Estaba claro que era un hombre peligroso, pero ¿estaría él también en peligro? Me imaginé su alta figura atravesando vigilante las calles oscuras con la cesta de la serpiente en brazos, los ojos atentos a cada sonido y el ala del sombrero tapándole misteriosamente el rostro.
Debemos hablar.
¿Qué pensaba hacer para hablar conmigo? ¿Escalar por el muro de casa en medio de la noche? Todo eso me hacía sentir mucha inquietud, pero aunque sabía que seguía temiendo al hombre de Calcuta, había una parte de mí que deseaba hablar con él.
Al salir de la imprenta, había tenido muy claro hacia dónde debía dirigirme, pero en la oscuridad de los estrechos callejones de esa parte de Londres, todas las esquinas parecían la misma y en seguida pensé en que ojalá estuviera Nick para guiarme, como si fuera de día, a través del laberinto. Noté un hedor intenso, y el aire se notaba húmedo y enfermizo. Había perdido el sentido de la orientación y no sabía decir si iba hacia el río o me alejaba de él, si iba hacia el centro de la ciudad o lo dejaba a mi espalda. Por eso, me quedé tremendamente sorprendido cuando, al salir de unos viejos callejones especialmente ruinosos, me encontré en la esquina misma de la taberna Las Tres Amigas.
Crucé la calle para tener una vista mejor. La taberna se alzaba al final de una tortuosa línea de edificio altos, que se apoyaban en ella como si quisieran lanzarla a codazos colina abajo para tirarla al río. Delante de la taberna había una vieja iglesia altísima y con un pequeño cementerio, y fue a través de la verja del cementerio por donde me colé en busca de un lugar donde esconderme. Había un punto en que el muro del cementerio era muy bajo y estaba oculto entre las sombras. Las lápidas se alzaban formando un grupito malhumorado, como si fueran una pandilla de niños enfadados. De vez en cuando, una rata escarbaba la tierra o arañaba con sus afiladas uñas la madera de las cajas bajo tierra. Di la espalda a ese paisaje y me agaché para vigilar la taberna.
Al otro lado de la calle había gente holgazaneando, marineros y trabajadores vestidos con ropas informes. Esporádicamente, algún murmullo cruzaba la calle, se convertía en un denso rugido si abrían la puerta y la luz velada por el humo iluminaba los adoquines. Dentro habría aún centenares de clientes, personas que no se irían a la cama hasta el alba, o hasta que se durmieran borrachas allí donde estuvieran sentadas. A poca distancia, al fondo de un sombrío callejón, las luces de los barcos centelleaban sobre las aguas sucias del Támesis. De vez en cuando echaba una ojeada a mi espalda. ¿Podía haber alguien acechando entre las tumbas? Agucé el oído y me pareció oír un sonido sobre mi cabeza, un ruido metálico tenue, apagado.
Pero entonces llegó un griterío inesperado cuando un grupo de hombres cruzó dando tumbos la puerta de Las Tres Amigas y continuó una reyerta de borrachos a base de empujones para la que no había espacio dentro de la taberna. A uno de los hombres lo estaban echando los otros. Estaba tan borracho que iba chocando contra la pared, mientras se tambaleaba calle abajo. Una ventana del piso de arriba se abrió con un crujido, y se oyó gritar a una mujer:
—¡Que te sirva de ejemplo, cerdo asqueroso! ¡Vuelve cuando aprendas a comportarte! ¡Cerdo!
Algunos clientes más se habían apiñado en la puerta para verlo marchar, y alborotaban divertidos; otros miraban hacia la ventana en lo alto mientras la mujer la cerraba de un golpe. Yo estaba demasiado lejos para poder distinguir los rostros de los hombres que seguían ante la puerta, con las siluetas recortadas contra la luz de la taberna, pero cuanto más los observaba, más convencido estaba de que reconocería a uno de ellos. En ese momento, reía y señalaba al borracho con el dedo, pero la última vez que lo había visto se hallaba desplomado en una de las butacas de casa de Hethick, silencioso y ausente.
Cuando el griterío se hubo calmado, volví a tener la sensación de que algo se movía a mi espalda, entre las tumbas, pero lo único que pude ver al volverme fue el silencioso cementerio, con la pared blanca de la iglesia detrás. Contemplé el patio de la iglesia durante unos momentos, vigilando por si se movía algo, forzando la vista en la oscuridad. Y entonces sí que vi algo moverse, junto a la misma verja por la que yo había entrado.
La figura de un hombre corpulento salió de las sombras y atravesó la calle hacia la taberna. Me agarré con fuerza a los ladrillos del muro. El hombre miraba a izquierda y derecha, nervioso, y en lugar de entrar en la taberna, se ocultó entre las sombras de la pared, a esperar.
Coben.
El hombre que yo conocía de casa de Flethick también había visto a Coben, y un par de segundos después lo vi acercarse para charlar con él. Agucé el oído, tratando de captar lo que decían, pero sus palabras se perdieron bajo el ruido de los cascos de un caballo. En aquel mismo instante, un carruaje dobló la esquina, subió por la calle y se detuvo justo delante de la taberna, tapándome la visión de los dos malhechores. El lustroso caballo negro relinchó y sacudió la cabeza con un repicar metálico. El animal parecía mirar por encima del hombro a la gente pobremente vestida que rondaba por la taberna y me fijé en que tenía una cicatriz larga y brillante en el costado.
El cochero estaba agachado y decía algo a un hombre. Se oyó un murmullo y después un gran grito.
—¡Su Señoría te reclama! —gritó alguien—. Su señoría quiere hablar contigo.
El carruaje se quedó allí parado, negro y silencioso. Nadie bajó de él, pero Coben apareció por detrás, con expresión asustada. Se acercó a la ventanilla del carruaje y se puso a hablar con alguien que estaba dentro. Coben era un hombre robusto y brutal, pero de repente pareció haber encogido, achicado por el miedo y por la brillante rueda roja del carruaje, que era casi tan alta como él. No era un hombre acostumbrado a mostrar respeto a nadie, pero a juzgar por sus gestos, lo estaba intentando. No paraba de lanzar nerviosas miradas a un lado y a otro, y también hacia el cementerio, donde yo estaba escondido. Agaché la cabeza, convencido de que me había visto, pero apartó la mirada y siguió hablando con el hombre del carruaje.
—No lo sé —le oí decir de repente, en voz alta—. ¡Le he contado todo lo que sé!
Hubo una pausa mientras el hombre del carruaje le decía algo. Coben contestó, como de costumbre, en una jerga tan cerrada que no lo pude entender.
—Lo soltó por el ras de la napia —así fue como sonaron sus palabras—. El chandra del contramaestre.
Otra réplica desde la ventana del carruaje, que tampoco pude oír.
—Sí, Damyata se lo tendrá bien merecido —gruñó Coben y dio un manotazo con la palma de la mano contra la pared del carruaje. El cochero sacudió las riendas y el orgulloso caballo emprendió la marcha. Coben se quedó solo en la calle, mirando el carruaje con una expresión que, incluso en la penumbra, pude ver que era indescriptiblemente desagradable.
Vi como se iba por la calle, sin determinación, como si se estuviera preguntado qué tenía que hacer a continuación. Clavó la mirada en la reja del cementerio, y tras unos segundos de deliberación, se fue corriendo en la dirección opuesta y dobló la sombría esquina de detrás de Las Tres Amigas. De la taberna surgía un griterío de risas y canciones que se volvía ensordecedor en algunos momentos. A pesar de todo, esa algarabía carecía de alegría, era incluso descorazonadora, y cuanto más escuchaba esas risas más me parecían transformarse en un gran lamento, como si la taberna estuviera llena de almas atormentadas. Contemplé la luz mortecina y parpadeante que salía de sus ventanas y de repente sentí frío.
Coben había desaparecido por completo. No era muy probable que pasara algo más aquella noche. Levanté la mirada hacia el campanario decorado de la iglesia. Si duda había sido completamente blanco en el momento de su construcción, pero el hollín de años se había acumulado en sus relieves, de la misma manera que las sombras se acumulan en el rabillo del ojo cuando no se ha dormido lo suficiente. La letra de una canción pareció quedar suspendida en el aire nocturno. Venía de Las Tres Amigas: unas voces que se alzaban en una melodía lenta, melancólica, ronca y temblorosa, imitando el tañido de las campanas.
Din, don, din, don,
qué bonita canción:
Din, don, din, don,
ya murió su son.
Noté que se me cerraban los párpados y me dije que en mi cama, en la imprenta, estaría mucho más cómodo que apoyado contra esa dura pared. Con cuidado de no ser visto, me arrastré hasta la verja del cementerio y me fui en dirección a casa, mientras a mi espalda las voces de los borrachos resonaban hasta llegar al río, sobre los negros tejados y a través del neblinoso aire nocturno de la ciudad, hasta llegar a los lejanos campos y los silenciosos pantanos.
No tengo ni idea de qué hora era cuando llegué a casa aquella noche. Me había arrastrado a través de las calles en estado de trance, agotado, apenas consciente, y cuando abrí con llave la pesada puerta de la imprenta y me sumergí en la oscuridad del taller, Lash me dio la bienvenida con el fervor propio de un perro que se ha convencido de que su amo no volverá jamás. Encendí la lámpara y me la lleve al cuarto, aliviado de volver a estar en casa.
Pero seguía lo bastante despierto para querer comprobar algo antes de meterme en la cama. Aquella noche había oído el nombre «Damyata». «Damyata se lo tendrá bien merecido», había gruñido Coben. Pero había oído ese nombre antes. Lo había visto en el documento que encontré en la cabina del capitán, a bordo de El Sol de Calcuta. Y también estaba seguro de haberlo visto en uno de los papeles que me había llevado del sótano de Jiggs.
Por segunda vez aquella noche, fui a por mi caja de galletas, llena de tesoros, que me aguardaba en el estante del armario. Sentado en la cama, abrí la tapa de la caja.
¡Estaba vacía!
Debía de haberme olvidado de volver a guardar las cosas dentro cuando las había sacado antes. ¿Las había dejado en otro estante del armario? No. ¿Habían caído debajo de la cama? Busqué por toda la habitación, sintiéndome cada vez más desesperado. Finalmente me convencí de que mis cosas no estaban en ninguna parte. Se habían llevado todas las notas de los ladrones. El libro de Mog también había desaparecido, y con él mis últimos pensamientos y secretos; mi muñequita de madera se había esfumado, y lo que era peor, mi brazalete.
Me puse a temblar. Me senté en la cama, con Lash entre las rodillas, mirándome, e intenté pensar. Estaba tan agotado que no podía recordar si realmente había vuelto a guardar mis cosas dentro de la lata, pero no había ni rastro de mis objetos en ningún rincón de la habitación y sabía que no me los había llevado conmigo. Entonces, ¿dónde estaban? Me di cuenta, con una sensación desagradable, que sólo había una explicación posible. Mientras había estado fuera, durante esas pocas horas de la noche, alguien había entrado y se había llevado mis tesoros.
¿Podría haber vuelto Cramplock mientras yo estaba fuera? ¿Podía ser que hubiese entrado a altas horas de la noche, hubiese encontrado la imprenta vacía, hubiese hurgado en mi habitación y hubiese encontrado la caja de galletas? ¿O quizá había venido a buscarme, se había encontrado a Lash solo, había descubierto la caja accidentalmente y se había llevado las cosas de dentro por curiosidad?
No parecía nada convincente. Pero pensé que existía otra posibilidad, mientras contemplaba el armario abierto. El hombre de Calcuta podía haber cogido la caja del armario a través de la pared sin que Lash se enterara. Habría ido a por los papeles, con todos los mensajes escritos y las listas de nombres: eso debía de ser justamente lo que andaba buscando. Ya era mala suerte perder todos los papeles, pero el brazalete… ¡mi tesoro más preciado, perdido! Habría visto que era de valor, e incluso debió reconocer los dibujos grabados, igual que yo.
Aguantándome las lágrimas, me abracé al cuello de Lash y le susurré mis pensamientos en voz alta. Cada pocas palabras, volvía la cabeza y me lamía la sal de las mejillas.
—El hombre de Calcuta tiene mis cosas —le dije—. Tiene los papeles, Lash, y todos los nombres de los que están metidos en el asunto.
Cuanto más pensaba en la lista de nombres, más importante me parecía. Me había quedado con esos papeles convencido de que contenían información vital, pero en medio de todo el revuelo no había tenido tiempo de leerlos. En su momento había supuesto que lo podría hacer en cualquier momento. Pero por lo que parecía, ya era tarde.
—Y tiene el brazalete de mi madre —gemí, recordando, y entonces no pude contener las lágrimas. Lo último que recuerdo, antes de dormirme de puro cansancio, fue la sensación de Lash intentando lamerme la cara, mientras yo apoyaba la frente sobre el pelaje de su cuello, sollozando.
Al día siguiente, en la imprenta, me sentía aturdido. El alba pareció llegar justo cuando me dormía, y seguramente sólo había dormido un par de horas cuando me despertaron los ruidos de Cramplock entrando en el local. Había vuelto a tener unos sueños muy vividos, y los rostros que se me habían aparecido entre la niebla estaban más angustiados que nunca. Por segunda vez en muy poco tiempo, mi madre había vuelto a aparecer. Se cogía el brazo y se señalaba la muñeca con el dedo. «¡Lo he perdido, mamá!», sollocé mientras ella se rodeaba la muñeca con los dedos de la otra mano, formando un brazalete. «¡Lo he perdido! ¡Lo siento! ¡Lo siento!» Y su boca formaba palabras en silencio y en sus labios me pareció leer la palabra «Encuéntralo», con una expresión angustiada y suplicante, alejándose de mí.
Al despertarme, todo me parecía todavía irreal. Con cautela, a primera hora, le pregunté a Cramplock sobre mi caja de galletas. Me dijo que no sabía nada, tal como me temía que respondería, pero no me atreví a decirle nada más, no fuera que empezara a hacer preguntas extrañas sobre lo que había dentro y por qué era tan importante. Cerré la boca y me dediqué a mis tareas.
Esperaba que el señor Glibstaff viniera a buscar sus anuncios del asesinato. Eran cincuenta y estaban apilados cuidadosamente sobre el mostrador. Si me salía con la mía, pensaba sonsacarle alguna información sobre la investigación del asesinato. A eso de las diez y media entró en la imprenta, con su caminar fanfarrón y su aire entrometido. Se apoyaba en un bastón nudoso e irregular, que siempre llevaba consigo y que solía blandir ante el rostro de la gente a modo de amenaza. Era otro día de mucho calor, y su horrible bigotito negro, de cerdas tan gruesas como los cepillos que se usan para quitar el barro de las suelas de las botas, brillaba por el sudor. Tuve que esforzarme mucho para ser amable con él.
—Hola, señor Glibstaff —le dije con tanta simpatía como pude—. Aquí tiene sus carteles, señor. —Miré hacia el taller, donde Cramplock estaba ocupado manipulando una ruidosa imprenta, y me incliné sobre el mostrador—. Un caso fascinante, ¿no es verdad, señor? —le dije poniendo la típica voz de niñito entusiasmado—. He estado leyendo cosas en el periódico, señor. ¡No mostraba señales de violencia! Curioso, ¿verdad?
Glibstaff me miraba receloso.
—¿Ya saben de qué murió, señor? —le pregunté.
—Sí, según parece ya lo saben —contestó entornando los ojos y levantando el mentón, como si quisiera evitar que mirara dentro de su cabeza buscando información.
—No me extrañaría que fuera con veneno —seguí hablando, observando si le cambiaba la expresión—. Un asunto bien extraño, ¿no cree? Por aquí hay asesinatos de todo tipo, señor Glibstaff, tantos que no lo creería. Hace sólo una semana un asesino se escapó de la Prisión Nueva. No sé si ya lo han atrapado, ¡pero qué pinta de criminal tenía!
Mis tácticas funcionaron. Glibstaff no podía resistirse a demostrar que sabía más que nadie. Le hacía sentir importante.
—Pues los dos casos están relacionados —repuso pomposamente—. Se cree que la víctima de este caso y el preso fugitivo se conocían bien.
Fingí cara de asombro.
—¿Puede ser verdad? —exclamé con los ojos abiertos como platos.
—Así que si ves algo sospechoso —continuó—, estaremos muy agradecidos por la información.
¡La de cosas sospechosas que podría explicarle! Tenía tanta información en la cabeza que estaba a punto de estallarme. Se me ocurrió que podía divertirme un rato despistándolo con pistas falsas, pero miré el grueso bastón y me lo pensé mejor. Lo primero que querría averiguar sería cómo me había llegado la información, y eso era muy difícil de explicar. Seguramente acabaría metiéndome en un lío mucho peor.
Para reforzar su sentimiento de superioridad, se inclinó hacia mí y, con su bigotito haciéndome cosquillas en la oreja, me habló en voz baja.
—¿No tienes nada que explicarme? No estarás escondiendo nada, ¿verdad, muchacho?
—Sólo sé lo que he leído, señor —contesté, haciéndome el inocente—. ¿Ya han pillado al preso, señor? —insistí.
—Todavía no —me respondió—. Sigue suelto. Debe de estar escondido en alguna parte, sin ninguna duda, pero lo cazaremos. En la comisaría de la calle Bow están al acecho, y no podrá salir de Londres ni por tierra ni por mar.
—Seguro que no —repuse, dándole el fajo de carteles. Justo cuando se volvía para marcharse, añadí—: Oh. ¿Entonces fue con veneno?
—¿Perdón? —dijo parándose de golpe bajo el marco de la puerta.
—¿Fue con veneno, señor? ¿Fue así como murió el señor del carruaje abandonado?
—En cierta manera, sí —respondió Glibstaff—. Si quieres saberlo, hay razones para pensar que fue una mordedura de serpiente. Que tengas un buen día.
Creó que debí soltar un silbido, porque cuando Glibstaff se hubo ido, Cramplock asomó la cabeza por la puerta.
—¿Algún problema con los carteles? —preguntó.
—No —dije—. Le han gustado.
La sangre me corría por las venas a toda velocidad por la emoción y el horror de lo que acababa de saber. De repente me sentí completamente despierto. Si no explicaba a alguien lo de la mordedura de serpiente, acabaría por explotar. Sobre todo, por supuesto, me moría de ganas de explicárselo a Nick, y sabía que contárselo a Cramplock no tendría el mismo impacto. Pero simplemente no pude contenerme.
—Glibstaff me ha explicado una historia interesante sobre el asesinato —dije alegremente.
—¿Ah, sí? —gruñó, absorto en su trabajo y sin demostrar demasiado interés por si le explicaba la historia o no.
—La víctima del asesinato —continué entusiasmado—, el que murió en el carruaje, ¿sabe, señor Cramplock?, el del anuncio del asesinato; pues bien, según Glibstaff, parece increíble, pero dice que…
—Mog, necesito concentrarme unos minutos —me interrumpió Cramplock, sin brusquedad, levantando por un segundo la mirada antes de volver al trabajo. No hizo falta que lo repitiera. Sabía cuándo tenía que callar y seguir con mis taras. Mis ganas de hablar tendrían que esperar.
Pero los hechos del día anterior y ese nuevo dato me fueron dando vueltas y más vueltas por la cabeza durante toda la mañana. Con la lista de Coben y Jiggs en manos del hombre de Calcuta, pensé que seguramente en cuestión de días todos los bajos fondos de Londres recibirían un mordisco mortal. Cuando Cramplock acabó de componer la plancha en la que había estado trabajando, se relajó un poco. Recordé que quería pedirle otra cosa, y aunque había estado reuniendo el valor para hacerlo, todavía no había encontrado el momento.
—Señor Cramplock —le pregunté—, ¿entiende usted de filigranas?
—¿Qué clase de filigranas?
—Bueno —dije detenidamente—, vi una filigrana muy interesante el otro día. He perdido… vaya… he perdido el trozo de papel donde la vi. Pero puedo recordar cómo era. Salía un perro durmiendo.
—¿Cómo? —exclamó Cramplock bruscamente—. ¿Cómo dices?
—Un perro —repetí—. Más o menos así. —Agarré un lápiz y garabateé la filigrana que había visto en la hoja que había desaparecido de mi caja de galletas. Cramplock observó el dibujito a través de sus gafas de media luna, y después me contempló con lo que me pareció desconfianza.
—Sólo sé de un fabricante de papel —repuso ásperamente—. Un hombre llamado Fellman.
—¿Usted le compra papel? —le pregunté.
Pareció como si la pregunta lo molestara.
—¿Quién te ha llenado de repente la cabeza con todas esas preguntas? —me preguntó irritado.
—Nadie —contesté—. Simplemente me interesa, eso es todo.
Agarró un libro grueso, lo dejó de un golpe sobre la mesa, lo abrió e hizo ver que se ponía a leer. Hubo un silencio. Era evidente que mis preguntas lo habían puesto de mal humor y estaba seguro de que tenía algo que ver con el pedazo de papel que había encontrado en el almacén con aquel extraño mensaje escrito en él. Aquel papel también lo había guardado en mi caja de las galletas, y en consecuencia lo había perdido junto con todo el resto. «No me gustan los engaños», empezaba la nota. Tenía el aire siniestro de una amenaza escondiéndose detrás de un lenguaje educado. Cramplock ocultaba algo. Estuve dando vueltas a su alrededor sin hacer ruido durante unos minutos, ocupándome en pequeñas tareas de limpieza. Mientras tanto, él no me prestaba ninguna atención, estudiando minuciosamente aquel grueso volumen que yo sabía a ciencia cierta que no le interesaba para nada.
Tras un rato volví a intentarlo.
—¿Le queda algún pedazo del papel con esa filigrana? —le pregunté, tratando de sonar inocente—. ¿Del de Fellman?
Cramplock suspiró.
—Nunca te rindes, ¿verdad, Mog? —replicó resignado—. Ya no le compro papel, aunque antes sí que solía hacerlo. Pero tuve algunas… diferencias con ese hombre, si quieres saberlo. Tiene muy mal carácter. Hace unos años mucha gente dejó de hacer negocios con él, cuando su nombre empezó a relacionarse con… ah… ciertos criminales.
Eso era lo que quería oír.
—Pero no ha dejado de fabricar papel, ¿verdad? Es decir, he visto que… —Me mordí la lengua. Quizá no debía hablar más de la cuenta—. ¿Y entonces ahora quién le compra papel?
—Oh, no creo que haga mucho negocio. Algunas de las imprentas más pobres y una gacetilla o dos, supongo.
—Pero nada de cosas oficiales, ¿verdad? —le pregunté—. No trabaja para la Aduana, ¿verdad?, ni para nadie por el estilo.
—Seguro que no —respondió Cramplock—, esos sitios sólo trabajan con la papelería de Su Majestad, y para los documentos oficiales se utiliza una filigrana real. —Me vio escuchándolo atentamente—. ¿Y ahora me vas a decir para qué quieres saber todo esto?
—Oh… para nada en especial, señor Cramplock.
