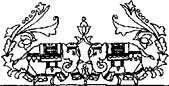
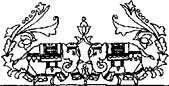
La noche estuvo plagada de sueños muy extraños.
Habían vuelto los rostros en la niebla. Cramplock era uno de ellos, rugiéndome enfurecido. Se alejaba de mí sin dejar de chillarme, pero volvía unas cuantas veces para recordarme la negligencia que había cometido. Algunas de las figuras que se acercaban a mí, apareciendo entre el humo, llevaban luces en la mano, como si quisieran verme la cara, y yo tenía que entrecerrar los ojos y apartar la mirada para que su luz no me deslumbrara. La señora Muggerage aparecía cuchillo en mano, gruñendo en voz baja entre las tinieblas, y la imagen de la ansiosa carita de Nick, con su mata de cabello negro, daba vueltas a su alrededor, esquivando el arma, mientras ella la blandía de un lado a otro sin piedad.
Y también soñé con el hombre de Calcuta, aunque su rostro no fue de los que se me apareció entre las tinieblas. Esta vez no sólo su cabeza sino todo su cuerpo se había convertido en el de un cuervo, lustroso y brillante, con ojos que eran como dos brillantes joyas, de mirada dura y penetrante. En el sueño, estaba sentado al borde de mi cama, mirándome. Pero en vez de sentirme asustado por su presencia, notaba como si estuviera cuidando de mí. Posado a los pies de mi cama, vigilante y protector; de alguna manera, su presencia parecía crucial y reconfortante, como la de los cuervos de la Torre de Londres.
Me desperté empapado de sudor, con Lash lamiéndome la sal de la frente. La luz del día entraba a través de la ventana y se podían oír en la calle los ruidos de la actividad matinal. Lo primero que hice fue levantarme a comprobar que el camello siguiera en su sitio, y efectivamente, todavía estaba envuelto en la manta, en el fondo del armario.
Cramplock ya estaba trabajando. Tenía la cara y las manos negras de tinta.
—Esta mañana ha llegado una carta muy extraña —fue lo primero que me dijo.
—¿De quién?
—No sé. —Me pasó un pedazo de papel rígido—. ¿Tú le encuentras algún sentido, Mog?
Lo examiné rápidamente.
—¿Dónde estaba? —le pregunté, algo incómodo.
—Clavado en la puerta —respondió con tono teatral.
Yo tragué saliva.
Chico de listo
decía,
Así listo encontró su camello.
Le haré ver la muerte en breve.
Y debajo de ese extraordinario mensaje, aparecían de nuevo las extrañas letras:
Lógicamente, era el hombre de Calcuta quien había dejado esa nota, y no cabía la menor duda sobre lo que significaba.
—No le encuentro el sentido por ningún lado —dijo Cramplock—. Debe de ser una broma de algún amigo tuyo, ¿verdad?
—Hum —respondí.
Le haré ver la muerte en breve.
No era una broma especialmente graciosa, pensé, y mi expresión debió de dejar bien claro que no me divertía en absoluto. La noche anterior, el hombre de Calcuta ya había hecho un buen intento de «hacerme ver la muerte». Estaba más claro que nunca que, tras su frustrado intento de robar el camello en la guarida de Coben, cuando yo lo amenacé con la espada, se había convencido de que yo trabajaba para Coben y Jiggs, y que escondía el camello por orden de ellos. La noche anterior debía de haberme visto entrando en casa con el paquete y se imaginó lo que escondía.
Era completamente vital encontrar otro escondrijo para el camello, y lo tenía que encontrar ese mismo día. Empezaba a pensar que ojalá hubiera hecho caso del consejo de Nick y hubiera dejado el camello donde estaba.
—Señor Cramplock —dije—, eh… ¿sabe si ha venido a vivir alguien a la casa de al lado?
Se quedó mirándome fijamente.
—No que yo sepa —contestó—. Hace siglos que no vive nadie allí. Hubo un incendio años atrás, y creo que desde entonces ha estado vacía.
—Pues… me dio la impresión de oír a alguien andando por ahí —dije con cautela.
Cramplock se encogió de hombros.
—Quizá algún pobre haya forzado la puerta y esté durmiendo dentro. Pero no es un sitio seguro. Por lo que sé, todos los pisos se vinieron abajo.
No dije nada.
—¿Pasa algo, Mog? —me preguntó Cramplock—. Últimamente te comportas de forma extraña, como si algo te rondara la cabeza.
—No es nada —repuse vagamente, sin querer involucrarlo en mis asuntos.
Pero durante todo el día tuve la mente vagando muy lejos de allí, reflexionando sobre el hombre de Calcuta, la casa vecina y todo el asunto del camello. Cuanto más pensaba en ello, más seguro estaba de que la noche anterior alguien había estado en la casa vecina, y lo más probable era que ese alguien fuera el hombre de Calcuta. Se estaba escondiendo en el edificio de al lado para espiarme. Estaba tan preocupado que no podía concentrarme en el trabajo, y Cramplock tuvo que llamarme la atención en diversas ocasiones para que dejara de soñar despierto. Una vez que me ordenó que desenrollara de la bobina un trozo largo de papel, tuve tan poco cuidado que se me rasgó por la mitad, y Cramplock me dedicó un buen grito.
—Despierta de una vez, ¿quieres? —ladró—. ¿Te quedaste tonto con el golpe que te diste el otro día en la cabeza? Pon más atención en lo que haces o te daré otro golpe que nunca olvidarás.
Me agarró del brazo y me arrastró hasta el almacén pequeño y sucio donde guardaba la mayor parte de sus papeles y tampones de madera.
—Mejor que barras el suelo y limpies estos estantes —dijo—, ya que no puedes hacer nada más complicado. Hace meses que esto se tiene que limpiar.
Al ponerme manos a la obra, pensé malhumorado que más bien hacía años. Primero tuve que sacar de en medio todas las cajas, y al moverlas descubrí montañas de polvo, porquería, harapos, antiguos botes de tinta y todo lo que se había acumulado detrás de las cajas y las estanterías a lo largo de mucho tiempo. Me puse a toser de manera tan violenta que pensé que los pulmones me iban a salir por la boca. Tras media hora de limpieza, tenía tal pinta que parecía que a mí también me hubieran encontrado en un rincón olvidado. Mientras recogía los últimos pedazos de papel usado, antes de volver a arrastrar las cajas contra la pared, me llamó la atención uno con unas palabras escritas bastante sorprendentes.
Era una breve carta escrita a mano, con una tinta de color oxido. No iba dirigida a nadie y nadie la firmaba. Simplemente decía:
No me gustan los engaños, ni tampoco les gustan a algunos de mis amigos. No hay nada que puedas esconder y te ahorrarás muchos problemas si lo recuerdas. Pensaba que lo había dejado bien claro, pero parece que necesitas un nuevo recordatorio.
Éste es tu último aviso.
Lo releí unas cuantas veces. La letra y la ortografía apuntaban a alguien con una buena educación: verdaderamente no se parecía en nada a las notas garabateadas del hombre de Calcuta, o a las que se intercambiaban los criminales, con esos dibujitos de ojos. ¿Cómo había llegado hasta allí, entre los papeles usados del almacén de Cramplock? Supuse que yo no tendría que haberla visto, porque estaba convencido de que esa nota iba dirigida a Cramplock, y de repente me pareció que él debía saber alguna cosa de la que no podía hablar.
De golpe me vino una idea a la cabeza y miré el papel a través de la luz que entraba por el ventanuco del almacén. No me sorprendió demasiado encontrar de nuevo la extraña filigrana del perro con la nariz tocando la cola.
Di un salto al ver que la puerta del almacén se abría de golpe, y cuando Cramplock asomó la cabeza, intenté esconder la nota. Estaba seguro de que se había dado cuenta de lo que tenía en la mano, pero no me preguntó nada al respecto. En lugar dijo:
—¿Has acabado ya, Mog? —fue todo lo que preguntó—. Quiero que vayas a llevar unas facturas.
Le sonreí.
—Todavía me queda poner un par de cajas en su sitio —contesté, enrojeciendo.
—Se ve mucho mejor —dijo Cramplock, inspeccionando las baldosas y seguramente recordando por primera vez en años qué color tenían—. Pero esto se tiene que ir a entregar, ahora mismo —añadió, agitando un grueso fajo de sobres.
Me puse en pie, y al levantarme unos copos de polvo pegajoso se quedaron flotando, suspendidos en el aire, como semillas de cardos.
Lash estaba excitado ante la idea de salir del polvoriento taller y me esperaba pacientemente delante de la puerta antes de que yo saliera del almacén.
—Asegúrate de no perderlos por el camino —gruñó Cramplock cuando recogí los sobres—. Después no quiero oír ningún cuento absurdo sobre gente que quema facturas. Ni sobre cabras que se las comen, ni sobre gigantes que las destrozan de un pisotón.
Parecía estar encantado de su propio sarcasmo.
—No perderé nada —le dije—, se lo prometo.
—Mejor que sea así —me amenazó—, o el último trabajo que harás en la imprenta será un anuncio diciendo «W. H. Cramplock busca chico diligente como aprendiz de impresor».
Le dediqué una mirada para ver si estaba bromeando o no, pero como cuando lo miré, él ya se había vuelto, pensé que la advertencia iba en serio. Al echar un vistazo a algunas de las direcciones de los sobres, se me ocurrió una idea. Entregar todos esos sobres significaba estar más de una hora fuera del taller. Algunas de las facturas se tenían que llevar muy cerca de donde vivía el contramaestre. Quizá pudiera hacerle llegar un mensaje a Nick mientras hacía el reparto.
Me metí las facturas en el bolsillo, le até a Lash la correa al collar y salimos a la luz del sol. No pude evitar echar un vistazo al rostro negruzco del edificio de al lado. Parecía vacío, pero mi imaginación conjuró ojos que me observaban desde cada una de las oscuras ventanas, y pase corriendo ante la fachada con un escalofrío de temor.
Cuando llegué al patio de La Melena del León, la señora Muggerage estaba claramente a la vista. Desde el estrecho callejón la vi colgando la colada en el patio, moviéndose entre las prendas goteantes, como si fuera un gran simio en un bosque de ropa blanca. No podía colarme sin ser visto. Retrocedí hasta salir del callejón y até a Lash al poste más próximo.
Mientras lo ataba, oí una música familiar que venía del final de la calle. Un viejo carro se acercaba traqueteando. Lo conducía un viejo gitano desdentado con una gorra marrón. Era el trapero. De repente tuve una idea y corrí hacia él, haciéndole señales para que se detuviera.
Sin duda, la señora Muggerage no se sorprendería al ver el carro del trapero entrar al patio desde el callejón, con las ruedas botando sobre los baches del suelo.
—¿Tiene trapos o chatarra? —preguntó el viejo como en un gemido, mirándola a los ojos. Ella le hizo una mueca y se acercó a él.
—¿Quién le manda entrar hasta aquí, arrastrando ese carro infestado de pulgas? —le gritó—. No tenemos trapos ni chatarra, así que largo de aquí.
—¿Trapos o chatarra? —volvió a gemir el viejo. Yo no tenía muy claro si era idiota, o simplemente lo hacía ver, pero le estuve muy agradecido. Mientras la señora Muggerage le chillaba, me bajé sigilosamente de detrás del carro, donde me había escondido entre trapos pestilentes. Ocultándome entre las grandes sábanas que había colgadas en el patio, me escabullí hasta la rejilla del sótano.
No me atreví a chillar ni a hacer ningún ruido. Soplaba un viento suave, y de vez en cuando una de las sábanas se balanceaba, dejándome ver la figura de la señora Muggerage, discutiendo con el viejo trapero de expresión ausente, a pocos palmos de donde yo estaba. Escondido en la parte trasera del carro, había aprovechado para escribir una nota.
NICK
¡PROBLEMAS!
CABEZA DE MUÑECA 6
M
Un grito resonó en el aire cuando el caballo del trapero empezó a comerse la colada de la señora Muggerage. Metí los dedos por la rejilla, colé la nota por una de las grietas de la ventanita y me dispuse a volver de puntillas hasta el carro.
Pero la señora Muggerage había empezado a darle tortazos en la cabeza al débil trapero, y éste, al encontrar el ataque algo molesto, arreó al caballo y se fue bamboleante hacia La Melena del León antes de que yo tuviera la oportunidad de volver a esconderme entre los harapos. La enorme mujer se volvió, posando las manos sobre sus prominentes caderas, y me pilló escondiéndome detrás de las sábanas.
Una gran sonrisa de satisfacción cruzó el grueso rostro y, sin avisar, se abalanzó sobre mí. Fue como intentar esquivar un edificio que se derrumbara. Iba por el patio, sin decir nada, sonriendo mientras yo intentaba esquivar sus brazadas. Si uno de sus brazos me hubiese dado, me habría dejado seco.
La señora Muggerage podía ser fuerte y gorda, pero, por suerte, no era demasiado ágil, y la sonrisa se le fue transformando en una mueca cuando empecé a torearla en el laberinto de sábanas. La esperé detrás de unos pololos, que colgaban de la cuerda como si fueran la vela mayor de un navío, y la observé cómo planeaba su próximo movimiento. Cuando la tuve lo suficientemente cerca para agarrarme del pescuezo, se lanzó hacia mí. Yo la esquivé y salí corriendo. Mientras huía del patio a toda prisa, miré hacia atrás y vi su oronda figura enredada en sus propios pololos, intentando respirar entre la ondulante tela. En sus esfuerzos por liberarse, arrastró la cuerda y toda la ropa fue a parar sobre el suelo fangoso.
—¿Pero qué le ha pasado en la cabeza, señoriiito Mog? —me preguntó Tassie esa tarde al verme entrar en La Cabeza de la Muñeca.
—Un crío me lanzó un ladrillo —le dije francamente.
—En una pelea, ¿verdad?
—No exactamente —respondí dócil.
—Bueno, si no le sabe mal que se lo diga —dijo Tassie, sacando brillo a los grifos—, esta tarde no huele muy bien, señoriiito Mog.
Había cuatro personas en la barra y las conocía a todas. Al parecer, no había ningún espía, pero tampoco había rastro de Nick.
—¿Ya son las seis, Tassie? —le pregunté.
—Eche un vistazo allí, señoriiito Mog —respondió Tassie—. Ese reloj de gran tamaño ha estado allí desde el primer día que usted puso el pie en esta taberna, y lo que es más, desde mucho tiempo antes de que usted naciera. Así que dígame usted a mí si ya son las seis.
Avergonzado, consulté el gran reloj de péndulo que había en la pared, con la esfera algo deslustrada y tan grande como dos veces mi cabeza. Eran las seis y cinco. Estaba claro que Tassie no estaba de humor para tonterías esa tarde.
El hocico de Lash apareció tras de mi sobre la barra, olisqueando y babeando un poco ante los aromas que llegaban desde la pequeña rebotica.
—¿Es caldo lo que huelo, Tassie? —sonreí.
—Quizá es mucho más que caldo, señoriiito Mog —me dijo—. ¡Quizá es una gran olla de mi mejor sopa de codillo!
Los ojos se me iluminaron, y Lash gimoteó, imaginándose el festín, mientras Tassie desaparecía en la rebotica, todavía riendo.
Intentando parecer despreocupado, agarré con fuerza la correa de la bolsa de lona que llevaba conmigo y la metí debajo de la mesa. Esperaba que, para cualquier curioso, pareciera una bolsa llena de carteles de papel enrollados. Lo que nadie sabía era que, escondido entre los carteles, estaba el camello de metal que al parecer era el objeto más codiciado por el hampa de la ciudad. Aunque intentaba no llamar la atención, estaba tremendamente nervioso y no me atrevía a soltar la bolsa ni un segundo. Tiré a Lash del collar para que se sentara junto a ella.
Alcé la mirada y me di cuenta de que uno de los que bebía en la barra me estaba mirando, un pobre hombre desaliñado que se llamaba Harry Fuller, y que era el conductor de la diligencia entre Londres y Cambridge.
—Hola, señor Fuller —lo saludé—, qué buen día hace, ¿no?
—Ezo zerá pada algunoz —respondió. Hablaba un poco raro porque le faltaban los dientes de delante, no los tenía por lo menos desde que yo lo conocía. Cuando conducía el carruaje, aguantaba las riendas con las dos manos y se encajaba el látigo en el agujero que tenía entre los dientes restantes, de manera que le sobresalía de la boca como si fuera una larga pipa flexible—. Zerá güeno pada muchoz, zegudo que zí. —Era evidente que estaba de mal humor, y cómo todavía no se veía a Nick por ninguna parte, decidí preguntarle qué le pasaba.
Inmediatamente me arrepentí de haberlo hecho. En su fuerte ceceo, se puso a despotricar, hablando de todos los esfuerzos que hacía para asegurarse de que sus pasajeros viajaran cómodamente, y el sacrificio que era conducir una diligencia de ida y vuelta, hiciera el tiempo que hiciera, sin poder estar nunca en casa con la señora Fuller y los cinco o seis pequeños Fuller (parecía que no era capaz de recordar exactamente cuántos hijos tenía). Pero mientras estaba echando una ojeada al local e intentando encontrar una excusa para ponerme a hablar con otra persona, dijo algo que me hizo aguzar el oído. Al salir de Londres, unos soldados le habían parado y habían registrado la diligencia.
—¿Soldados? —le pregunté.
—Zordadoz —afirmó, rodándome a cada sílaba de gotitas de saliva que se iluminaban bajo el sol de la tarde—. Dezían que un prezidiadio ze había ezcapado.
De manera que buscaban a Coben. ¡Oh!, ¿dónde se habría metido Nick? Volví a repasar mentalmente todas las cosas que le tenía que explicar, mientras el señor Fuller seguía farfullando que estaba convencido que los soldados utilizaban la excusa del preso huido para hurgar entre el equipaje de los pasajeros, y que no eran más que unos ladrones y unos bandoleros uniformados.
—Muchoz de eioz ezperan ezcondidoz en laz cunetaz, zenorito Mog —iba diciendo.
Tassie fue quien finalmente consiguió que callara, al parecer con dos grandes platos de sopa. Uno lo dejó en la mesa delante de mí, el otro en el suelo delante de los brillantes bigotes de Lash. El sonido de sus lametones llenó el local cuando sumergió el hocico en la sopa, encantado.
—¿Tiene más? —le pedí.
Me miró fingiendo desaprobación.
—Trata demasiado bien a este perro —me dijo.
—No es para el perro —le expliqué, agachándome un poco para acariciarle las orejas a Lash—. Es para un amigo mío.
—Entonces quizá haya más —repuso, divertida—. ¿Qué amigo esperas?
—Oh, tan sólo es un chico que conozco —contesté sin darle importancia—. Eso si viene. He quedado aquí con él.
Pero cuanto más rato esperaba, más me convencía de que algo había ido mal. Quizá la nota se había quedado en la ventana y Nick no la había encontrado. O lo que era peor, ¿y si la señora Muggerage o el contramaestre la hubiesen encontrado primero? De ser así, podían estar llegando a la taberna en ese mismo momento. Cada vez que la puerta se abría, yo casi saltaba del susto, imaginándome que se presentaba alguno de los componentes de aquella imponente pareja.
Para mi alivio, a las seis y veinte, una carita asomó por la puerta del local, me vio y corrió hacia mí.
—Tengo que ajustar las cuentas contigo —me dijo en voz baja, al mismo tiempo que se sentaba.
—¿Qué cuentas? —pregunté, metiéndome en la boca la última cucharada de sopa.
—Mi padre me acaba de dar una buena paliza por algo que no he hecho. Claro que eso no es nada nuevo, pero… —De repente se calló, se quedó mirándome y arrugó la nariz—. ¿Dónde has estado? —preguntó—. Apestas a cloaca.
—Muchas gracias —dije—. Tuve que esconderme en el carro del trapero para poder pasarte la nota. Pero eso ahora no importa. ¿Qué te ha pasado?
—Papá ha vuelto esta tarde —continuó Nick—, diciendo que he estado a bordo del barco. A bordo de El Sol de Calcuta, ya sabes. Alguien le contó que estuve fisgoneando por allí y preguntando por el capitán. Yo le digo: «Nunca he hecho eso».
Él me dice: «A mí no me mientas» —repitió las palabras de su padre en una buena imitación de su ronca voz—. «¿Ahora me dirás que no eras tú el chico que me han descrito?» Se ve que algún marinero le había dicho que había subido un chico a bordo vestido con unas ropas manchadas de alquitrán y una camisa blanca, delgaducho, con una mata de pelo moreno y un gran corte en la frente. «¿Eras tú, verdad?», me dice papá. No, claro, pienso, pero yo sé qué otra persona ha sido.
—No se lo habrás… —empecé a decir.
—No, claro que no se lo he dicho —replicó Nick—. Pero tengo uno o dos morados de más gracias a esa conversación.
—Lo siento, Nick —me disculpé.
—Y claro que estaba hecho una furia —prosiguió Nick mirando alrededor nervioso—, después de que haya desaparecido lo que tú ya sabes.
—¿Cuándo se ha dado cuenta?
—Esta tarde al volver. Ha estado fuera toda la noche. Ha encontrado la nota, ha bajado a gritarme, me ha empujado contra la pared y ha vuelto a salir de casa. No me gustaría estar en el pellejo de Coben o Jiggs cuando les ponga la mano encima.
Tassie trajo otro plato de sopa para Nick. Lash saltó al verlo, pero se quedó cabizbajo al darse cuenta de que no era para él y se volvió a echar en el suelo, dejando escapar lo que pareció un suspiro.
—Míralos —oí como Tassie le decía a alguien mientras volvía a la cocina—. Se parecen el uno al otro como gotas de agua, y los dos deben estar hechos unos buenos pillos.
Y cuando pasó por delante de los grifos de la barra, no pudo evitar pasarles el paño vigorosamente.
—Escucha —dije en voz baja—. Tengo un par de historias que contarte.
—Problemas —sentenció Nick.
—Sí. —Miré a mi alrededor para asegurarme de que no había entrado nadie más en el local, y le conté lo de la serpiente en el armario y lo del hombre de Calcuta rondando delante de la imprenta.
—¿Estás seguro de que no lo soñaste? —preguntó Nick.
—Se me pasó por la cabeza —repuse—, pero mira esto. —Con las manos debajo de la mesa desdoblé la nota que había recibido por la mañana y se la acerqué a Nick para que la leyera. Él sonrió de manera siniestra.
—¿Qué quiere decir «así listo encontró su camello»? —preguntó—. ¿Que el camello estaba preparado?
—Creo que quiere decir que he sido muy astuto, ¿no crees? —dije—. Igual el hombre de Calcuta no habla bien nuestro idioma o algo así. Pero la cuestión es que él sabe que lo tengo, ¿no? Creo que lo que estaba buscando en la guarida de Coben y Jiggs, cuando me encontró dentro del arcón, era también el camello. Y creo que nos está vigilando desde la casa contigua a la imprenta de Cramplock. Seguro que me ha visto ir y venir todo el tiempo.
—Ya te dije que era una estupidez —replicó Nick—. Sólo has tenido en tu poder el camello unas pocas horas y ya tienes a gente enviándote serpientes vivas y amenazas de muerte.
Empezaba a pensar que tenía razón, pero no dije nada. Nick seguía mirando la nota bajo la luz de la lámpara.
—¿Qué es esto? —Señalaba con el dedo las extrañas letras que había al final del mensaje.
—Es algún tipo de escritura —aventuré—. La había visto antes. En la cabina del capitán, en la tapa de una cigarrera. Y también en uno de los pedazos de papel que me llevé de la guarida de Coben y Jiggs.
—Baja la voz —musitó Nick. Dejé de hablar. Estaba tan excitado que me había olvidado de hablar bajo. Durante unos momentos reinó el silencio, mientras Nick empezó a zamparse la sopa.
—¿Qué le dijiste al marinero de El Sol de Calcuta? —me preguntó, pasado un rato.
—¿Hum? Le dije… bueno… que… que era el hijo del contramaestre —le confesé, poniéndome rojo—, y que había ido a hacer un recado de parte de mi padre, de tu padre, es decir. Y que tenía algo que ver con la Compañía de las Indias del Este. Me sonó importante, lo había leído en un documento.
—Le dijiste que tú eras yo —concluyó Nick, secamente.
—Más o menos. Pero entonces no te conocía. Ni tan sólo sabía que el contramaestre tenía un hijo. Lo… lo supuse, porque era por quien todo el mundo me tomaba.
Nick se metió en la boca otra cucharada de sopa, sin decir nada.
—De todas maneras —dije ansioso por cambiar de tema de nuevo—, tenemos que cambiar de escondrijo el camello. El hombre de Calcuta no dejará mi casa en paz hasta que lo encuentre.
—Quizá es suyo —dijo Nick—. ¿No has pensado en eso? Quizá sólo intenta recuperarlo porque es de su propiedad. ¿Dónde lo tienes ahora?
—Aquí —contesté—, bajo la mesa. ¡No mires! Nos podría ver alguien. —Esta vez fue Nick quien miró alrededor nervioso, mientras yo agarraba la cuchara y me tomaba un poco de su sopa—. Tengo que enseñarte otra nota —añadí, limpiándome los labios—. La encontré en el almacén de la imprenta. —Metí la mano en el bolsillo pero no pude encontrar la nota, y lo dejé estar porque no quería llamar la atención—. Te la enseñaré más tarde, pero creo que alguien se la envió a Cramplock. Es como una… una amenaza. —Intenté recordar cómo empezaba la nota—. Algo así como «No me gustan los engaños, y tampoco a mis amigos» —cité de memoria.
Nick esbozó una mueca.
—A ver si lo he entendido bien —murmuró—. Te está vigilando el hombre de Calcuta, que tiene de mascota a una serpiente mortal y que vive en la casa de al lado de la tuya. Alguien te envía notas amenazándote de muerte. Y para rizar el rizo, Cramplock también está liado en el asunto. Creo que esto es demasiado, Mog. Me parece que estarías mejor si lo dejaras correr.
Me moví en la silla algo incómodo.
—Oh, hay otra cosa más —insistí—. Los soldados buscan a Coben. Están registrando los carruajes que salen de la ciudad. Me lo ha explicado un cochero con el que he estado hablando.
Nick apuró las últimas gotas de sopa de su plato y dejó la cuchara limpia de un lametazo.
—No sé de quién se tiene que esconder más, ese Coben —comentó Nick—. Si de los soldados o de mi papá. —Me dedicó una mirada de lo más significativa. Después hubo un silencio. Oí la risa de Tassie y no pude evitar echar otro vistazo a la bolsa que tenía a mis pies.
—Y entonces, ¿qué vamos que hacer con esto? —le pregunté al final.
Nuestras sombras se alargaban ante nosotros como títeres de palo siempre que las apiñadas casas dejaban un claro por el que se colaba la luz rojiza del sol. Cada vez que alguien doblaba una esquina inesperadamente, a mí me daba un vuelco el corazón.
—Tranquilízate, haz el favor —murmuró Nick—. Nos delatarás.
—¿Queda mucho para llegar? —pregunté. Estaba convencido de que lo que estábamos haciendo resultaba evidente para cualquiera que pasara. «Ese mocoso del perro parece nervioso», debían decir todos. «Ah, sí, claro, lo que lleva es un camello robado y va a Aldgate a esconderlo.»
—No mucho —respondió Nick. Ya me había dicho que íbamos a ir expresamente por un camino que daba mucho rodeo, para así despistar a los posibles espías, y por eso estábamos tardando el doble en llegar a nuestro destino.
—Perdona —dijo una voz aguda desde una oscura esquina. Estuve a punto de salir corriendo, pero Nick me agarró del hombro. Era un viejo polvoriento apoyado en un muro derruido. Lash se acercó a él para olfatearlo y yo, nervioso, lo hice volver a mi lado.
—¿Lo has oído? —divagaba para sí el hombre, canturreando con acento irlandés—. Qué cosa más extraordinaria, de veras. —Tenía una voz musical, como una flauta—. Máááááás que extraordinaria. —El rostro le desapareció de repente, como si se replegara sobre sí mismo, y después volvió a aparecer de sopetón. Nos costó un rato entender que eso había sido una sonrisa—. ¡Música! —añadió, solemnemente—. La música más extraordinaria que jamás haya oído.
—Eh… sí —dije, tirando de Nick.
—Nunca he oído música igual —seguía hablando el vagabundo—. Como una gaita… como una flauta… como un violín… como nada que haya escuchado antes en mi vida. ¡Qué música! —canturreó—. ¿No suena como si todas las serpientes del mundo se entrelazaran las unas con las otras? ¿Por qué suena ahora esta música? Es música venida de muy lejos.
Nick me dio un codazo para que siguiéramos la marcha y dejamos al vagabundo allí sentado, riendo y canturreando para sí.
—¿No es extraño? —comentó Nick—. ¿Qué decía de una música que sonaba como serpientes?
—Supongo que la gente como él se debe de imaginar todo tipo de música —dije—, de la misma manera que se imaginan ver todo tipo de cosas. Un borracho me dijo una vez que había visto a una mujer volver a casa con una larga crin y cascos de caballo. Juraba que había visto cosas de todo tipo.
—Debe de ser divertido, en cierta manera —repuso Nick—, imaginar que ves y oyes cosas. Sin saber la diferencia entre la vida real y los sueños.
—A mí me suena mucho a mi vida actual —musité.
Doblamos la esquina y entramos en una ancha avenida, todavía llena de carruajes y carretillas. Nick se paró delante de la puerta de una tienda tan desvencijada que parecía abandonada. Justo sobre nuestras cabezas, debajo de una ventana baja de la fachada, pude distinguir las palabras SPINTWICE — JOYERO Y ORFEBRE, pintadas con letras sucias de hollín. Llamé a Lash y lo agarré de la correa. Nick golpeó en una puertecilla que casi no parecía lo suficientemente alta para que nosotros pasáramos y menos aún un cliente adulto. Después de unos segundos, la puerta se abrió y detrás asomó una cara de niño. Al ver a Nick, el chico acabó de abrir la puerta y desapareció dentro de la tienda. Lo seguimos.
—Este es Mog —dijo Nick después de cerrar la puerta tras de sí—. Mog, éste es el señor Spintwice, un buen amigo.
La persona a la que había tomado por un niño resultó ser el mismísimo señor Spintwice. Era más bajo que nosotros, y su rostro era una extraña mezcla de niño y adulto. Tenía las mejillas rojizas y una amplia sonrisa permanentemente en los labios, como la de un niño travieso de cinco o seis años, pero sus ojos eran rápidos, oscuros y más tristes que el resto de su rostro. Realmente tenía una pinta muy peculiar, y, nervioso, empecé a fijarme en lo que hacía Nick, analizando su actitud ante ese hombrecito antes de decidir qué pensaba de él o cómo me debía comportar.
—Mog —repitió, con una voz estridente—. ¿Qué tal estás, Mog? —Me ofreció la mano, mientras seguía sonriendo de manera inalterable, y yo le di la mía, un poco tenso—. ¿Y quién es éste?
—Lash —repuse, con la esperanza de que no lo intimidara un perro casi tan alto como él. Pero el hombrecillo había reconocido de inmediato el buen carácter de Lash y ya le había ofrecido las palmas de las manos para que el perro realizara sus lametazos exploratorios.
—Bienvenido, Lash —dijo.
Lo seguimos a través de un pasillo enmoquetado hasta llegar a una sala diminuta.
—Nick y yo nos conocemos desde hace tiempo —explicó con su vocecita precisa; quedó totalmente claro que Nick se sentía cómodo por completo en su presencia y no pensaba que fuera nada extraño, de manera que yo mantuve la boca cerrada.
—Por favor, siéntate. Ya veo que no puedes creerte lo que tienes delante de los ojos. ¡Bien! Nick se quedó tan sorprendido como tú, la primera vez que entró aquí, hace años. Mientras os ponéis cómodos, traeré un té.
Miré a mi alrededor maravillado. Había sillones, pinturas colgando de la pared, mesas con plantas dentro de macetas, una vitrina con puertas de cristal e hileras de libros en el interior, y un fuego cálido y acogedor ardiendo en una chimenea con el atizador y el cubo del carbón al lado; pero todo tenía la mitad del tamaño normal. Eso y la presencia de un gran número de relojes de diversas formas, tictaqueando y tintineando en diferentes tonos, me hicieron sentir como si nos hubiésemos metido en las entrañas de un juguete extraordinario. Algunos de los relojes eran tan minúsculos que me maravillé al pensar cómo alguien había podido encajar un mecanismo tan pequeño en su interior. Otros eran tan grandes que el mismísimo señor Spintwice podría haberse escondido por completo detrás del péndulo. Cuando Nick y yo nos sentamos en las butacas, sentimos como si las llenásemos totalmente y las encontré un poco estrechas para nosotros. Incluso Lash miraba alrededor perplejo, como si tuviera miedo de menear la cola y tirar algo de los estantes.
—Me encanta este lugar, ¿a ti no? —dijo Nick—. Escucha todos esos relojes.
Apenas se había sentado cuando volvió a bajar de la butaca y se fue a arrodillar delante de los estantes de los libros. Inmediatamente abrió una de las puertas de la vitrina y tomó un gran volumen púrpura, casi del tamaño de una losa.
—Éste es uno de mis favoritos —afirmó y se lo llevó consigo a su butaca.
Algo en mi cara debió delatar mis recelos, porque, sin que yo dijera nada, se agachó a mi lado y me susurró algo al oído.
—No te preocupes. Spintwice es un buen tipo. Creo que deberíamos explicarle toda la historia y ver qué piensa. Es joyero, así que quizá nos pueda decir más cosas sobre el camello. Y nos lo puede esconder, estoy seguro.
Cuanto más escuchaba la música mecánica de aquellos relojes, más notaba como nos abrumaba envolviéndonos, atrapándonos en una red de sonido.
—¿Por qué no te quedas aquí? —susurró Nick de repente—. No vuelvas al taller de Cramplock. El hombre de Calcuta está demasiado cerca.
Yo estaba indeciso. Tenía auténtico miedo de que nos hubiesen seguido; y si me quedaba allí, había muchas posibilidades de poner innecesariamente en peligro al enano. Había algo en la familiaridad de la imprenta de Cramplock que me hacía sentir instintivamente más seguro allí, y a pesar de que Nick me había dado su palabra de que Spintwice era un buen tipo, no lo conocía lo suficiente para confiar plenamente en él.
—Todavía no estoy… —empecé a decir, pero Nick ya estaba sumergido en la lectura del libro, ajeno a todo lo que lo rodeaba, instantáneamente relajado. Contemplaba con los ojos muy abiertos los riquísimos grabados que ocupaban las dos páginas que tenía ante sí: dibujos de color rojo y púrpura, cenefas de pan de oro entrelazadas, que recorrían el borde de las páginas, y un paisaje árabe con dos figuras subidas en una alfombra voladora de colores brillantes. Nick parecía una persona completamente diferente del chico perspicaz, nervioso y desconfiado que había conocido en la plaza de La Melena del León. De repente me di cuenta de lo poco que sabía de él. Tenía curiosidad por enterarme de cómo había conocido a aquel extraño hombrecillo, con aquella casa diminuta y aquellos libros fantásticos que pertenecían a un mundo tan alejado de la violencia que vivía en su hogar.
—Es casi la única persona adulta que me ha tratado con amabilidad —me había dicho Nick de camino a la joyería. Paseé la mirada por los estantes llenos de libros, fascinado, atraído por los dibujos y los títulos en los lomos. Parecían increíblemente valiosos y llenos de promesas; ningún libro de los que salían de la imprenta de Cramplock era tan espléndido como aquellos, eso seguro. ¿Qué demonios pensaría el padre de Nick si pudiera verlo sentado allí, hojeando esos libros?
—¿Tu padre sabe que vienes aquí? —le pregunté.
—Hay muchas cosas que mi papá no sabe —murmuró, indiferente.
El señor Spintwice regresó poco después con una bandeja con tazas de té, también miniaturizada para hacer juego con la talla del hombrecillo. Además del té trajo un plato con pan y agua para Lash y se lo dejó junto a chimenea. Fue en ese momento cuando decidí que me caía bien.
—Debo decir que tener visitas es una sorpresa muy agradable —comentó el señor Spintwice tras haber tomado uno o dos sorbos de té—. ¡Y además a una hora tan intempestiva!
—Lo siento si hemos… —empecé a decir, pero él me cortó.
—¡Para nada! Es un placer, un gran placer, Mog —insistió—. ¡Una hora intempestiva es la mejor hora para las visitas! Qué aburrido sería si las visitas siempre aparecieran a la hora que las esperas.
Lash se sentía completamente en casa, se había hecho un ovillo delante de la chimenea, como si hubiese vivido allí toda la vida. Mis recelos empezaban a esfumarse; me encontré pensando en lo que me había propuesto Nick y me sentí tentado a quedarme allí, arropado en aquella acogedora sala de estar llena de música, leyendo un libro tras otro. Me invadió un extraño sentimiento de seguridad y bienestar, una sensación tan poco familiar que sentí escalofríos.
—Hemos venido para pedirte un favor —dijo Nick, tímidamente, dejando de lado el libro.
—¡Claro! Lo que sea viniendo de un par de chicos tan espabilados.
Nick me lanzó una mirada.
—Es una historia muy larga —comenzó—. Quizá será mejor que se la expliques tú, Mog, al fin y al cabo es tu historia.
Dejé la taza de té encima de la bandeja.
—No sé muy bien por dónde empezar —dije.
Le conté todo el asunto, más o menos. Mientras se lo explicaba, empecé a sentirme algo mejor. El señor Spintwice me escuchaba muy atento. Cuando llegué a la parte del camello, lo saqué de dentro de la bolsa y se lo di. Se pasó el resto del relato examinándolo, dándole vueltas entre las manos, con una expresión de perplejidad en su carita de anciano.
—Parece que estáis con el agua al cuello —exclamó—. ¿Y todo por qué? ¿Por esto? —Levantó en alto el camello agarrándolo por una de las patas. Lash, que lo estaba observando todo desde su cómodo puesto junto al fuego, se levantó, corrió al lado de la silla del enano y se puso a olfatear el camello tal como lo había hecho la noche anterior.
—Queríamos saber si podías decirnos algo más sobre él —inquirió Nick.
—Es de cobre —afirmó sucintamente el señor Spintwice—. Es barato. Sin pulir. Lo han hecho con un molde, de manera que debe de haber centenares idénticos a éste. Es la típica baratija que viene de las Indias con cada barco que atraca en el puerto. Por lo que puedo ver, no tiene ningún valor: ni tiene joyas por ojos, ni nada por el estilo. No entiendo por qué la gente va tras de él. —Empezó a sopesarlo con una mano, mientras apartaba la cabeza de Lash con la otra—. Lo único que me extraña —añadió— es que su peso no es el que le corresponde.
—¿Qué quiere decir? —le pregunté.
—Bueno —prosiguió—, es obvio que no está hecho de cobre macizo, porque no pesa lo suficiente. Así que debe de estar hueco. Pero si es así… —volvió a sopesarlo unas cuantas veces, para asegurarse—, tampoco es lo suficientemente ligero para estar hueco.
Nick se quedó mirándolo fijamente y después me miró a mí.
—¡Claro! —exclamó—. ¡Está hueco! —Le quitó el camello de las manos y lo sacudió—. ¡Vaya un par de idiotas que estamos hechos!
—¿De qué hablas? —le pregunté, todavía perplejo.
—¿No lo entendéis? Mira, nos hemos estado preguntando por qué alguien querría robar este camello, además de ir amenazando con matar por él. Pero no es el camello, lo que quieren. Es algo que está escondido dentro. —Lo agitó, pero no se oyó nada—. Debe de haber algo muy valioso dentro y es por eso que, para estar hueco, pesa más de la cuenta.
El minúsculo joyero se puso a reír y le brillaron los ojos.
—Vaya un chico listo —exclamó entre carcajadas—. Tienes razón, tienes toda la razón.
Nick daba vueltas al camello frenéticamente, buscando una manera de llegar a lo que escondía en su interior. Tiraba de las patas, arañaba la superficie, intentaba darle vueltas a la joroba. De repente soltó un grito.
—¡La cabeza se quita! ¡Mirad!
Agarró la cabeza de mirada adormilada, la giró y empezó a desenroscarla. Se oyó un chirrido y de la ranura cayeron motas de polvo que fueron a parar al suelo. Lash soltó un ladrido de entusiasmo.
—Nunca imaginé que… —comenzó el enano, intrigado.
—¿Tú lo sabías, verdad? —le dije a Lash, recordando como había intentado roer el cuello del camello la noche anterior. ¿Por qué no se me ocurrió entonces?
—¿Qué diablos es esto? —exclamó Nick—. ¿Tiza? —Alzó la cabeza del camello y sopló. Una nube de polvo le fue a parar a la cara y estornudó—. ¿O es rapé? —Me lo pasó. Lash corría alborotado a nuestro alrededor, y tuve que levantarme para poder ver bien el camello sin que Lash metiera el hocico.
La figurita estaba llena hasta los bordes de un polvo blanquecino, como harina y ceniza juntas.
—No lo entiendo —dije—. Este polvo tampoco debe de tener ningún valor. Vaciémoslo, y veamos si hay algo dentro.
—Todo ese polvo —aventuró el enano— puede que esté ahí para evitar que la joya, o lo que haya dentro, se mueva o se raye. —Me pasó un tarro de porcelana—. Vacíalo aquí dentro.
Metí el cuello abierto en el tarro y sacudí el camello. Mientras lo vaciaba se alzaron unas cuantas nubes del polvo. Lash, con las orejas erguidas, se había quedado paralizado y no paraba de soltar pequeños aullidos, mientras el polvo caía. Nos mirábamos, esperando ansiosos, que cayera algo dentro del tarro, pero no fue así: tan sólo un torrente continuo de polvo, hasta que el camello quedó completamente vacío y el tarro casi lleno.
—Vaya —exclamó Spintwice, decepcionado.
—Esto no tiene sentido —dijo Nick—. ¿Estás seguro de que dentro no hay nada más? ¿No ha quedado nada atascado?
Agité el camello y miré a través del agujero del cuello, pero no vi nada.
—Tomemos otra taza de té —propuso Spintwice, levantándose.
Yo me quedé sentado, metí la nariz dentro del tarro y olí.
—¿Qué haces? —preguntó Nick.
—No sé —contesté—. Creo haber olido esto antes. —Y volví a olfatear el frasco.
De repente me sentí muy, pero que muy raro.
El tarro empezó a crecer y a hincharse, como si estuviera a punto de dar a luz. Lo agarré con las manos, pero era demasiado grande y lo dejé caer, lo que hizo muy lentamente como si se precitara a un espacio infinito. Cuando alcé la mirada, Nick y el señor Spintwice habían retrocedido y la habitación se había agrandado de repente hasta tener el tamaño de un campo de trigo, y allí a lo lejos estaban ellos, sentados en las butacas, a kilómetros de distancia, moviendo los brazos como insectos, completamente en silencio. El hocico húmedo de Lash, que brillaba bajo el resplandor del fuego, se había convertido en una bola de luz, como una estrella. Lo único que podía oír era el tictac de los relojes, más y más atronador, hasta que se convirtió en una espiral de ecos superpuestos; la habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor y, desesperado, me agarré al reposabrazos de la butaca. Con un movimiento serpenteante, el mundo que me envolvía se puso del revés y me vi rodeado por una explosión de color sin sentido, algo parecido al crepúsculo más rojo, más azul y más negro que nunca haya cubierto el brumoso cielo de Londres.
