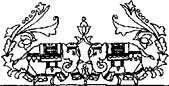
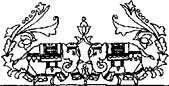
Nunca había oído hablar de la taberna La Melena del León, y mientras volvía a casa paré a unas cuantas personas para preguntarles si sabían dónde estaba. En cierto modo, me sentía atraído por ese misterioso contramaestre, pero al mismo tiempo, me daba miedo. No podía dejar de recordar las palabras del risitas en la guarida de Flethick, aquello sobre lo de cortarme el pescuezo, y después estaba el sincero consejo del hombre delgado como un limpiapipas, diciéndome que no me metiera en esos asuntos. Pero al pensarlo, me di cuenta de que no podía saber si lo había dicho porque se preocupaba por mi pellejo o porque se trataba de un cómplice del contramaestre y no quería que me entrometiera.
El día se había convertido en otra jornada de un bochorno abrasador, y algunos chicos jugaban alrededor de una bomba de agua, salpicándose los unos a los otros y saltando por encima del chorro. Tras mis aventuras matinales, estaba cansado, y el agua fresca resultaba muy tentadora. Mientras observaba chapotear a los muchachos, noté la garganta cada vez más y más seca. Uno de ellos vio que yo miraba.
—Ven a mojarte —me gritó.
Tímidamente, me uní a ellos y me quedé de pie bajo el chorro de agua. Entonces el chico que me había llamado le dio a la palanca e hizo que una gran cascada de agua me cayera sobre la cabeza. Estaba fresca y olía un poco mal. Encantado, me saqué el agua de los ojos. Lash correteaba alrededor del surtidor, intentando mojarse, cambiando continuamente de dirección según de donde viniera el agua y ladrando de alegría.
Había un gran abrevadero bajo el surtidor, rebosante de agua, donde la gente solía llevar los caballos a beber. De repente, uno de los chicos se quitó toda la ropa y saltó dentro. El agua se derramó por los costados y por el suelo. Los otros muchachos se echaron a reír escandalosamente y se pusieron a correr a su alrededor. Se les iban quedando los pies negros porque con el agua la tierra de alrededor del abrevadero se había convertido en fango. Atraído por el juego, me puse también a correr, esquivando el chorro de agua. El muchacho todavía estaba sentado en el abrevadero y uno de los chicos intentaba hundirle la cabeza en el agua. Chillaban y reían. Dos chicos más se quitaron la ropa e intentaron sacar al primer muchacho del abrevadero, para meterse ellos. Mientras, yo seguía dando vueltas y más vueltas alrededor del surtidor, con Lash ladrando y saltando a mi lado. De repente, me di cuenta de que era el único que seguía vestido.
—Vamos —exclamó uno de ellos—. Tú también te puedes meter.
Me paré, y los vi forcejeando y riendo en el borde del abrevadero, delgaduchos, desnudos, con los cuerpos resbaladizos por el agua.
—No —repuse—. Mejor me voy.
—Aaah, venga… —insistió tirándome de la manga—. No tendrás miedo a mojarte, ¿verdad?
—No, es que… —No sabía cómo explicarme. Uno de los otros chicos se levantó, chorreando, y de repente tuve miedo de que me agarraran y me arrancaran la ropa para hacerme una broma—. No. Dejadme ir —dije, alejándome.
El primer muchacho se quedó mirándome, de repente hostil.
—Haz lo que te dé la gana —replicó.
Me enrollé la correa de Lash a la muñeca.
—Tengo que encontrar la taberna La Melena del León —expliqué algo incómodo—. ¿Sabéis dónde está?
El chico me indicó la dirección con el dedo y me dedicó una mirada larga y desconfiada, mientras le daba las gracias y me iba, con la ropa mojada pegada a la piel y Lash lamiéndome los dedos mojados.
Me costó un poco encontrar el lugar. La taberna se escondía en el laberinto de calles alrededor del Christ's Hospital, entre un taller y unos establos muy sucios y destartalados, de los que salía una peste que me convenció de que allí todavía encontraban cobijo algunos seres vivos. Eché una ojeada y vi un par de caballos viejos y lastimosos. Uno de ellos tosía sin parar. Después de unos segundos, me di cuenta de que en el establo también había una persona sentada encima de una caja vieja en una esquina. Era un viejo andrajoso de cabellos grises, que parecía estar sumido en un profundo sueño. Daba la impresión de ser una cabeza sin cuerpo colocada sobre una pila informe de ropas grises, y de hecho estaba envuelto en una manta de caballo. Preferí no seguir investigando por si al final resultaba que estaba muerto.
No se veía a nadie en el patio de ladrillo que había entre los edificios contiguos a la taberna. Oí el goteo de un desagüe, y cuando torcí la esquina, me encontré con un chorro de agua sucia que salía de una tubería en el muro y que dejaba una mancha de mugre marrón hasta el suelo en los ladrillos del muro. Unos escalones de piedra conducían a una puerta a media altura en uno de los lados de la casa. Allí, en ese patio irregular e insalubre, debía de ser donde vivía el temido contramaestre.
Decidí que era más prudente no llamar a ninguna puerta. Agarré bien fuerte la correa de Lash y eché un vistazo a través de la ventana más próxima, pero estaba tan sucia que no pude ver nada. El lugar parecía desierto, pero en uno de los balcones más altos había ropa tendida: unos pantalones de hombre y un par de enormes pololos.
Vi una reja a la altura del suelo, y cuando me agaché para mirar por ella, pude ver otra ventanita mugrienta detrás, pero tampoco se veía nada; estaba opaca de tanta suciedad. Cuando estaba a punto de rendirme, me pareció ver una cabeza detrás de la reja.
Me puse a cuatro patas, como un escarabajo, y volví a mirar. La ventana se abrió en un fuerte crujido, y Lash saltó hacia atrás del susto, soltando el bufido que siempre lanzaba cuando algo lo sorprendía.
Apareció la cara de un chico, con el pelo corto y desaliñado, como si llevara un nido de pájaros por sombrero.
—¿A quién buscas? —preguntó.
—Oh… eh… a nadie —respondí tontamente.
—¿Entonces por qué estás de rodillas mirando a través de la reja? —preguntó desconfiado—. ¿Has perdido algo?
Eché una mirada hacia el patio que se abría a mis espaldas.
—¿Conoces a un contramaestre? —le pregunté.
—Mi papá —contestó el chico—. Ahora no está. ¿Quién lo quiere?
—No es que lo quiera —repuse. ¿Qué podía explicarle a aquel muchacho?
—¿Eres de El Sol de Calcuta? —me preguntó, y pensé que sin duda creía, como todos, que yo era marinero—. ¿Para qué has venido aquí? —Empezaba a ser hostil—. ¿Cómo te llamas?
—Mog —respondí—. ¿Dónde está tu papá?
—Ni idea, y tampoco sé cuánto puede tardar. Todo el día y toda la noche. Tres meses. Cinco minutos. Seguro que está emborrachándose en cualquier taberna. Y tienes suerte de que mamá Muggerage tampoco esté, porque seguro que te habrías ganado una buena si te pilla rondando por aquí.
Hasta entonces no había visto a Lash, que estaba metiendo el hocico entre las barras de la reja. El chico sonrió, y de repente, vi algo en sus ojos que me pareció reconocer.
—¿Puedes salir? —le pregunté.
Se le iluminaron los ojos.
—No, pero tu puedes ayudarme a salir. ¿Ves esa puerta rosada? No tiene cerradura. Detrás, en el fregadero, verás un barril muy pesado. Si lo consigues mover, hay una trampilla por la que puedo escapar.
Me levanté y fui con Lash hasta la puerta del fregadero. Cedió con facilidad, y al abrirse soltó virutas de vieja pintura rosada. Detrás había una habitación vacía, con el suelo de piedra. Las telarañas colgaban del techo como banderas. No había muebles, a excepción de una inmensa bañera vacía y un gran barril apoyado contra la pared.
Con algunas dificultades, fui apartando el barril a un lado, un centímetro a cada nuevo empujón, hasta que quedó al descubierto una trampilla cuadrada de madera. Cuando me agaché para golpear la madera, se abrió hacia mí, e hizo que Lash volviera a soltar un ronco bufido de sorpresa.
—¿Alguien te tiene prisionero? —le pregunté al chico, todavía jadeando por el esfuerzo de mover el barril.
—Más o menos —gruñó él, levantándose. Llevaba una ropa muy parecida a la mía. De hecho, allí de pie, en ese fregadero minúsculo, de repente me di cuenta de que nos parecíamos mucho, y algunos de los acontecimientos de los pasados días empezaron a cobrar más sentido—. Qué bien que hayas venido —dijo el hijo del contramaestre, sonriendo agradecido—. Perdona, ¿cómo has dicho que te llamas?
—Mog —repetí—, y éste es Lash.
El chico le alargó la mano y Lash le acercó el hocico húmedo, pero al instante lo apartó decepcionado, al descubrir que no había nada para comer. El chico se echó a reír. Por primera vez me miró detenidamente.
—Estás completamente empapado —dijo.
—Perdona. He… bueno… he estado jugando en un surtidor.
—Suena divertido —repuso el chico—, hace tanto calor. Lo he pasado fatal estos últimos días en el sótano. Pero papá, y mamá Muggerage también, piensan que así evitan que me meta en líos. Y yo pienso que son ellos dos los que tendrían que estar encerrados aquí abajo. Están metidos en más líos que cualquier otra persona en todo Londres.
—No querían que te escaparas fácilmente —le comenté. Y entonces añadí—: ¿Qué tipo de líos?
—Exactamente no lo sé —confesó el chico—. No me explican nada. Pero los dos están metidos en algo. Les viene a visitar gente en mitad de la noche. Se van a cualquier hora, persiguen a gente, transportan cosas, traen dinero a casa. La gente les deja notas. Cazo cosas al vuelo de aquí y de allá, pero nunca me entero de toda la historia. ¿Sabes qué trajo papá a casa el otro día? Un camello.
Me quedé mirándolo fijamente.
—Creo que te tengo que explicar una historia —le informé.
Se llamaba Nick («me bautizaron con el nombre de Dominic, pero desde ese día nadie me ha vuelto a llamar así») y era el hijo del contramaestre. Su madre había muerto cuando era muy pequeño y desde entonces lo dejaron al cargo de una enorme mujer llamada señora Muggerage. Él la odiaba y ella lo odiaba a él. Raramente veía a su padre, porque la mayor parte del tiempo estaba lejos, embarcado, y sólo volvía a visitarles entre viaje y viaje para pagar a la señora Muggerage por el cuidado de la casa. Al principio, la señora Muggerage hacía ver que cuidaba a Nick como a un rey, pero cuando quedó claro que al contramaestre no le importaba el trato que recibiera el niño, la mujer dejó de lado las apariencias.
—Siempre me trata a palos —me explicó—, como si fuera un perro. Peor que un perro —añadió, acariciando el cuello de Lash—. Y ahora es todavía mucho peor, porque papá está en casa, y el uno me trata tan mal como la otra. Al menos cuando papá está embarcado sólo tengo que huir de ella.
Durante toda su vida se había visto obligado a apañárselas solo, y admitía sin tapujos que se había convertido en un ladronzuelo habitual. Su padre se lo había llevado a alguno de sus viajes, y en ciudades del extranjero había visto gente de una riqueza asombrosa, animales de los que nunca antes había oído hablar y mujeres más bellas de lo imaginable. Pero la violencia y la dureza de la vida de marinero lo asustaban, y odiaba las tormentas y la escasez de comida; y la vergüenza que sentía su padre por la falta de aptitudes marineras de su hijo rápidamente se convirtió en resentimiento.
—Dice que soy débil —gruñó—, siempre me dice que soy débil, haga lo que haga. Me odia por eso, Mog, me odia de veras. Pero es que a bordo, hacen cosas… bueno, hacen cosas que no te creerías si te las contara.
Se suponía que tenía que haber acompañado a su padre en el viaje del que acababa de volver El Sol de Calcuta, pero una hora antes de que la nave zarpara, se había escabullido, había desembarcado y se había escondido hasta estar seguro de que el barco había salido del puerto. En estos momentos, tras la vuelta de su padre, estaba pagando por ello.
—Por una cosa así, a los marineros los azotan hasta morir —me explicó—. Así que supongo que tengo suerte estando encerrado en el sótano.
—Tú por lo menos tienes un padre —repliqué—. Yo no tengo ni padres ni familia, que yo sepa.
—A veces creo que estaría mejor sin familia —dijo en voz baja.
La verdad es que Nick conseguía escaparse del contramaestre y de mamá Muggerage con cierta regularidad y durante largos periodos de tiempo, sin que ellos se preocuparan mucho por saber dónde se había metido. Se conocía las calles de Londres al dedillo, y no sólo sabía dónde estaban en el mapa, sino que conocía su diferente personalidad, cuáles eran peligrosas y cuáles seguras, quién vivía en ellas, por cuáles era mejor transitar y cuáles convenía evitar, cómo ir de un sitio a otro por el camino más corto y cómo desaparecer por completo. Su mejor amigo era un enano de Aldgate, que le había enseñado a leer.
—Nunca vi qué sentido tenía eso de leer —decía—. Siempre pensé que si querías saber algo, ¿por qué no preguntárselo a quién lo sepa? Todo lo que alguien puede poner por escrito, también lo puede decir en voz alta. Pero cambié de idea. Créeme, Mog. Aprendo más cosas de los libros y los periódicos que de lo que pueda explicar la gente. Pero hago ver que no sé leer, ¿sabes? Así dejan notas por ahí. Es mi mayor secreto.
—Yo no me acuerdo de cuándo aprendí a leer —comenté—. Simplemente… he sabido siempre, supongo. Debí de aprender cuando estuve en el orfanato. Pero no sabría decirte quién me enseñó.
—¡Tú también! —exclamó entusiasmado—. Vaya, entonces ya sabes lo que es. Así es más fácil descubrir cosas, es más fácil engañar a la gente y despistarla ¿Sabes qué hago? A veces escribo notas para que mi padre las encuentre, ¡haciéndome pasar por otra persona! Sé descubrir qué negocios tiene una persona con sólo vaciarle los bolsillos. Oh, sé cosas que no habría llegado a saber ni en un millón de años si no supiera leer.
Cuando le dije que trabajaba en una imprenta, los ojos se le tiñeron de envidia.
—Imagínate —dijo—. ¡Carteles, periódicos y anuncios! ¡Debes de saber lo que pasa en Londres mejor que cualquier otro chico!
Sus ganas de escucharme me animaron. Le hablé sobre los hombres en casa de Flethick, del hombre del bigote, de Coben y Jiggs, de cómo me golpearon en la cabeza, y del baúl, de la gran espada y de El Sol de Calcuta, y de la lámpara dorada y del hombre tartamudo, y cada vez Nick tenía los ojos más y más abiertos, hasta que casi parecía que le fueran a saltar de la cara.
—¡Estás hecho un gran investigador! —exclamó. Yo me puse a reír. —Pero escucha —añadió en tono de urgencia—, el camello que busca toda esa gente todavía está aquí. ¡Dentro de casa!
—¿Dónde? —le pregunté—. ¿En el establo?
Nick soltó una risotada forzada.
—Qué chiste más divertido —me dijo. Entonces vio que yo no lo había entendido—. No es un camello de verdad —me explicó—. Ven conmigo y te lo enseñaré.
Detrás de una puerta del fregadero había una escalera que conducía a la casa.
—¿Quién es el hombre que hay en el establo? —se me ocurrió preguntar, mientras Nick me guiaba a través de habitaciones desordenadas.
—¿Qué hombre?
—En el establo hay un viejo durmiendo debajo de una manta de caballo.
—Pues no sé. El establo no es nuestro. Debe de ser un borracho —supuso Nick—. Bien… Seguro que lo tiene escondido en esta habitación.
Estábamos en medio de un montón de trastos tan enorme que habría hecho parecer ordenada la tienda de un trapero. Relojes viejos, trozos de ropa, troncos, cuerdas, baratijas de lata, cazos de cobre, zapatos viejos, alfombras enrolladas, botes, velas, una pierna de madera, sombreros, jaulas para pájaros y tenedores para la carne… Todas esas cosas estaban metidas en arcones, y rebosaban extendiéndose por el suelo. Lash fisgoneaba con el hocico entre la chatarra, haciendo estrépito a cada paso y con la cola yendo de un lado a otro, completamente absorto.
—A mí todo esto me parecen trastos inútiles —dije examinando la chatarra amontonada.
—Quizá sí —repuso Nick—. Pero precisamente es eso lo que se espera que piense la gente. ¿Lo entiendes? Es un buen sitio para esconder cosas valiosas, debajo de la chatarra. —Apartó unas mantas de un baúl que había cerca y añadió—: Por ejemplo, mira lo que hay aquí.
Lo había encontrado. Una figurita con la forma de un camello, de algo más de un palmo de altura, con una sola joroba y un largo cuello que sobresalía arqueado, y una expresión algo aturdida en el rostro, como si le hubieran acabado de aporrear la cabeza con una sartén. Estaba hecho de metal y se podía aguantar de pie sobre las patas. Algunas partes de su superficie se habían vuelto de color verde.
—¿Esto es el camello? —pregunté decepcionado.
—Sí, pero por alguna razón debe de ser muy valioso, porque cuando lo trajo a casa estaba más contento que unas pascuas —replicó Nick—. Lo oí charlar con mamá Muggerage y no paraba de reír, como si se hubiera hecho con las joyas de la corona.
—Me parece —aventuré—, que Coben y Jiggs esperaban encontrárselo en el baúl que robaron. No paraban de decir que el contramaestre lo tenía, y me preguntaron a mí dónde estaba. —Di la vuelta al camello—. ¿Estás seguro de que éste es el de verdad? ¿No crees que podría ser uno falso, para despistar a la gente?
—Este es del que está tan contento —me aseguró Nick—. Lo vi con mis propios ojos. Y déjame decirte otra cosa. Tiene clientes interesados en comprarlo. Le dijo a mamá Muggerage que tenía que encontrarse con unos hombres en Las Tres Amigas para cerrar un trato.
—¿Cuándo? —le pregunté ansioso.
—No sé. Quizá ahora. Pero lo más seguro es que haya quedado por la noche. Ésa es la mejor hora para sus negocios turbios, por lo que sé… —Se calló de golpe, con el ceño fruncido—. No estoy muy seguro de que deba explicarte todo esto. Además, ¿cómo es que estás tan interesado en el asunto?
Me encogí de hombros.
—No lo sé —le dije sinceramente.
—Para ser un tipo honrado, pareces saber mucho de ladrones. Se te ve muy entusiasmado con todo esto, ¿no?
Tuve que confesar que sí lo estaba.
—Pues bien, no deberías estarlo tanto —me advirtió—. Si quieres que te dé un consejo, no te metas en estos asuntos, y así podrás seguir siendo un tipo honrado cuando todos esos granujas acaben entre rejas o muertos. Mira esto.
Se metió la mano en el bolsillo y sacó un pedazo de papel arrugado. Me lo pasó y yo lo desplegué con curiosidad.
No creaz estar seguro en tu territorio.
Puede que tengaz menos amigos
de lo que creaz. Ay ojos que te vijilan
cada noxe. Ay ojos que te vijilan aora.
—Llegó anoche —me explicó Nick—. Lo colgaron del marco de la ventana. Hay hombres que quieren su sangre por haberse quedado con esto.
Levantó el camello y el animal se me quedó mirando con cara de estúpido.
—Escribió una nota a Coben y Jiggs —recordé—, y dibujó un gran ojo en la nota para que fueran con ojo. Parece que todos se están vigilando los unos a los otros.
De repente se oyó ruido en el piso de abajo.
—¡Oh, no! ¡Alguien ha vuelto! —Nick lanzó el camello dentro del baúl y me agarró del brazo—. Vete, desaparece o nos matarán a los dos.
—Lash —murmuré y su cabeza apareció de golpe detrás de una silla—. Ven aquí, guapo.
Pero los pasos ya subían la escalera.
—¡NICK! —gritó una voz de mujer.
—Demasiado tarde —dije, mirando alrededor con terror—. Tendremos que escondernos.
—¡NICK!
Al abrirse la puerta, me zambullí entre los trastos para pasar inadvertido. Lash se quedó inmóvil a mi lado, y dejamos al pobre Nick de pie en medio de la habitación, con las manos metidas en los bolsillos.
—¿Quién te ha ayudado a escapar? —gritó la mujer, y mientras avanzaba por la habitación, vi que se trataba de una gruesa mujer; la mole de su cuerpo se tambaleaba como un carro de heno mal cargado. Llevaba un vestido sin mangas que dejaba los brazos al descubierto, y mientras los movía enrabiada, me recordaron un par de jamones colgados en el aparador de una charcutería. De repente, me di cuenta de que en uno de los puños llevaba un gran cuchillo de carnicero, de los de cortar huesos. Cualquiera que se cruzara con eso tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Vi que Nick me lanzaba una mirada y movió la cabeza ligeramente para decirme que me fuera.
—¿A quién le haces señas? —le gritó la mujer. Se acercó a él con el brazo flexionado, como si fuera a darle un tortazo. Lash respondió a ese gesto con un gruñido inesperado, que la hizo pararse de golpe.
—¿Qué ha sido eso? —bufó—. ¿Hay un perro aquí dentro?
No pensaba dejar que Lash se acercara a ese cuchillo de carnicero, con el que esa espantosa mujer podía partirle la cabeza en dos de un solo golpe. La única escapatoria era salir corriendo. Tiré de la correa de Lash, me escabullí entre la puerta y la espalda de la señora Muggerage y nos precipitamos de cabeza hacia las escaleras. Ella se volvió sobre los talones demasiado tarde, pero pudo vernos medio corriendo, medio cayendo en dirección al fregadero.
—¡Oh! —bramó, y lo hizo con tal estruendo que toda la casa pareció vibrar. Lash y yo tropezamos el uno con el otro y caímos hasta el final de la escalera, en un lío de brazos y patas. Intentamos levantarnos para escapar, mientras se oían los pasos de la señora Muggerage tras de nosotros, bajando los escalones. La correa de Lash se me enrolló en el tobillo y empecé a tirar de ella con terror. Lash se puso a ladrar desgañitado, con la correa estrangulándole el cuello, mientras intentaba incorporarse. Después de lo que pareció una eternidad, conseguimos ponernos en pie; cuando ya salíamos corriendo, noté que el cuchillo de carnicero pasaba a poco menos de un centímetro de mi oreja.
Al llegar a la imprenta, Cramplock estaba atareado, pero eso no le impidió dedicarme una mirada severa desde detrás de sus gafas de media luna. Sintiéndose como si todo fuera su culpa, Lash subió sigilosamente por la escalera hasta su cesta y me dejó solo ante el temporal.
—¿Qué horas de llegar son éstas, Mog Winter? —preguntó Cramplock en tono de reproche—. ¿Dónde se supone que has estado todo el día?
—Perdón, señor Cramplock —me disculpé—. Quería llegar antes, pero… —¿qué sentido tenía explicarle dónde había estado?— me encontraba mal —murmuré, llevándome la mano hacia la cabeza vendada en un gesto teatral, pero sabiendo que ésa era una excusa evidentemente muy pobre.
—Pero no tan mal como para rondar por las calles con tu perro —respondió enfadado—. Si no te encontrabas bien, podrías haberte quedado arriba descansando. Y yo habría podido cuidarte, si me lo hubieses pedido. —Hablaba con mucha calma, pero era evidente que estaba furioso—. Tan sólo espero que cuando no puedas trabajar me lo digas —señaló—. No es algo tan descabellado.
No dije nada. Tenía toda la razón; las mejillas me ardían de vergüenza por la regañina. Fui hacia el banco, donde había algunas planchas de impresión para desmontar. Con el tiempo había aprendido a leer las planchas, a pesar de que todo estuviera escrito del revés y las letras giradas. Pude ver que las acababa de utilizar para hacer un anuncio.
—¿Ha estado imprimiendo anuncios? —pregunté. Intenté que las palabras me salieran con naturalidad, pero en la garganta tenía un nudo de culpa tan grande como un pastel.
—Sí, Mog, como no estabas tú para hacerlo —respondió amargamente Cramplock—. Cincuenta para el farmacéutico.
Agarré una hoja de papel, la puse encima de la plancha sucia de tinta, y volví a levantarla. Había quedado impreso un pequeño anuncio cuadrado con el dibujo de un bote medicinal y un texto que proclamaba con orgullo:
EL ESPLÉNDIDO JARABE DE LA SEÑORA FISHTHROAT
AYUDA A LOS NIÑOS A CONCILIAR EL SUEÑO
CURA LA RECALCITRANCIA
¡PAZ Y TRANQUILIDAD EN TODA LA CASA!
Si no queda contento, le devolvemos su dinero
Habíamos impreso ese anuncio muchas veces antes y siempre me había preguntado que quería decir «recalcitrancia»; sospechaba que se trataba de una palabra muy larga para referirse a los gases.
—Deja de perder el tiempo, ya que te has retrasado, y desmonta los tipos de la plancha —me ordenó Cramplock—. Esta tarde tengo que hacer un encargo de importancia y necesito esos tipos.
Me puse a trabajar en silencio, sabiendo que me metería en un buen lío si abusaba más de su paciencia. Me dediqué a la lenta tarea de sacar las minúsculas letras de metal y guardarlas en los cajetines donde iba cada una de ellas. A veces era difícil diferenciar las letras, y si las mezclaba por error, solía recibir algún grito, o a veces algo peor. Las mayúsculas no eran tan liadas, pero con las minúsculas era más complicado, porque tenías que vigilar que estuvieran del derecho, y a menudo costaba diferenciar una «d» de una «b» o una «p» de una «q» si no estabas muy concentrado. Una vez imprimí un total de quinientos carteles en los que el nombre de un actor famoso llamado Thomas Tibble apareció como «Thomas Tiddle», y no me di cuenta hasta que los hube hecho todos. Cramplock no era normalmente violento, pero ese día pensé que me iba a arrancar la cabeza.
—Cuando hayas acabado con esto —dijo Cramplock—, imprime un centenar de este otro.
Había armado una plancha para otro elaborado cartel y, después de que desapareciera en la trastienda para hacer cuentas, me acerqué para echar una ojeada. Incluso sin haber sacado una copia pude descifrar qué ponía. Tenía tipos de diferentes medidas, y un grabado que parecía ser de una especie de animal.
El grabado era de un animal con una pinta algo absurda y dos largas orejas. Al lado de la criatura había una persona con las manos en alto, en lo que pretendía ser un gesto de asombro.
Entre risas, busqué algunas hojas de papel utilizado para hacer un par de copias de prueba y asegurarme de que el cartel estuviera bien compaginado.
—¿Cree que esta burra puede predecir realmente el futuro, señor Cramplock? —me atreví a preguntar, sacando una de las copias de prueba de la imprenta y examinándola.
Cramplock gruñó.
—Seguro que no, si Hardwicke tiene algo que ver en el asunto —contestó—. Es el mayor timador de Londres. Los pobres imbéciles que se congreguen en rebaño para verlo seguramente se encontrarán a un burro delante de una cortina y a su mujer chillando escondida detrás.
Imprimí cinco o seis carteles más y me los miré de arriba abajo con admiración.
—¿Le diste la factura a Flethick? —preguntó Cramplock de repente.
Me quedé de piedra.
—Ah, sí —repuse.
—Bien. Todo va bien, entonces. Me debe mucho dinero, y ya es hora de que liquide sus cuentas. El número de cosas que…
—Pero… —lo corté—, no me dio la impresión de que fuera a pagar.
Cramplock se quedó mirándome atentamente y se frotó la mejilla.
—¿Por qué? ¿Qué te dijo?
—Flethick… bueno… me dijo que le dijera que no quería ninguna de sus facturas, señor Cramplock —le expliqué y la cara se me volvió a poner roja de vergüenza—. Y después… bueno… la quemó.
Al señor Cramplock casi se le saltaron los ojos de la cara, y así habría sido si el cristal de las gafas no lo hubiera impedido.
—¿Qué hizo?
—Hum… quemó la factura —repetí, y deseé no haber tenido que decírselo nunca. Todavía no mostraba ninguna señal de entender lo que le explicaba—. La ha quemado —insistí, tratando de esbozar una sonrisa—. Quemado.
Cramplock soltó un grito como el de un pollo.
—Pero… pero… pero… ¿cómo dejaste que lo hiciera?
—No tuve más remedio —le aseguré—. No es un hombre muy amable, señor Cramplock. Estaba con muchos amigos en su casa y se comportaba de una forma muy extraña.
—Se comportará de forma más extraña todavía cuando le ponga las manos encima —graznó Cramplock—. ¡Quemarme la factura! ¿Quién se cree que es? —Ya no estaba tan sólo enojado, estaba furioso de verdad. Me apartó de la imprenta y se puso a hacer los carteles él solo, manipulando las máquinas con rabia, casi derramando la tinta sobre el cilindro. Durante los siguientes diez minutos no paró de murmurar entre dientes, y de vez en cuando dejaba cosas sobre la mesa dando golpes. Yo seguí guardando los tipos en sus cajetines, sin atreverme a decir nada más.
Pasado un rato, volvió a dirigirme la palabra.
—Por cierto —me dijo con una voz todavía preocupada—, el cartel que hiciste el otro día.
—¿El del presidiario? —pregunté sin saber lo que podía haber pasado.
—Sí, el del presidiario. Ayer vino a verme un tipo de la prisión. Por lo que parece te equivocaste con el dibujo.
Un gran terror se apoderó de mí.
—¿Me equivoqué? —pregunté, sin levantar la voz.
—Imprimiste una cara que no era —dijo Cramplock malhumorado—. Te equivocaste de grabado. Ése no era el tipo. Ése era otro presidiario de hace unos meses.
Así que Bob Smitchin tenía razón. Pero estaba seguro de que ése había sido el grabado que el mismo Cramplock me había pasado para que yo lo imprimiera, de manera que el error era de él, no mío, aunque más valía que no se lo dijera en ese momento, teniendo en cuenta su mal humor.
—Me hizo sentir como un estúpido, ese tipo —continuó diciendo Cramplock—. ¿Cómo quieres que cacen a un criminal si vas y pones en el cartel la cara de otro? Esté donde esté, debe de estar partiéndose de risa. —Me lanzó un trapo viejo, sucio de tinta—. Y lo que es peor, ¡los de la prisión no pagarán! —gritó, cada vez más rabioso—. ¡Porque pusimos la cara que no era! ¿Te consideras un buen aprendiz? Pues que sepas que si no me pagan los carteles, tú te quedas sin paga esta semana, y ya está.
—Pero…
—A mí no me lloriquees, Mog Winter. Primero desapareces durante casi todo el día sin dar ninguna explicación. Después te confío un encargo de lo más sencillo y vuelves de casa de Flethick con un cuento patético sobre que ha quemado la factura, pero seguro que fuiste tú que la perdiste antes de llegar a su casa. ¡No me repliques, Mog! Y al final, para colmo, imprimes cien carteles con la cara de un tal Coben, lo único que la cara no es del tal Coben, sino que es la de otro tipo que colgaron hace meses. No servirá de nada que me mires con esos ojos, Mog, te hayas encontrado mal o no, hoy no conseguirás de mí ni una pizca de compasión.
Supongo que debí de quedarme tan blanco como el papel. Me sentía como si me hubiesen acuchillado por la espalda.
—¿Ha dicho Coben? —tartamudeé—. ¿Pero por qué demonios ha dicho Coben?
—Pues porque, como sabes, ése es el nombre del presidiario que se ha escapado —dijo Cramplock.
—No, se llamaba Cockburn —repliqué.
Cramplock se volvió, girando sobre sus talones.
—¿Es que no sabes nada, Mog Winter? Se pronuncia Coben. Se escribe Cockburn, pero por costumbre se pronuncia Coben. Ahora ya lo sabes. Y quítate de la cara esa expresión de angustia, ¡porque no pienso cambiar de idea en lo referente a tu paga!
