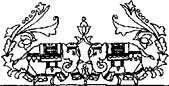
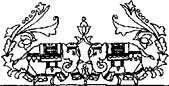
Me desperté muy temprano con un gran dolor de cabeza y, después de ponerme en la frente un trapo para que me hiciera de venda, salí de casa sin hacer ruido. Lash se sorprendió agradablemente de estar en pie tan temprano y trotaba en una especie de zigzag de un lado a otro de la calle, con el hocico a ras de suelo, como si los olores de la ciudad fuesen intrigantemente diferentes a esa hora del día, sin gente por doquier que los cubriera. Una luz grisácea empezaba a extenderse perezosamente desde los pantanos del este, y la neblina matinal descansaba sobre las calles, de manera que los edificios parecían emerger de repente de la nada cuando te acercabas a ellos. Smithfield estaba todavía desierto. Desde la torre de cuatro puntas de la iglesia del Santo Sepulcro resonaron las sombrías campanadas de las cinco en punto, mientras pasábamos junto a los gigantescos muros de la prisión de Newgate, altos como un acantilado. En el mercado de pescado, sin embargo, ya había vida y bullicio. Traté de buscar a alguien que me pudiese acercar al muelle en carro. Estaba decidido a volver a intentar colarme a bordo de El Sol de Calcuta, o al menos a pasearme por las cercanías para ver qué podía descubrir.
Sobre las aguas neblinosas, las luces pálidas de las barcas, patrullando arriba y abajo como arañas de agua, se deslizaban y balanceaban dibujando constelaciones cambiantes. De la misma manera que las calles tenían sus carroñeros, gente que buscaba entre la basura algo que les fuera de utilidad, el río también tenía sus barqueros que rebuscaban entre los desechos salidos de las alcantarillas y apilaban sus trofeos en las sucias proas. Y también había ladrones, que utilizando las luces para hacerse señales, se deslizaban entre los barcos mercantes y alzaban las manos para recoger el botín que les pasaban sus cómplices de a bordo.
Entre la niebla, me convertí en uno de ellos. Una barquita de remos amarrada cerca de las escaleras del mercado de pescado me ofreció la oportunidad, tras echar una ojeada rápida a mi alrededor para asegurarme de que el propietario no estuviera cerca, me metí dentro e intenté estabilizarla cuando, excitado, Lash saltó tras de mí. A tientas, solté el cabo negro que amarraba la barca, grasiento de tantos años en remojo en las aguas del río, y después me puse en marcha. El corazón me latía con fuerza mientras comenzaba a mover los aparatosos remos y trataba de mantenerme lo más cerca posible de la orilla y del casco de los barcos alineados allí, que iban aumentando en número a medida que remaba río abajo. No lo estaba haciendo demasiado bien; tan sólo había remado una vez antes, y en aquella ocasión tampoco había salido muy airoso. Lash estaba emocionado y todo el rato tenía que gritarle que se sentara, porque en su afán de mirar primero a un lado y después al otro, estaba haciendo que la barca se bamboleara de forma alarmante. Pero después de dar unas cuantas vueltas en redondo y de chocar contra el casco de una o dos naves, encontré un buen ritmo de remo. Nadie pareció reparar en mí cuando pasé por delante de los embarcaderos y los almacenes.
Pero Londres parecía muy distinta desde el agua, y no supe calcular qué distancia tendría que recorrer para llegar hasta El Sol de Calcuta. El día anterior, cuando me llevó el carretero, me pareció que estaba bastante lejos. El bosque de mástiles que veía a ambos lados me ofrecía pocas pistas para orientarme; me sentí como una araña en un campo de trigo, intentando recordar dónde ha dejado atrapada a la última mosca. Además estaba empezando a marearme, resultado de la combinación de la asquerosa peste del río y del hecho de no haber desayunado.
Cuando el sol empezaba a brillar débilmente entre la niebla y mucho rato después de que empezara a pensar que habría hecho mejor quedándome en la cama, pasé por un espacio que había entre un par de cascos quejumbrosos cubiertos de alquitrán, y vi una proa en forma de lanza con las letras «LCUTA» emergiendo por detrás de la nave que tenía más cerca, balanceándose por encima de mi cabeza. Los botes crujían en un coro de notas graves, como si bostezaran despertándose. Remé hacia una escalera de metal que había en la dársena, y mi barca quedó encajada como una cuña entre el muelle y las cuadernas de El Sol de Calcuta. Desde donde estábamos me resultaba imposible subir a Lash hasta el muelle; tendría que dejarlo en el bote hasta mi vuelta. Pareció entenderlo y, esperando que no se le ocurriera darse un baño en aquellas aguas fétidas una vez que yo me hubiese ido, me encaramé por el casco hasta llegar al alcázar del barco, completamente desierto.
Aterricé con los pies justo en medio de un rollo de cuerda, enroscada como una serpiente dormida que vigilase los tesoros orientales. Eché un vistazo a mi alrededor. La cubierta estaba húmeda y resbaladiza, y en algunas partes tenía un color verde brillante, especialmente en los bordes. No se veía ni un alma. A mi derecha se alzaba un mástil, más alto que un árbol, con las sucias velas atadas a lo largo de los palos y las redes amontonadas alrededor. A mi izquierda estaba el castillo de proa, en el que escaleras y puertas conducían a los camarotes y a las salas de la parte delantera del navío. Había cabos por todas partes, algunos amarrados, otros que atravesaban la cubierta y se perdían más allá de la barandilla. Vi aparecer de repente la bota de un marinero en una esquina, cerca del mástil que tenía a la espalda. Estaba a punto de saltar por la borda, cuando me di cuenta, aliviado, de que sólo era una bota vacía, sin ningún marinero acompañándola.
La idea de encontrarme a alguien a bordo me aterrorizaba, y me estremecía con cada crujido de los tablones que mi peso provocaba, a pesar de que el ruido que yo hacía se perdía entre el concierto de golpes y chirridos que salía del resto de los barcos congregados. Abrí la puerta del castillo de proa con el corazón latiéndome tan fuerte que me pareció que resonaba en la húmeda sala en la que entré. Noté un hedor cálido, mezcla de sudor y agua sucia, que subía de las profundidades del barco. Era tan intenso que me sentí mareado al instante y tuve que agarrarme al marco de la puerta para evitar caer por el oscuro agujero que tenía a mis pies. Cuando la luz iluminó el suelo, las colas de unas ratas se deslizaron veloces como gusanos, hasta desaparecer en los agujeros de la madera. Me llevó un buen rato reunir el coraje suficiente para mover el primer pie y descender por la escalera de madera que llevaba al interior del barco.
Tras la primera puerta que abrí descubrí un camarote pequeño y mal iluminado, con la más minúscula de las ventanas tapada por una lona. El olor que capté allí era una mezcla de roble y tabaco. En un rincón oscuro, otra cortina escondía una estrecha litera, en la que, se me ocurrió pensar de repente, podía estar durmiendo alguien. Agucé el oído. Pude oír el agua bajo el barco golpeteando el casco, pero la única respiración que detecté en el camarote era la mía, ansiosa y aprensiva. Alargué la mano y aparté la lona de la ventana para que entrara la luz.
Al instante algo destelló en la esquina opuesta. Todo el camarote se iluminó y vi una lámpara dorada que colgaba de la pared, a la altura de mi cabeza. Era el objeto más hermoso que habían visto en toda mi vida. Apagada, se mecía lentamente con el balanceo del barco, devolviéndome en forma de destellos dorados la luz del día que incidía sobre su elaborada superficie. No llegaba a imaginarme cómo un objeto similar podía haber salido de las manos de un orfebre; sin duda habría sido creada, como el sol, por algo o alguien que estaba más allá de nuestra comprensión. Era impresionante, magnífica, una cesta de finísimo encaje, con un denso entramado de miles de hilos de oro entrecruzados, que inundaba con sus reflejos todo el camarote y su mobiliario. Por un momento su belleza me hechizó, me hipnotizó. Una esfera enjoyada; una bola de brillantes tesoros.
¡Ésa era la clase de objetos que Coben y Jiggs querían robar! Si hubiesen conseguido hacerse con un objeto la mitad de valioso que ése, serían ricos. También estaba claro que, con un objeto así colgando de la pared, tan a mano, aquel lugar no permanecería sin vigilancia mucho tiempo más. Sería mejor que no me entretuviera.
Eché un vistazo a mi alrededor. En el camarote había algunos muebles: un par de sillas antiguas forradas de gastado cuero rojo y en el centro una gran mesa con algunos mapas desplegados encima. Al darles una ojeada, las líneas y los dibujos que había en ellos no me dijeron nada. Pero también había un par de cajones bajo la mesa. Los abrí y encontré una pistola, una tabaquera con joyas incrustadas y varios documentos. Con mano trémula, agarré el fajo de papeles y me puse a hojearlos. Algunos de ellos parecían muy importantes, con grandes sellos marcados sobre lacre rojo, pero, por lo que pude deducir, no eran demasiado interesantes. Cuando iba a volverlos a guardar, me llamó la atención una palabra escrita en letras gruesas al final de una de las hojas.
Había algo en esa palabra que me puso los pelos de punta. Allí estaba otra vez. La palabra que no era palabra. ¿Sería el nombre de alguien? En uno de los otros documentos había una lista de nombres bajo el título de Mercantes Autorizados por la Compañía de Su Majestad de Comerciantes Ingleses con Trato con las Indias Orientales. Al lado de cada nombre había una fecha y una suma de dinero. La letra era florida y difícil de leer, pero ninguno de los nombres que pude descifrar me dijo nada. No sabía si debía llevarme esa lista de nombres, pero su aspecto oficial y los grandes sellos me hicieron pensar que, si me cazaban con esos documentos encima, podía meterme en un lío enorme. Cuando los devolví al cajón, vi de refilón una inscripción en pan de oro en la tapa de la tabaquera, con los mismos extraños garabatos que había visto en la nota entre los papeles de Coben y Jiggs. Parecía como si fuera una escritura, pero en este caso las letras parecían colgar de la línea en lugar de descansar sobre ella.

No tuve mucho tiempo para contemplarla, porque de repente oí ruidos por encima de mi cabeza. Unos golpes regulares… pam… pam… pam… Alguien caminaba por cubierta, y los pasos avanzaban con determinación hacia el castillo de proa y la escalera por la que yo acababa de bajar.
Comencé a sentir pánico. Se abrió la puerta del castillo de proa y los pasos empezaron a resonar sobre los escalones, hacia mí. Sentí como si mis tripas se hubiesen convertido en plomo ardiente. ¡Me iban a pillar! Cuando la puerta del camarote se abrió y las fuertes pisadas entraron, yo ya me había lanzado sobre la litera y estaba acurrucado tras la cortina.
Oía a un hombre respirar con dificultad, casi gruñendo. No me atreví a mover ni un solo músculo, ni a respirar; simplemente rezaba para que ese hombre, fuera quien fuese, saliera de una vez de allí. Estaba de pie a menos de un metro de mi cabeza, sus botas hacían crujir los tablones del suelo. Aguanté la respiración, aterrorizado, atrapado, y mis pulmones empezaron a pedir aire con urgencia. Me iba a morir.
Los segundos se alargaban. Me parecían horas. Estaba inmóvil, con los ojos cerrados, repitiendo en mi cabeza «¡Vete ya! ¡Venga, vete ya!», pero seguía oyendo la trabajosa respiración al otro lado de la cortina. El hombre esperaba inmóvil, escuchando.
Y entonces las botas crujieron de nuevo y casi respiré aliviado pensando que iba a salir por fin del camarote. Pero no salió. Como un rayo, la cortina de mi escondite se descorrió y me encontré ante un marinero gigantesco de cara plana. Yo estaba demasiado asustado para chillar; me quedé mirándolo, como si quedándome callado él fuera a cerrar la cortina y a marcharse, y yo fuera a despertarme y a descubrir que todo había sido la peor pesadilla de mi corta vida. Durante lo que me parecieron siglos no pasó nada.
Luego todo empezó a moverse frenéticamente. De un espasmo, casi como si le hubiera dado un ataque, el marinero alargó sus musculosos brazos hacia mí, me sacó violentamente de la litera y me lanzó contra el suelo de madera. Entonces, con la misma rudeza, me puso en pie de tal tirón que pensé que me sacaba los brazos de sitio. Me quedé mirándolo. Una sonrisa le atravesó el rostro, chato y curtido, mientras me agarraba con fuerza por los hombros con sus fuertes manos. Vi en su boca un largo horizonte irregular de dientes amarillentos y espaciados.
—Te he pillado con las manos en la masa —me dijo, saboreando cada palabra y riendo de manera horrible a pocos centímetros de mi cara—. Un ladrón a punto de escaparse con El Sol de Calcuta ¡y yo lo atrapé! ¡Yo lo pillé con las manos en la masa y lo estrangulé antes de que pudiera decir ni pío! ¡Buen trabajo, marinero! ¡Raciones extra, marinero! —Noté cómo me apretaba con más fuerza alrededor del cuello. Me había quedado completamente mudo de terror. Era como si la muerte me hubiese paralizado con anticipación, incluso antes de ser asesinado.
—No soy ningún ladrón —oí que mi voz decía, débilmente.
—¿Ah, no? ¿Atrapado con las manos en la masa en el camarote del capitán y no eres un ladrón?
A cada palabra apretaba más y más las manos, estrangulándome, y pronto lo único que pude ver fueron manchas de sangre arrastrándose ante mis ojos, y lo único que pude oír fue el borboteo de mi propia respiración.
Pero en el último momento debió de cambiar de idea, porque de repente me encontré tragando aire a grandes bocanadas, y me di cuenta de que había apartado las manos de mi cuello.
—Explícate —me repetía, mientras las nubes de algodón se dispersaban gradualmente de mi cabeza—. ¿Qué hacías aquí dentro?
Tosí unas cuantas veces, recuperándome, intentando desesperadamente encontrar algo que decir. Cuando lo volví a mirar a la cara, grande y plana, todavía tenía la misma sonrisa en los labios, pero creí detectar una sombra en sus ojos, como si se hubiera dado cuenta de golpe que no era capaz de soportar la idea de matarme.
—Quiero ver al capitán —le respondí con mi mejor voz de gamberro—. He venido a verlo.
—Has venido a buscar algo, claro que sí —replicó el marinero con voz seria—. Te he visto subir sigilosamente a cubierta. Estaba arriba, en la cofa, vigilando. No se te ocurrió mirar arriba, ¿verdad? ¡No se te ocurrió que te podían vigilar desde arriba! —Se puso a reír triunfalmente y de repente volví a sentir pánico, convencido de que iba a matarme.
—Ya te lo he dicho, lo que quiero es ver al capitán —insistí. Había visto su nombre en los documentos, ¿cómo se llamaba? Oh, ¿cómo?—. El capitán… capitán… capitán Shakeshere —solté aliviado.
El marinero me seguía mirando con sospecha, pero pude ver como su hostilidad disminuía, mientras su cerebro trabajaba para intentar comprender cómo podía saber el nombre del capitán.
—¿Quién te envía? —me preguntó.
Tuve un arrebato de inspiración. El día anterior, cuando iba con la ropa sucia de alquitrán, me habían tomado por el hijo del contramaestre. Bien, en ese caso, ya tenía una buena razón para estar a bordo.
—El contramaestre —mentí—. Tengo un mensaje del contramaestre para el capitán Shakeshere. —Algo en el rostro del gigante me dijo que había dado con lo que me salvaría el pescuezo—. Me dijeron que podía encontrarlo a bordo. Es un mensaje importante. —Notaba como me volvía el valor—. Y al capitán no le gustará saber —continué— que el hijo de su contramaestre ha muerto estrangulado antes de darle el mensaje. Y a mi padre tampoco le gustará demasiado que me devuelvan muerto a sus brazos. —Conocía suficientemente la vida en el mar para saber que un marinero común preferiría estar a buenas con el contramaestre, y las consecuencias de dañar a su hijo estaban claramente empezándose a filtrar en el entumecido cerebro del marinero—. Y a la Compañía de Comerciantes de Su Majestad con Tratos con las Indias Orientales tampoco le gustaría saber —añadí grandilocuente, casi disfrutando de mis palabras—, que sus negocios se han visto perjudicados por culpa de un mensajero estrangulado.
Lógicamente se puso nervioso.
—Vaya —dijo cabizbajo—, eso no lo podía saber cuando te he visto subir así a cubierta, ¿no crees? Podías haber sido cualquier pillastre intentando ver qué podía afanar. De todas maneras —continuó—, el capitán no está a bordo. Está en las tres amigas.
Abrí los ojos como platos.
—¿Dónde?
—En Las Tres Amigas. La taberna Las Tres Amigas. —Señaló vagamente hacia los edificios del muelle, y antes de que tuviera tiempo de añadir nada más, me escabullí hacia cubierta. Cuando bajaba por la escalera, me recibieron los ladridos de mi perro, todavía sentado en el bamboleante bote de remos, mientras el sol de la mañana brillaba en las aguas.
Encontramos Las Tres Amigas sin ninguna dificultad. Estaba en una callejuela empinada, frente a una vieja iglesia con un campanario muy alto y ennegrecido. Era una casa estrecha y alta, con el tejado en punta. Formaba parte de la mugre de la ciudad; los cristales de las ventanas estaban opacos por los rayazos y la piedra de los muros había perdido su color bajo grandes manchas de suciedad y humedad. Proclamaba su función con un cartel de taberna con forma de lápida, que colgaba de una barra de metal de la misma manera que un hombre cuelga de la horca, balanceándose ligeramente de vez en cuando y soltando un débil chirrido. Pero la mayoría de los marineros reía cuando posaban los ojos sobre el cartel, porque en el dibujo desconchado que lo adornaba, se veían tres mujeres desnudas. Y no sólo reían por eso, sino porque sabían que aquel establecimiento significaba una oportunidad de beber tanta cerveza, tanto ron y otros tantos intoxicantes como su miserable paga les permitiera.
Até a Lash a un poste de metal que había fuera y me aventuré dentro del local. No hacía mucho rato que había sido la hora del desayuno, pero a pesar de eso la taberna estaba sumergida en un espeso humo amarillento en el que se podían distinguir algunas figuras sentadas, comiendo, bebiendo cerveza o fumando en pipa, en silencio o conversando en voz baja; conversaciones que se interrumpieron cuando todos volvieron la cabeza para echarme un vistazo. El ambiente enrarecido me recordó la extraña guarida de fumadores de Flethick, e intenté saludar a los marineros que me observaban de la manera más jovial que supe. Pero me quedé completamente consternado cuando me di cuenta de que el capitán con quien quería hablar debía de ser uno de esos caballeros desconfiados y recelosos.
Siendo todavía la diana de la mirada colectiva de los clientes, y empezándome a sentir bastante incómodo, avancé en dirección a la sombría barra donde pude ver una cabeza que me contemplaba desde detrás de los surtidores de cerveza. Al acercarme vi que se trataba de una vieja con un bigote considerable. Tenía la cara como si le hubieran arrancado la piel, hubiesen hecho una bola con ella como si fuese un pedazo de papel inservible y luego, otra vez desplegada, se la hubieran enganchado de nuevo. Era tan fea que, de haber sido yo, habría lanzado la bola de piel arrugada a la basura en lugar de volvérsela a pegar en la cara.
—Buen día —graznó de repente al verme. Al principio, pensé que en lugar de hablar había eructado.
—Oh… eh… sí —repuse—. Busco al capitán Shakeshere. ¿Está en el local?
—¿Lo ves? —fue su extraña respuesta.
—Bueno, es que no lo conozco —dije en voz baja—, pero quiero hablar con él, si es que está aquí, por favor.
—Puede que esté —replicó la vieja, y me quedé esperando a que fuera a buscarlo. Pero en lugar de eso se quedo allí quieta. ¿No iba a decirme nada más?
—Bueno, eh… ¿Cómo puedo encontrarlo? —le pregunté.
La mujer seguía inmóvil detrás de la barra. ¿Estaría pensando? ¿O quizá se había muerto de golpe y se había quedado allí tiesa? De repente vi como una lágrima le corría por la mejilla, lentamente, siguiendo el cauce que le marcaban las arrugas más profundas.
—¿Le pasa algo? —le pregunté.
La respuesta, como el chirriar de una puerta vieja, le salió muy despacio.
—¡Qué niño más mono! —exclamó y las lágrimas le inundaron los arrugados ojos y siguieron su camino por la rugosa mejilla—. ¡Qué niño más mono!
—Gracias —contesté algo incómodo, y me volví, convencido de que aquella mujer no me sería de ninguna ayuda. No sabía si preguntar a alguno de los marineros. Ya había dejado de ser, por fin, el centro de atención. La mayor parte de la clientela había vuelto a sus cervezas y a sus conversaciones furtivas—. Perdone —le dije al marinero que tenía más cerca. Se volvió hacia mí—. ¿Qué le pasa? ¿A esa mujer, qué le pasa?
—¿A Meg? —repuso con voz áspera—. Está vieja. Y querría ser joven. Eso es todo.
—¿Llora a menudo? —pregunté.
—Depende —contestó—. ¿Sabes?, no creo que vea chavalitos como tú a menudo por aquí. Le has recordado lo vieja que es. Eso es todo.
—¿Cuántos años tiene? —me atreví a preguntar.
—Oh, no lo sé. Al menos cien años, supongo. Eso es todo.
Me sentí con ganas de acercarme a la mujer, pedirle perdón por tener sólo doce años y jurarle que, si estuviera en mi poder, yo también tendría cien años.
—¿Conoce al capitán Shakeshere? —le pregunté al marinero.
—Allí en la esquina —me respondió, y cuando miré hacia la esquina de la sala, junto a la ventana divisé a un hombre flaco, vestido con una levita y sentado solo; era tan delgado que parecía un limpiapipas envuelto en ropas hechas a medida.
—Esa esquina, no —farfulló el marinero—. En la otra. Allí. —E hizo un gesto con la cabeza para señalarme un grupo de cuatro hombres que se hallaban al otro lado del rincón de la ventana. Estaban discutiendo en voz baja y parecían nerviosos. El que me daba la espalda era el más alto de los cuatro y tenía aspecto de saber mandar.
—¿El que está más cerca? ¿El alto? —pregunté.
El marinero con quien estaba hablando se levantó.
—Ése es —asintió—. Ahora he de irme. Eso es todo. —Le di las gracias y lo observé atravesar el local lleno de humo, con un paso algo inestable, y salir a la luz del día. De repente tuve el deseo de huir de aquel sitio con él.
En lugar de eso, me quedé allí de pie, pensando qué debía decirle al capitán. ¿Le debía decir que el otro día había visto a unos hombres llevándose objetos de su barco? ¿Le debía preguntar si conocía a alguien que se llamara Damyata? ¿Le debía preguntar si conocía a Coben y Jiggs?
De repente, los cuatro estallaron encolerizados. Uno de los hombres había atacado a otro. Al ponerse en pie, derramando cerveza por todas partes, pude ver que estaban jugando a las cartas. Quizá uno de ellos había hecho trampas y por eso el otro quería estrangularlo, mientras los otros dos hombres intentaban separarlos. Había escogido un mal momento para presentarme delante del capitán, pensé. La pelea acabó rápidamente; se sentaron de nuevo y los dos oponentes ya volvían a estar el uno frente al otro con las cartas en mano. Ninguno pareció reparar en mí, de pie, nervioso, junto a la mesa.
—¿Capitán Shakeshere? —le pregunté intentando sonar tranquilo.
El hombre alto se volvió en su silla y me encontré contemplándole la nariz. Tenía una nariz estrecha que parecía alzarse entre las cejas antes de descender de golpe, y un rostro largo, que parecía aún más largo gracias al cuello alto y a la espalda rígida. Iba tan tieso que parecía que lo hubieran tallado de su propio mástil. No parecía muy impresionado por mi persona, mientras me repasaba de arriba abajo.
—¿Qué pasa, chaval? —me preguntó impaciente, volviendo a la partida de cartas.
—¿Tiene un momento, señor? —le dije, hablando muy rápido—. He descubierto un par de cosas que creo que debería saber, señor, sobre cierta gente… que se lleva objetos de valor de El Sol de Calcuta. Ladrones, señor, eso supongo, quiero decir. Ayer vi…
Se había vuelto de nuevo hacia mí y me miraba con arrogancia, como si le molestara que lo interrumpiera durante el juego.
—¿Quién te envía? —me preguntó—. ¿Cómo es que me conoces, chaval?
—Por favor, señor, he preguntado por usted —le contesté, nervioso, metiendo y sacando las manos de los bolsillos—. Vi a unos ladrones, señor, que huían con un precioso baúl del barco. Los seguí y entonces…
—De verdad, chaval —replicó—. No tengo tiempo para tus tonterías. Vete a ver al funcionario de la aduana o ve a molestar a mi contramaestre con esa historia. ¿A mí qué me importan los ladrones, si aquí en Londres los hay en todas las esquinas?
Volvió al juego y me di cuenta de que las cartas con que las que jugaban no eran las típicas, sino que tenían dibujos y formas extraños, como las letras exóticas en la tapa de la tabaquera y en la nota que me llevé de la guarida de Coben y Jiggs.
—¿Dónde puedo encontrar al contramaestre, señor? —le pregunté, sabiendo que incluso si me decía dónde, preferiría no encontrarme con él.
—¿Qué? —masculló el capitán.
—¿Dónde puedo encontrar al…?
—¡Ya te he oído! Yo no controlo a mi tripulación para saber dónde deciden vivir en esta pocilga de ciudad. ¡Largo de aquí y déjame concentrarme!
Y eso fue lo último que conseguí de él. Siempre podía intentar buscar en El Galeón, me dije, recordando que fue allí donde me abordó el marinero que afirmaba que el contramaestre iba a por mí. Pero entonces me di cuenta de que el hombre de la levita con piernas de limpiapipas que estaba en la otra esquina me miraba atentamente, y me sonreía como si supiera quién era yo. Otro idiota o un borracho, pensé al ver cómo movía las cejas de arriba abajo. A pesar de eso decidí ir a hablar con él.
—¿No sabrá por casualidad —le pregunté—, dónde puedo encontrar al contramaestre de El Sol de Calcuta?
El hombre delgado como un limpiapipas hablaba muy bajo y de forma entrecortada. La mandíbula inferior le temblaba ligeramente cada vez que intentaba pronunciar una palabra. Las cejas no paraban de movérsele todo el rato, como si tuvieran vida propia e intentaran transmitir por señas la información que la voz era incapaz de ofrecer. Esperé pacientemente a lo largo de esos eternos vacíos que se colaban en sus frases.
—E… el contrama… maestre… en el Galeón a… menudo —dijo casi sin aliento—. Hum… Hum… pero vive… ce… cerca de la… Melena del León.
—Gracias —le dije. Me volví para irme, pero él me agarró del brazo.
—T… ten c… cuidado —jadeó, soltando una visible explosión de gotitas de saliva, que brillaron bajo la luz del sol y murieron al caer, como estrellas fugaces—. N… no te m… metas… en los a… asuntos del contrama… maestre. Es p… peligroso. T… t… tiene a… amigos… pp… peligrosos. —La firmeza de su ceño sobre las temblequeantes cejas me convenció de que me estaba hablando en serio—. Escucha m… mi consejo. ¡N… n… no te m… metas en sus asuntos!
—Ha oído hablar del… —fui a decirle, pero él se llevó el dedo índice a los labios, mientras las cejas se le iban de arriba abajo de una forma alarmante. Me volví y vi a uno de los colegas del capitán mirándonos mal.
Al irme, tras darle las gracias al hombre tartamudo, pasé junto a los que jugaban a cartas y vi que de debajo del trasero del capitán salía una de esas extrañas cartas.
—Perdone —le dije—, perdone, señor, pero creo que se le ha caído una carta. Está aquí, en la silla.
El capitán se quedó mirándome incrédulo. Los otros jugadores se fueron tensando de rabia, clavándole la mirada. Al capitán empezó a ponérsele la cara roja y abrió e hizo una mueca por la que vi una dentadura perfecta, incluidas un par de piezas de oro. Al darme cuenta de lo que había hecho, mientras los ojos del capitán parecían salírsele de las órbitas, salí corriendo por la puerta antes de que ninguno de los cuatro tuviese tiempo de levantarse de la silla, y los dejé mirando la espesa humareda del local y un par de mesas volcadas.
