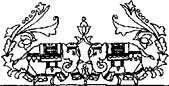
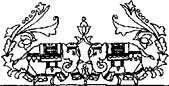
Al despertar, me encontré con un par de ojos a menos de un palmo de los míos y noté el hedor de un aliento cálido en la nariz.
Me sobresalté y en seguida me di cuenta de que se trataba del tipo flacucho de la pareja de ladrones, que me miraba fijamente con su nariz en forma de hocico enganchada a la mía.
—Ya, Coben —dijo de golpe—. Ya vuelve en sí.
—¿Quién eres? —le pregunté atontado. Al moverme, una súbita punzada de dolor en la frente me trajo la imagen fugaz del muchacho subido al muro y del ladrillo que debía de haberme golpeado.
Gemí y dejé caer la cabeza sobre la pila de harapos en la que estaba tendido. Me hallaba en un lóbrego rincón de una habitacioncilla húmeda, iluminada tan sólo por una vela que parpadeaba sobre una mesa, cerca de mí. Los dos villanos que había estado persiguiendo estaban allí; el de la cabeza vendada apareció en ese momento, detrás del otro, y ambos se quedaron observándome mientras yo seguía tendido.
—Hermosa criatura —murmuró irónicamente uno.
—Y con pinta delicada —añadió el otro, con un deje de desdén—. Tiene pellejo de chavala.
Yo me puse tenso. Desde que salí del orfanato, y de eso ya hacía unos cuantos años, no había olvidado que uno de los chicos más mayores me había dicho una vez que cuando dormía, parecía una niña. No me importaba demasiado, porque normalmente nadie me veía mientras dormía, pero esos dos tipos desagradables habían hallado mi punto débil, y su tono burlón me puso los pelos de punta. Me incorporé apoyándome en los codos para estar en una mejor posición.
—Lash —llamé de repente, buscando a mi alrededor. No había ninguna señal de él—. Mi perro. ¿Dónde está mi perro?
—A tu perro no le pasará nada —me aseguró el de la cabeza vendada— mientras hagas todo lo que se te diga.
—¿Dónde está? —insistí, empezando a sentir pánico.
—Esa información nos la reservamos —dijo, incisivo—. ¿Qué hacías siguiéndonos?
—No entiendo —mentí, y cerré los ojos al sentir una punzada de dolor en la frente.
—Nos estabas siguiendo con un perro —soltó el otro, el flacucho—. ¿Por qué nos seguías?
—No os seguía —volví a mentir.
El tipo de la venda avanzó, se agachó sobre mí y me agarró de los hombros con demasiada firmeza.
—Muy bien —insistió, estrujándome con sus manos inmensas y mugrientas—, sabemos que es tu padre quien te ha enviado, pero lo lamentará, ya nos encargaremos nosotros de que lo lamente. Dinos qué ha hecho el contramaestre con el camello.
Me quedé mirándolos sin saber qué decir. Ellos también creían conocer a mi padre, ¡igual que el marinero de delante de El Galeón! ¿Qué demonios pasaba? Estaba demasiado asombrado para poder articular ni una sola palabra.
—Venga, chico del contramaestre —dijo el flacucho—, no nos lo pongas más difícil.
—Sólo conseguirás que sea más doloroso para ti —farfulló el tipo vendado—. Ya verás como te haremos cantar. ¿Qué se trae entre manos el contramaestre? ¿Dónde está el camello?
La cabeza me zumbaba por el golpe en la frente y no estaba muy seguro de oír bien. Por un momento pensé que aquellos dos tipos debían estar en el mismo extraño estado, fuera el que fuera, que la noche anterior había hecho que los amigos de Flethick dijeran tonterías. Pero empezaba a darme cuenta de que me estaban tomando por otra persona. «Pídeselo bien al contramaestre —entonó una voz en algún rincón de mi mente— y te cortará el pescuezo!» Una desagradable sensación en el estómago me confirmó que estaba metido en un buen lío. Ojalá Lash hubiera estado a mi lado.
—No sé de qué me hablan —les dije—. No conozco a ningún contramaestre.
El tipo vendado soltó una carcajada seca.
—Ya les gustaría a muchos no conocerlo —exclamó—. Incluso a su propio chaval, te lo aseguro. —Se le oscureció el rostro—. Canta —me ordenó, agarrándome del pescuezo—. Has estado a bordo de ese barco desde Londres hasta Calcuta y de vuelta, y has visto cada movimiento del camello, y es tu propio padre quien lo ha birlado, ¡estamos seguros!
Era incapaz de entender a qué se refería el tipo de la venda. ¿Realmente había dicho «camello»?
—¿Qué camello?
—Coben —intervino el flacucho—, quizá lo ha olvidado. El ladrillazo le debe de haber hecho perder la cabeza.
—No sientas pena por él, Jiggs —dijo el que se llamaba Coben—. Si te crees una sola palabra de lo que dice, entonces es que eres mucho más estúpido de lo que pareces.
Jiggs abrió su boca de tonto, pero se lo pensó dos veces antes de ponerse a discutir. Coben me cogió de la barbilla con su enorme mano sucia y volvió a hacerme la pregunta, esta vez con tono más amenazador.
—¿Dónde está el camello?
Me estaba haciendo bastante daño en la barbilla con los dedos, e instintivamente levanté las manos para intentar librarme de su brazo. Afortunadamente, no me había cortado las uñas desde hacía dos semanas; se las clavé en la piel aceitosa y conseguí hacerle seis profundos rasguños en forma de media luna, de los que empezó a brotar sangre mientras el tipo me miraba sorprendido.
Lentamente, fue haciendo una mueca hasta enseñarme los dientes marrones, y soltó un gruñido.
—Tú lo has querido, rata de bodega —bramó—. Ayúdame, Jiggs.
Y mientras yo me debatía y pateaba, aquella horrible pareja me agarró de las piernas y los brazos, y me arrastraron al otro lado de la habitación, donde vi que estaba el recargado baúl que habían sacado de El Sol de Calcuta. Los detalles dorados de la tapa brillaban bajo la luz de la vela: dibujos como pavos reales con las colas abiertas en abanico, formas líquidas como lágrimas de oro. Pero no tuve demasiado tiempo para observar el baúl, por lo menos desde fuera. Antes de que me diera cuenta de lo que pretendían hacer, Coben había abierto la tapa ¡y me estaban metiendo dentro! Me puse a gritar furioso, soltando todos los insultos que conocía, que seguramente no eran ni la mitad de los que habría sabido si realmente hubiera sido el hijo del contramaestre. Dando patadas como un loco, conseguí asestarle un buen golpe con el tacón al que se llamaba Jiggs. Le di en un punto de la parte delantera de los pantalones que hizo que me soltara repentinamente y se volviera alarmado, agarrándose la parte dolorida. Pero Coben era fuerte por los dos, y yo a su lado era como un bebé, gimiendo y dando débiles patadas, mientras él me metía dentro del baúl y cerraba la tapa de un sonoro golpe.
Pasaron un par minutos antes de que pudiera empezar a pensar con claridad. Las voces de Coben y Jiggs se filtraban débiles en la oscuridad del baúl, y mientras, yo los oía sin poderme mover. Me esforcé para entender lo que decían, pero la sólida madera distorsionaba sus palabras y, además, hablaban en una extraña jerga que no acababa de entender.
—Será mejor que les preguntes a las tres amigas —me pareció oí decir a Coben.
Jiggs respondió con un murmullo confuso, pero dijo algo que sonaba como: «Ese granuja está pidiendo a gritos que lo ahoguen». Su tono de voz indicaba que todavía le dolía el golpe.
—Aún no —repuso Coben—, le podemos sacar más información. —Se oyó otro murmullo indescifrable de Jiggs y entonces Coben añadió—: No tenemos mucho tiempo. Mi nombre corre por ahí.
Jiggs dijo algo que tampoco pude entender. ¡Qué irritante era ese tipo!
—El hombre de Calcuta lo sabe. —De nuevo la voz de Coben—. Aunque hay algo que no me gusta. Puede ser una trampa, Jiggs. Pero lo cierto es que necesito un bote.
Se oyeron más ruidos. Era como si se prepararan para salir. Oí sus pasos que se alejaban subiendo por una escalera. En algún lugar en lo alto resonó un portazo y el ruido de unas llaves girando.
Silencio. Se habían ido.
Empecé a palpar con la mano el interior del baúl para ver si había alguna manera de abrirlo. Pero por mucho que empujara la tapa, no había manera de que cediera. Estaba encerrado allí dentro, doblado por la mitad, con las rodillas contra la cara, y unos cuantos objetos duros bajo el cuerpo. Examinando a tientas el fondo de mi prisión, mis dedos rozaron un objeto afilado, como un cuchillo largo. Estaba atrapado por completo bajo mi peso, y por mucho que lo intenté no pude moverlo.
No veía nada en absoluto. Sólo esperaba que hubiese alguna grieta en algún rincón del baúl por donde entrara aire, si no acabaría ahogándome. Cuando comencé a aceptar mi verdadera situación, me entró el pánico, y me puse a chillar y a aporrear las paredes del baúl, pero tenía tan poco espacio para moverme que casi no pude hacer ningún ruido. Me cansé mucho. Al final me rendí, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. ¿Dónde estaba Lash? ¿Qué habían hecho con él? En la oscuridad pude recordar claramente el rostro del gamberro, y me pregunté cuánto dinero le habrían dado Coben y Jiggs para que me lanzara el ladrillo contra la cabeza.
Diferentes rostros me rondaban por la cabeza: el hombre del bigote con la cabeza de cuervo astuto que había adoptado en mi sueño; Coben y Jiggs, burlones; el oficial de aduanas riendo mientras estos le pasaban el dinero. El aire de dentro del baúl me estaba mareando. Lo notaba cargado de un olor extraño que me recordaba el aire enrarecido de la guarida de Flethick. Creí oír una extraña música, subiendo y bajando de volumen, una música que no sonaba como nada que hubiera escuchado antes; subía y bajaba y parecía evitar todas las notas que me eran familiares. Los sucesos de los últimos dos días se mezclaron en mi cabeza, sin ningún orden, descontrolados. Me veía imprimiendo carteles con la cara de un perro. Bob Smitchin hablaba de camellos, con otras tres personas a su alrededor. «Mog —decía—, que descortés por mi parte no haberte presentado. Éstas son las tres amigas.» Se volvieron para mirarme, y me di cuenta, con horror, de que las tres tenían el rostro del preso fugitivo. Entonces bajé los ojos para mirarme y vi que, por momentos, mi ropa se volvía negra del alquitrán que se filtraba desde mi cuerpo. «¡Tinta! —grité a los tres presidiarios—. ¡Tinta china venida de las Indias, de Calcuta!» Se quedaron mirándome fijamente, y sus cabezas se volvían cada vez más y más grandes sobre sus hombros, hasta que uno de ellos cogió un ladrillo, lo lanzó y al instante lo vi avanzando hacia mí, girando lentamente en el aire, infinitamente despacio.
Me desperté al oír golpes y ruidos fuera del baúl.
¿Cuánto tiempo había estado durmiendo? Seguía estando totalmente a oscuras; intenté abrir y cerrar los ojos, pero no noté ninguna diferencia. Alguien estaba en la habitación, tirando cosas. ¿Habrían vuelto Coben y Jiggs? Si así era, debían de estar borrachos.
La cabeza me dolía como si me la hubiesen golpeado con cucharas durante horas. Traté de moverme todo lo que pude dentro del estrecho baúl, noté un dolor punzante en el pulgar y recordé el cuchillo, o lo que fuera, que estaba atrapado bajo mi peso. Con dificultad, me llevé el dedo gordo a la boca e inmediatamente noté cómo la lengua se llenaba de cálida sangre fresca.
Justo al lado de mi oreja derecha, oí un clic.
¡Alguien estaba abriendo el baúl! De repente, la luz lo inundó todo, y tuve que cerrar los ojos, deslumbrado tras haber pasado tanto tiempo en la oscuridad más absoluta. Y así me encontré parpadeando ante una cara de sorpresa que no era ni la de Coben ni la de Jiggs ¡sino la del misterioso hombre del bigote!
Instintivamente, se me escapó un grito de puro terror, y lo mismo le pasó a él. Encima de su nariz ganchuda, sus ojos eran aún más blancos y más grandes que cuando lo había visto bajo la luz de la farola la noche anterior.
Durante unos segundos estuve demasiado sorprendido para poder reaccionar, pero luego me puse de rodillas y metí la mano dentro del baúl para agarrar el cuchillo que había notado en el fondo. Sólo después de lazarlo por encima de mi cabeza me di cuenta de que, en realidad, se trataba de una inmensa cimitarra curvada con el mango de oro, una arma tan formidable que habría podido hacer retroceder a una manada de elefantes. El hombre de tez marrón no supo estar a la altura: ¡un chico cubierto de alquitrán apareciendo de repente de dentro del baúl como un muñeco accionado por un resorte y blandiendo una inmensa espada que centelleaba bajo la luz de la vela! El tipo salió corriendo escaleras arriba, dejando la vieja puerta de madera abierta.
Me senté en el borde del baúl. Estaba temblando. Por primera vez le eché un buen vistazo al arma que tenía en las manos. Pesaba al menos la mitad que yo. Tenía la brillante hoja un poco manchada de mi propia sangre. La limpié con el borde de mi camisa, donde una mancha de un rojo brillante se sumó al negro del alquitrán.
Mi cabeza iba a toda marcha; a cada latido, con cada gota de sangre que se escurría por la herida de mi pulgar, tenía un nuevo pensamiento. Ese desconocido, que acababa de encontrarme dentro del baúl y con el que me había topado la noche anterior cuando corría por el Callejón de los Degolladores, estaba buscando algo. ¿Qué? ¿Lo mismo que Coben y Jiggs, incluido el misterioso «camello»? ¿Le pertenecería el baúl y había acudido allí para tratar de recuperarlo? «El hombre de Calcuta lo sabe», había oído decir a Coben. Ese tipo era el hombre de Calcuta, ¿no? Estaba completamente seguro. Y Coben y Jiggs le tenían miedo.
Me estremecí. Si conseguía atemorizar a semejante pareja sin escrúpulos, ¿qué clase de maldades sería capaz de cometer aquel tipo?
Levanté los ojos y vi la puerta abierta. No debía quedarme allí mucho tiempo más; Coben y Jiggs podían volver en cualquier momento. Y además tenía que encontrar a Lash. Examiné la espada y tuve la tentación de llevármela, tanto como arma defensiva como por todo lo demás. Pero causaría un gran revuelo si salía a la calle con ella, y no podía escondérmela dentro de la manga ni debajo de la camisa. A mi pesar, la volví a dejar en el baúl, pero al hacerlo me llamaron la atención unos detalles tallados en el mango y volví a sacarla. Paseé el pulgar sano por encima del dibujo para limpiarlo. Una especie de delgadas serpientes se entrelazaban formando un entramado de complejos nudos. Me resultó extrañamente familiar.
Sobre la mesa, un grueso cabo de vela seguía ardiendo. El corazón brincaba dentro de mi pecho. Sabía que tenía que salir de allí, pero junto a la vela, debajo de una botella de ron vacía, había un desordenado montón de papeles y no pude evitar echarles una rápida ojeada. El primer papel era una sucia nota garabateada en un pergamino deshilachado.
senores
la prosima ves tenéis queser mas rápidas. sios crusais en mi camino no tendreis segunda opartunida. esta es mi tierra y mi jente os va detrás. la lei bigila las 3 amigas y yo os bigilo.
yo os bigilo.
buestro amigo
el CONTRAMAESTRE
Recogí esa nota y el resto de papeles y me los metí dentro de la camisa. Antes de salir, bajé la tapa del baúl y lo cerré con llave, para que no fuera tan obvio que me había escapado. Me cercioré de cerrar la puerta del sótano, subí las escaleras corriendo y salí al exterior.
Me encontré en un patio lleno de malas hierbas y un pequeño manzano tullido, con las raíces medio sumergidas en ladrillos y cristales rotos, esforzándose al máximo por abrirse paso entre los escombros y extender las ramas por encima del techo de aquella casucha decrépita. Estaba dudando hacia dónde ir para buscar a Lash, cuando oí un ladrido inconfundible, y allí estaba él, junto a mis pies, encerrado en una perrera con forma de pirámide, hecha de madera vieja y con unos tablones clavados a través como si fuera una jaula. Mientras arrancaba furioso los tablones, pensé que ahí dentro no había espacio suficiente para un conejo, y mucho menos para un perro como Lash. Pero éste pareció olvidar la incomodidad de su prisión casi al instante, y se lanzó sobre de mí, apoyó las patas sobre mi pecho y se puso a lamerme la cara, incluso más feliz por aquel reencuentro de lo que yo lo estaba.
Al salir a la calle, no tenía ni idea de dónde nos hallábamos, pero por los edificios que había alrededor no creía que se tratara del mismo lugar donde aquel chico me había tirado el ladrillo. Los ladrones debían de haberme llevado hasta allí. Un hormigueo de miedo me recorrió el cuerpo al pensar en el ojo dibujado con carboncillo de la nota del contramaestre, y me pregunté qué ojos podían estar observándonos mientras corríamos, tan rápido como podíamos, en la dirección en que supuse que se hallaba el centro de la ciudad. Estaba atardeciendo, y el resplandor de la puesta del sol cortaba con rayos de luz anaranjada el aire cargado de humo que circulaba entre los edificios. Atraído por el ruido de voces y de cascos de los caballos, doblé una esquina y me encontré en una calle ancha. Los edificios se separaban formando un claro en ese bosque de ladrillos y yeso, y me permitieron ver la sombría mole de la iglesia de San Pablo, como un monstruo flotante recortado contra la luz del crepúsculo. Mantuve la iglesia a mi izquierda y rápidamente me encontré en Cheapside, con su típico bullicio disminuyendo al mismo tiempo que oscurecía, y mientras corría hacia casa, esperaba ser capaz de recordar el camino hasta la guarida de Coben y Jiggs, por si necesitaba volver alguna vez.
Cuando llegué a la imprenta de Cramplock ya era casi de noche. Entré y descolgué un farol de detrás de la puerta. Estaba muy cansado y me dolía la cabeza, y una parte de mí sólo quería hundirse en la cama, pero también me estaba muriendo de hambre, y estaba seguro de que, después de haber estado encerrado tantas horas en aquella horrible caseta, Lash también debía de estarlo. Fui a echar un vistazo a la despensa de Cramplock y encontré los restos del jamón que le había traído de la taberna de Tassie la noche anterior. También quedaba algo de pan y un par de trozos de queso bastante duro, que seguramente debían llevar mucho más tiempo allí. Agarré todos los restos de comida y, con Lash a mis talones, subí corriendo a la minúscula habitación donde dormía y extendí nuestro festín sobre la cama.
Sin dejar de masticar, y dando a Lash comida trocito a trocito, bajé del armario mi caja de tesoros. En realidad era una vieja lata para guardar las galletas, pero para mí era el almacén de todo lo que más apreciaba en este mundo, sin contar a Lash, por supuesto. Mis pertenencias eran escasas. Con mi paga, no me podía permitir comprar casi nada, sólo lo justo para comer, e incluso si hubiera podido comprarme algo, no tenía donde guardarlo. Pero a menudo, antes de irme a dormir, bajaba del armario mi caja de tesoros y admiraba su contenido. Una muñequita de madera con unos mechones enmarañados de cabello lanoso, que tenía desde el orfanato y para la que yo ya era demasiado mayor, pero de la que nunca había tenido el valor de deshacerme. Un grueso libro con las páginas en blanco, bastante gastado, que Cramplock me había dejado hacer. En la primera página se podía leer el título: El libro de Mog, y en él solía escribir o enganchar lo que encontraba particularmente interesante o importante. Una pluma, algunas monedas y una pesada llave decorada que una vez me había encontrado, que no tenía ninguna utilidad, pero la guardaba porque me parecía fenomenal.
Aquella noche sí que tenía una buena razón para sacar mi caja de tesoros. Al examinar el mango de la gran espada que había encontrado en el baúl, en la guarida de los ladrones, los dibujos que había grabados me habían resultado familiares. Y allí, en la caja, estaba la razón.
Mi brazalete. El único objeto que tengo que perteneció a mi madre. Un pequeño brazalete, plateado y brillante, demasiado grande para mi huesuda muñeca, pero delicado y precioso; una tira de plata pura elegantemente trabajada y trenzada, del ancho de un par de dedos. Toda la superficie exterior decorada con unos dibujos finamente grabados: líneas curvadas, serpenteantes, entrelazándose en una complicada celosía; un trabajo de artesanía que debía de haber costado horas, días o incluso semanas. Era el único objeto realmente valioso de mi caja de tesoros, y siempre me aseguraba de tenerlo bien escondido, por miedo a que me lo robaran. En ese momento, mientras le daba vueltas en mis manos, tuve momentáneamente la extraña sensación de que algo muy importante, que no sabía cómo explicar, iba a ocurrir.
Ese brazalete había pertenecido a mi madre, que había viajado hasta la India y me había dado a luz en el viaje de vuelta, pero que murió antes de arribar a puerto. Yo llegué a Londres rebosante de vida y hambriento, con dos semanas y necesitado de cuidados. Por eso me enviaron al orfanato cuando todavía era un bebé. Allí encontré el compañerismo de otros niños, unas paredes y un techo donde cobijarme, y lo justo para comer, pero no amor. Tuve la suerte de encontrar trabajo como aprendiz en la imprenta de Cramplock y así pude dejar atrás el orfanato, y ese brazalete me acompañó, la única cosa que aún poseía de aquellos años tan duros. Sus hermosos dibujos habían sido para mí una fuente de fascinación y alivio cuando todo lo demás era cruel y desagradable. En los últimos tiempos casi no había pensado en él, hasta ese día, en que había visto de repente un dibujo casi idéntico en otro hermoso objeto que había venido, sin ninguna duda, de la India.
No puedo describir cómo me hizo sentir eso, mientras descansaba en mi habitación con mi perro, tumbado en la cesta junto a mi cama, con la cabeza recostada sobre las patas. Lo único que sé es que sentí una curiosidad como nunca había sentido en mi vida. La espada, el baúl ornamentado, el hombre de Calcuta, las preguntas incomprensibles de los malhechores y el marinero que me había parado en el muelle como si supiera exactamente quién era yo. Estaba pasando algo, y yo, sin saberlo, formaba parte de ese algo. Y era posible que hubiera formado parte de ese algo desde hacía meses, o incluso años, sin haberlo sabido nunca. Lo único que tenía que descubrir era ¿qué demonios estaba pasando?
Saqué los papeles que me había metido bajo la camisa antes de huir del sótano de los ladrones y los coloqué sobre la cama. Quizá pudieran ofrecerme algunas pistas, por pequeñas que fueran. Era obvio que los dos villanos que me habían atrapado, o al menos uno de ellos, debían saber leer bien, ya que algunas de las hojas estaban cubiertas de una escritura muy pequeña. Me pregunté si ya habrían vuelto al sótano y descubierto que me había esfumado. Instintivamente levanté los ojos hacia la oscura ventana y sentí tal inquietud que me levanté para cerrar la cortina.
Además de la tosca nota del contramaestre, encontré una lista de nombres que cubría ambos lados de una hoja de papel, garabateados en una tinta marrón con una letra casi ilegible. La acerqué a una veía y pude descifrar uno o dos nombres: «Blandarm» parecía ser uno, «Fletchwood» otro, «Jacob Tenderloin» un tercero. En total debía de haber cuarenta o cincuenta nombres. ¿Sería gente involucrada en el asunto? Pensé que, de ser así, no era nada prudente haber hecho una lista con todos ellos. Dejé la lista a un lado y desplegué la siguiente hoja de papel. Era una carta escrita con una letra muy refinada. Se veía que había estado doblada durante mucho tiempo y las palabras que estaban más cerca de los pliegues se habían borrado. Tuve que forzar mucho la vista para poder descifrarla, pero logré entender unas cuantas frases. «Le encomiendo este solemne deber», leí. Luego, un poco más abajo, «sea cual sea el destino inminente de mi alma». ¿Sería un sermón?
Y poco más abajo había una línea que parecía decir: «Por ahora, me temo que será imposible localizar a Damyata».
No le encontraba ningún sentido. Si eso era el nombre de una ciudad, yo nunca había oído hablar de ella. La tinta estaba desvaída y resultaba difícil descifrar las letras con exactitud; quizá dijera «Oomyata», o incluso «Damyalu». Pero ninguna de las combinaciones de letras que probé significaba nada para mí. Me encogí de hombros y volví a doblar la carta.
Debajo había un pedazo de papel amarillento arrancado de un periódico, con una noticia minúscula en una esquina marcada con un borroso círculo de lápiz.
También había un pedazo cuadrado de pergamino, bastante estropeado, con un mugriento agujero en una de las puntas, como si hubiera estado clavado a algo. En él había la escritura más extraña que nunca había visto, si es que eso eran realmente letras. Lo mirara como lo mirara, no le encontraba ningún sentido a esas curiosas formas.
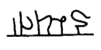
Me quedé mirándolo un buen rato, intentado grabarme los dibujos en la memoria. Al final lo dejé a un lado y agarré el último trozo de papel, un documento escrito a mano que parecía tener algo que ver con los impuestos aduaneros. La luz de la lámpara, brillando a través del fino papel, reveló una extraña filigrana: un símbolo que recordaba un perro durmiendo hecho un ovillo. La cabeza miraba a la cola y la cola parecía alargarse hasta meterse en la boca del perro, como si éste quisiera iniciar el lento proceso de comerse a sí mismo. Esa filigrana me intrigó tanto que pasó un buen rato antes de que empezara a leer el texto. No lo acabé de entender, pero capté que se trataba de un documento de la aduana que certificaba que alguien había pagado cuatro libras por la recepción de ciertos bienes de ultramar. Llevaba fecha del 17 de mayo, o sea, del día anterior, y al final había una firma que parecía el estallido de un fuego artificial, y debajo el nombre «W. Jiggs» en una letra infantil, como el garabato rudimentario que muchos de los niños del orfanato solían hacer cuando practicaban cómo escribir sus nombres. ¿Era ése el documento que Coben y Jiggs habían recibido del funcionario de la aduana, mientras yo los espiaba? El documento parecía auténtico, realmente oficial, con un elaborado sello y una firma en nombre de la Aduana de Su Majestad: un garabato enmarañado en el que parecía leerse «L. W. Ferryfather» o quizá «L. N, Follyfeather», o un nombre por el estilo.
Bostecé y pensé que le enseñaría esos papeles a Cramplock, ya que él, con sus conocimientos sobre papel y tipografía, me podría decir más cosas sobre ellos: dónde se había fabricado el papel, por ejemplo, o qué significaban las filigranas grabadas. De momento, decidí que para mantenerlos a salvo los guardaría en mi caja de tesoros. Los recogí, los metí dentro, cerré la tapa y estaba a punto de levantarme para devolver la lata al armario, cuando de repente oí un ruido sordo.
Me levanté de un salto. Lash se incorporó en su cesta con las orejas levantadas y soltó unos ladridos cortos e insistentes. Parecía como si el ruido hubiese venido de dentro del armario. Quizá algo se había caído de uno de los estantes del interior. Abrí la puerta y miré dentro, pero todo parecía estar en su lugar.
¿Habría alguien en el piso de abajo? ¿Había cerrado bien la puerta de entrada? No me acordaba. Me quedé inmóvil, escuchando, pero no oí ni pasos ni voces en el piso de abajo.
¡Pero entonces lo volví a oír! Un golpe, como si algo hubiera caído al suelo, pero con el armario abierto resultaba evidente que el sonido venía del otro lado de la pared. Sin embargo, no podía ser cierto, porque detrás de aquella pared sólo se hallaba la casa vecina, incendiada y vacía, y en la que hacía años que nadie vivía.
Lash se puso a lloriquear, y me lanzaba miradas de curiosidad; definitivamente pensaba que algo iba mal. Tendría que bajar a investigar. Lo agarré por el collar y, con el farol en la otra mano, abrí la puerta y dejé que la luz iluminara el empinado hueco de la escalera.
No se oía nada. Respiré profundamente.
—¿Quién anda ahí? —grité con la voz más dura que supe poner. Mis palabras desaparecieron en la oscuridad del piso de abajo.
Me aventuré a bajar, sosteniendo el farol bajo para iluminar la imprenta. No se veía a nadie. Paseé un poco por el piso de abajo. Incluso removí los armarios donde Cramplock guardaba el papel y el resto del material, pero era evidente que Lash y yo estábamos solos.
Los ruidos también se habían detenido. Subí de nuevo para meterme en la cama, medio creyéndome que me lo había inventado todo y que el cansancio, el dolor de cabeza y las extrañas aventuras por las que había pasado me habían hecho oír ruidos inexistentes.
A pesar del cansancio, no pude irme a dormir sin haber anotado en el papel parte de mis confusos pensamientos. Por escrito, en blanco y negro, quizá tuvieran más sentido, quizá se pudieran domesticar, hacerlos menos terroríficos. Siempre hacía eso cuando me podía el agobio. Lash se acercó y se acurrucó a mis pies, en la cama. Me subí la sábana hasta los sobacos, enterré los pies bajo el peso de Lash para mantenerlos calientes y me acerqué la caja de tesoros. Cogí un lápiz, abrí El libro de Mog por la primera página en blanco, pensé durante unos segundos y me puse a escribir.
Han empezado a pasar cosas raras, escribí.
Me metí el lápiz en la boca y acaricié a Lash en las orejas, mientras pensaba si eso era lo que quería decir. Me lo volví a pensar, y decidí añadir unas palabras de más a la frase.
Han empezado a pasar cosas raras, MUY raras, —corregí.
Hoy estamos a martes —continué—. Que yo recuerde, nunca había hecho tanto calor, y las cosas se han vuelto increíbles. Un barco, El Sol de Calcuta, ha provocado un gran revuelo entre los peores ladrones de Londres. Sólo hace dos días que atracó en el puerto y no hay manera de escapar de las habladurías que corren sobre sus tesoros. Un hombre extraño ha venido en él y ya me lo he encontrado dos veces. Su presencia aquí parece haber causado una gran agitación entre los malhechores, como cuando un pájaro huele la presencia de un gato.
Me sentía inspirado.
No sé decir qué está pasando, pero presiento que estoy metido en una aventura y parece mucho más importante e interesante que todo lo que me ha pasado en mi vida. He visto unos dibujos en una espada robada que son exactamente iguales a los que hay en mi brazalete. Anoche soñé con mi madre; parecía más real que nunca, y sentí…
Me detuve, mascando la punta del lápiz. ¿Qué había sentido?
… como si mi madre intentara decirme que todo esto lo afecta de alguna manera. Además, no paro de encontrarme gente que me toma por otra persona. Primero un marinero y después Coben, el ladrón, me hablaron de mi padre. ¿Por qué se creen que conocen a mi padre? Me hace sentir algo muy raro.
Releí lo que había escrito y me estremecí. Estaba rendido. Metí entre las páginas los documentos que había cogido en la guarida de los ladrones y cerré el libro.
De repente, se me ocurrió una idea, y volví a sacar los papeles para hojearlos. Rápidamente encontré lo que buscaba. La nota escrita en ese alfabeto misterioso. La dejé sobre la sábana ante mí y copié esos extraños dibujos, con la mano ligeramente trémula, en El Libro de Mog, debajo de lo que acababa de escribir.

Examiné el dibujo que había hecho. De mi puño, aún tenía menos sentido. Solté un bostezo enorme.
—No me aguanto despierto ni un segundo más —le dije a Lash.
Como respuesta, un rítmico ronquido se alzó desde mis pies. Lash estaba dormido. Sólo espero, por su bien, que aquella noche tuviera sueños más agradables que los que tuve yo.
