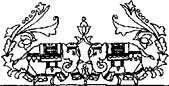
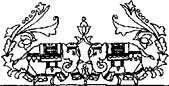
Tassie se acercó a la barra de La Cabeza de la Muñeca, envuelta en un aroma sabroso y tentador, y plantó ante mis ojos un humeante pastel recién salido del horno.
—¿Y bien? ¿Qué me dice a eso? —me preguntó, con una sonrisa burlona tan amplia que le pude contar las muelas, aunque no le quedaban muchas.
—Gracias —le dije como pude, con la boca llena.
—El muchacho se comería todo lo que tengo si le dejara —informó jovialmente Tassie al resto de la clientela, el grupo de habituales de aspecto descuidado que se sentaban a las mesas para disfrutar de un cigarro y de la comida del sábado—. Aunque yo diría que hoy el chico no parece el de siempre. Es como si le faltaran horas de sueño, ¿no le parece, señor Gringle?
El hombre orondo que estaba en la barra me echó un vistazo y asintió con su cabeza sebosa.
—Vaya ojeras —dijo significativamente—. La verdad es que el muchacho está en los huesos.
—Nadie diría que se ha zampado más pasteles de los míos que cualquier otro en Clerkenwell —sentenció Tassie, abrillantando los grifos.
Clavé los ojos en la mesa, con irritación. ¿A ellos qué les importaba? Yo me sentía completamente feliz con tan poca carne, sobre todo si tener carne quería decir parecerse al señor Gringle, cuya grasienta barriga sobresalía por debajo de su sucio chaleco a punto de estallar, a pocos centímetros de mi plato. Pero Tassie tenía razón al decir que yo necesitaba dormir. Tras mi visita nocturna al señor Flethick, me había pasado la noche dando vueltas en la cama, y los ratos que había conseguido conciliar el sueño había tenido las pesadillas más inquietantes.
En una, caminaba a ciegas envuelto en una especie de neblina, como la de la habitación de Flethick, en la que rostros humanos aparecían y desaparecían. Algunos eran amables; otros, amenazadores, pero en cualquier caso, si intentaba hablarles, se apartaban de mí. Una figura sombría emergió de repente de la niebla y reconocí en su rostro al presidiario del cartel. Otro resultó ser el misterioso hombre del bigote con quien me había topado en la callejuela. Y mientras avanzaba flotando hacia mí, mirándome con sus penetrantes ojos blancos, su cabeza pareció transformase en la de un cuervo y su prominente nariz se convirtió en un gran pico negro.
A decir verdad, había tenido esa pesadilla, o alguna parecida, de manera recurrente desde la infancia. Me resultaba tan familiar, que cuando empezaba, siempre sabía lo que iba a pasar, y me daba tanto miedo que muchas veces intentaba despertarme para no tener que soportarla. Lo que más odiaba de la pesadilla era cuando aparecía la cara de Lash ladrando; yo alargaba los brazos intentado abrazarlo, y entonces él desaparecía; yo intentaba tirar de la correa para hacerlo volver, pero no podía cogerla, y él ladraba y ladraba sin hacer ningún ruido hasta que desaparecía.
El último sueño de esa noche, justo antes de despertarme, había sido particularmente vivido. Una figura humana, brillante y delicada, flotaba hacia mí y de repente, me encontraba admirando el precioso rostro de mi madre, que yo nunca había visto. Pero en esos sueños siempre reconocía su rostro al instante, envuelto en un gran pañuelo de seda verde y dorada. Movía los labios formando palabras sin sonido, de una forma ferviente y suplicante, como si intentara hacerme comprender algo terriblemente importante. Sin embargo, por mucho que yo lo intentara, no lograba entenderla.
—¡Mamá! —la llamaba—. ¡No puedo oírte! ¡Háblame! ¡Repítelo de nuevo!
Sus labios seguían moviéndose, pero la figura empezaba a desvanecerse, con unos ojos cargados de urgencia, gritándome en silencio. Me brotaron lágrimas reales, por la frustración y el dolor de la separación, mientras la veía alejarse más y más, todavía hablando.
Me estremecí. No me atrevía a decir a la gente de La Cabeza de la Muñeca ni una sola palabra de lo sucedido la noche anterior; sabía que se reirían de mí y además, ya no me parecía algo tan serio, a la luz del día, con el sol de primavera en lo alto y las calles llenas de carros de fruta y del griterío de los niños y los animales. Además tenía el terrible presentimiento de que, en el momento en que dijera alguna cosa, unas fuerzas maléficas estarían al acecho, esperando para atraparme.
La imagen de mi madre me perseguía. Estaba seguro de que lo que había intentado decirme estaba relacionado de alguna manera con los hechos de la noche anterior. Mi cabeza trabajó febrilmente toda la mañana, tratando de comprender lo que había visto y oído. Flethick había hecho callar a su amigo cuando éste había hablado más de la cuenta sobre algo que tenía por nombre El Sol de Calcuta. «¡Cuánta riqueza!», había dicho entre risas. También parecían estar inquietos por una persona que creían que debía estar esperando fuera, en la calle. Estaba convencido de que el extraño con quien me tropecé en el Callejón de los Degolladores era la persona de la que hablaban, ése que estaba con tres amigas, y que tenía algo que ver con El Sol de Calcuta, fuera eso lo que fuera.
Gringle tomó un sorbo de cerveza de su vaso y se fue a sentar con unos amigotes, sin parar de toser. Pensé que era un momento seguro para hacer un par de preguntas a Tassie.
—Tassie —dije en voz baja—, ¿dónde está Calcuta?
—¿Dónde está Calcuta? —repitió mis palabras en voz alta, y me estremecí cuando su voz atravesó el bullicio de la barra—. Bueno, sí… está en el extranjero, señoriiito Mog.
—Ya sé que está en el extranjero —insistí—, pero ¿dónde del extranjero?
Movió los labios durante un par de segundos sin que saliera ningún sonido de su boca.
—Bueno, sí… está… muy lejos de aquí —balbuceó y quedó bien claro que no tenía ni idea—. Está en, sí… en el Polo Sur. —Y pareció sentirse muy satisfecha, incluso triunfante, por aquel inesperado toque de inspiración.
—¿Y cómo son la gente allí? —le pregunté, con un trozo de pastel en la boca.
—¿Cómo son? —repitió mis palabras de nuevo—. Vaya, pues son… diferentes —farfulló.
—¿Qué quiere decir con diferentes?
—Bueno, son… esto… son… —frotaba los surtidores con vigor, como si fueran bolas de cristal que le pudieran ofrecer una respuesta— … seguramente se deben de parecer a las ovejas, con cuernos retorcidos. Pero yo no he visto a nadie que sea de allá, así que tan sólo puedo decirle lo que he oído.
Concluí que Tassie no era de gran utilidad en cuestiones de geografía. Pero al momento se me abrieron nuevas perspectivas con la llegada a la taberna de Bob Smitchin, un simpático joven muy conocido en esa zona. No pasaban demasiadas cosas de las que no estuviera informado. Tenía palabras encantadoras para todo el mundo, y normalmente también algo extraordinario para vender y que la gente estaba más dispuesta a comprar después de que él la tratara amablemente.
—¡Hola, señor Gringle! ¡Señor Ratchet! ¿Quieres otra bien calentita? Hola, Tom, ¿te fueron bien esos ladrillos? Buenos días, señor Fettle. Dot, cariño, ¿qué tal ese tocino? Buen día, Charlie, ¿todavía en forma?
Allá donde fuera conocía a tanta gente que parecía imposible que tuviera tiempo de hacer algo; se podría haber pasado la vida saludando a gente. Una vez consiguió abrirse camino hasta el mostrador, intercambiando apretones de manos y cumplidos, se apoyó en la barra justo al lado de donde yo estaba sentado.
—¡Mog! —me dijo al verme—. ¡El diablillo de la imprenta, en persona! —Se agachó para acariciar a Lash, que le olisqueó y le lamió los dedos alegremente—. Parece como si algo te preocupara —comentó incorporándose—. ¿Algo va mal? ¿Alguien está enfermo?
—No, Bob —contesté—. Sólo estoy algo cansado. Anoche estuve imprimiendo carteles hasta muy tarde, eso es todo.
—¡Carteles! ¿No serán los del fugitivo de la prisión? —exclamó mientras le daba unas monedas a Tassie a cambio de la jarra de cerveza espumosa que ésta acababa de plantarle en la barra—. Has hecho un buen trabajo con esos carteles. Hoy los he visto colgados por puertas y paredes en no sé cuántos sitios. ¡Vaya un malhechor! ¡Un asesino!, ¿verdad? —Soltó un silbido y me dedicó una amplia sonrisa.
—Me he quedado muy harto de su cara después de haber hecho un centenar de carteles, harto de verdad —le comenté.
—Seguro que sí —respondió, llevándose la cerveza a los labios—. ¡Aaah! —exclamó tras tomar un trago—. Siempre tan buena, la cerveza de Tassie, lo mejor para sacarte el polvo del gaznate. —Hizo una mueca al notar el regusto amargo. Se le había quedado el bigote blanco de la espuma y se lo limpió con una manga llena de manchas—. Sí, el cartel del fugitivo —continuó—. Te han salido unas letras muy bonitas, Mog, grandes y fuertes. No es que yo sepa lo que dicen, pero estoy seguro de que forman palabras grandes y fuertes que hacen que cualquier ciudadano se ponga en alerta en lo que a presos fugitivos se refiere. ¡Y qué cara! ¡Vaya una cara de presidiario asesino para ir colgando por la ciudad! ¿Eh? Lo único que pasa… —tomó otro trago de cerveza y al hacerlo se le volvió a manchar de espuma blanca el bigote.
—Lo único, Mog —retomó la frase—, es que yo he visto esa cara antes.
—¿Qué quieres decir con que la has visto antes? —le pregunté intrigado. ¿Me iba a decir que sabía dónde se escondía el fugitivo?
—En otro cartel. Quiero decir, que es una buena cara, buena para un malhechor, quiero decir, una buena cara de asesino, capaz de aterrorizar a cualquiera que ponga los ojos encima. Pero es la misma cara que había en el cartel de otro preso fugitivo hace un mes o dos.
Me quedé mirándolo atónito.
—¿Cómo? ¿La misma cara exactamente?
—Sin ninguna duda, muchacho —repuso Bob alegremente—. Bob nunca olvida una jeta, y ésta la he visto antes. Los mismos ojos, la misma mirada torcida. La misma barbilla, grande y cuadrada.
—Bueno, quizá se haya escapado por segunda vez —aventuré—, quizá la primera vez lo atraparon y lo volvieron a encerrar, y ahora se ha vuelto a escapar.
Bob encogió los hombros.
—Quizá sí —dijo—. Excepto que estoy seguro de que hace menos de quince días que aquel tipo se quedó bailando en el extremo de una cuerda. —Bob hizo un extraño movimiento con el cuerpo y sacó la lengua.
Yo me quedé mirándolo sin entender.
—Lo ahorcaron —me explicó.
—¿Qué? —exclamé, empezando a preocuparme.
—Juraría que oí decir que al fugitivo del otro cartel lo habían atrapado y después lo habían colgado —me aseguró—. Juraría que el viejo Tommy Cacklecross, el guardia de la entrada de la prisión, me lo explicó. Y si ya lo han colgado, pues bueno, no irían pegando carteles de él diciendo que se ha escapado, ¿no crees? Pero antes de que vayas a contárselo a Cramplock —murmuró, inclinándose hacia mí en tono confidencial—, quizá valdría la pena que fueras a charlar con el viejo Tommy, a ver si reconoce esa cara. Él te lo podrá aclarar. —Se volvió a incorporar, sonriente, buscando con la mirada a alguien más con quien hablar.
—Gracias por el consejo —repliqué un poco molesto. ¿Quién era Bob para criticar mi trabajo diciendo que me había equivocado al imprimir la cara? Si Bob tenía algún defecto era su costumbre de meter siempre las narices donde no le llamaban, dándoselas de saber más del oficio de los demás que ellos mismos. Pero una desagradable inquietud se apoderó de mí; ¿podría ser que me hubiese equivocado de cara? Un grabado grande entintado podía confundirse fácilmente con otro a la hora de montar la plancha. Y la memoria de Bob para las caras solía ser impecable. ¿Qué haría Cramplock si descubría que había impreso más de cien copias de un cartel equivocado?
Mientras me acababa de comer el pastel, intenté imaginarme adonde iría a vivir y qué haría si perdía mi trabajo, y cómo conseguiría suficiente comida para alimentar a Lash. Un momento después ya me había construido un futuro totalmente convincente en el que me veía durmiendo sobre los adoquines de la calle junto a la puerta del convento, cubriéndome con papel usado que robaría de los cubos de basura de Cramplock. Y entonces la palabra «Calcuta» me hizo volver a la realidad.
—Sí, el señoriiito Mog está hoy de lo más misterioso, ¿no es cierto, señoriiito Mog? —Tassie se hallaba inclinada sobre el mostrador, charlando con el efusivo Bob—. Me ha estado haciendo todo tipo de preguntas sobre Calcuta y el Polo Sur. ¡Cómo si yo fuera una experta en la materia!
—¿Preguntas sobre Calcuta? —inquirió Bob—. Vaya, qué casualidad, Mog, porque es de allí justamente de donde viene esto. —Y sacó del bolsillo un gran pañuelo de seda con un estampado exótico de color rosa y naranja y unos bordados en hilo dorado por todo el perímetro—. Pensaba encontrar algún buen comprador para esta mercancía. Para así poder pagar la cerveza esta noche. ¿Eh?
Era un pañuelo absolutamente precioso, y no dudé de que alguien se lo compraría en seguida.
—¿Esto ha venido de Calcuta? —le pregunté intrigado.
—Salido de un barco mercante que atracó anoche —respondió Bob—. Venido directamente de Oriente, ¡cargado de riquezas que maravillarían al más mundano! Y yo os puedo ofrecer este pedacito cuadrado del místico Oriente… —Empezó a animarse, agitando el pañuelo en el aire ante la entretenida concurrencia—. Seda de una calidad como nunca habéis visto a un precio regalado, al mejor postor. Directo de las bodegas de El Sol de Calcuta, no hace ni dos horas que lo han desembarcado. Imaginaos esta suave seda alrededor del cuello de la preciosa hija de Marajá. —Se llevó el pañuelo a la nariz—. ¡Huuum! ¡Todavía conserva la rica fragancia de su celestial perfume! —Hubo un revuelo de interés entre la concurrencia. Bob era muy bueno—. Y ahora, aquí lo tienen —continuó—, ¡disponible para quien pueda pagarlo y quiera engalanarse como una verdadera princesa!
Pero yo ya no prestaba atención a las elocuentes dotes de comerciante de Bob. Me había quedado con sólo una pequeña parte de toda su perorata y quería saber más.
—Entonces, El Sol de Calcuta —dije— debe de ser un barco, ¿verdad?
—Claro que es un barco, y no encontrarás ninguno mejor en todo el puerto de Londres —afirmó Bob con entusiasmo—. ¡Cargado de regalos de Oriente!
—¿Dónde está? ¿Dónde puedo encontrarlo?
—¿Dónde puedes encontrarlo? —repitió—. ¿Dónde puedes encontrarlo? —Se volvió hacia el resto de los presentes y me señaló con la mano, como si los invitara a compartir un chiste—. ¡El chico quiere saber dónde puede encontrar El Sol de Calcuta! —anunció, y soltó una sonora carcajada—. ¿Dónde puede encontrar uno un barco mercante que acaba de llegar de Oriente, jovencito Mog? En el muelle, allí lo encontrarás, ¡y no me refiero al muelle que utilizó tu preso fugitivo para saltar por encima de los muros de la cárcel!
Chirriando y traqueteando con un estruendo infernal, el ruido de las ruedas de cientos de carros y carruajes se entremezclaba con las voces de la gente y el griterío de las gaviotas, que llenaban el aire caldeado de los muelles de Londres. Me abrí paso bordeando el río, con Lash bien agarrado; esquivando excrementos de caballo, evitando a los tenaces vendedores ambulantes que intentaban venderme fruta desde sus destartalados mostradores y avanzando a empujones entre las gruesas chaquetas de los caballeros y los comerciantes que se agolpaban por las calles. El calor era casi insoportable, los caballos relinchaban, hastiados de la aglomeración. Todo el mundo sudaba. Cuanto más avanzaba, más me parecía estar en un país extranjero: marineros de otros mares riendo y congregándose en las puertas de las tabernas y las tiendas, judíos con chaqueta y sombrero negros, mozos cargando paquetes y gritando a la gente para que les dejara pasar, todo el mundo farfullando lenguas extranjeras, discutiendo y peleándose unos con otros. De vez en cuando me paraba a preguntar si alguien sabía dónde podía encontrar El Sol de Calcuta, y si lo sabían, siempre apuntaban en dirección este, hacia Wapping y Shadwell.
Lo que Bob había dicho de los marajás me hizo pensar que era muy posible que El Sol de Calcuta y el hombre con prisas de nariz aguileña estuvieran relacionados entre sí. Un extranjero, me dije, perdido en el laberinto de calles de Londres la misma noche en que había atracado El Sol de Calcuta, sin duda debía de haber bajado a tierra desde ese mismo barco. Pero cuanta más gente veía, mientras vagaba entre edificios de ladrillos, sucios y caldeados, cada vez me convencía menos esa idea. ¿Cuántos barcos habría atracados en Londres en ese momento? ¿Y de cuántos países diferentes provendrían? También era consciente de que me estaba adentrando en lo que mucha gente consideraba el nido de ladrones más importante del mundo. Mucha gente lo decía dándose importancia, como si fuera una cuestión de orgullo nacional que los muelles de Londres tuvieran esa fama. A pesar de eso, sentía demasiada curiosidad y no dudé en avanzar hacia él.
Pero me empezaban a doler los pies, así que convencí a un carretero para que nos dejara sentarnos en su carro, junto a unos barriles de cerveza. Yo subí primero, usando el eje de la rueda como escalón; luego Lash se encaramó al carro de un solo salto, lanzando un ladrido emocionado, y se sentó con la lengua colgando, observando, con un aire de superioridad, a la muchedumbre desde su nueva posición aventajada. Un rato después el carretero hizo parar al caballo y, sin terciar palabra, con un movimiento de cabeza nos indicó un callejón que llevaba al río. Habíamos llegado. Bajamos de un salto y yo busqué en mi bolsillo un penique para darle a cambio del paseo.
En los fétidos muelles, los mástiles de los barcos chocaban unos contra otros buscando un espacio, y se extendían hasta donde llegaba la vista. Una y otra vez, la gente me gritaba que saliera del paso, mientras empujaban o tiraban de carros llenos de mercancías sobre los adoquines. Los estibadores y los marineros se apiñaban por los estrechos muelles, desnudos de cintura para arriba, con la piel como de cocodrilo a consecuencia de años de exposición a la lluvia y al abrasador sol tropical. Pasamos por delante de pequeñas tabernas abarrotadas de gente:
El Galeón, El Sol, El Gato Marino, El Vigía, todas albergando a hordas de marineros que habían desembarcado con ansias de bebida, comida y compañía femenina. Cuanto más cerca estábamos del agua, más intenso se hacía el olor y los mástiles parecían crecer. La brisa primaveral hacía bailar los cabos sueltos, las cuadernas de madera reseguían la orilla a lo largo de kilómetros y, al balancearse sobre el agua y chocar las unas con las otras, hacían un ruido parecido al gruñido de un millar de animales salvajes.
A lo lejos, en el embarcadero, vi a un hombre que ayudaba a un grupo de gente a subir a un bote de madera. De vez en cuando gritaba a la gente que había en los muelles.
—¡Vean la ciudad de Londres desde el agua! ¡Naveguen por el gran Támesis! ¡Vean la ciudad! ¡Todavía quedan dos plazas!
La barca se bamboleaba como si le conviniera llevar a dos personas menos en vez de a dos más, pero los rostros sonrientes que se veían en aquel bote abarrotado parecían bastante felices ante la perspectiva de aquel viaje. El hombre anguloso que estaba al mando, con las facciones afiladas como las de una rata de agua, parecía una persona tan poco de fiar que tuve la certeza de que a todos aquellos sonrientes extranjeros no tardarían en robarles.
Seguí adelante, tirando de vez en cuando de la correa de Lash para que dejara de perseguir gaviotas o se alejara de cualquier otra distracción fascinante. Después de que alguien me señalara qué barco era El Sol de Calcuta, me llamaron la atención dos hombres solos, con una pinta curiosa, que observaban el gentío y conversaban en susurros. Uno era alto y muy desaliñado, de complexión robusta, con una andrajosa camisa abierta que mostraba una barriga y un pecho peludos. Una venda le rodeaba la cabeza, como si hubiese participado recientemente en una pelea o hubiese sufrido un accidente. Su compañero era más bajo y delgado, parecía más viejo que el otro y caminaba algo encorvado. Tenía los ojos grises y sin vida, y su rostro parecía congelado en una expresión de tremenda fatiga, con la boca medio abierta y la piel colgándole como si la ley de la gravedad se la estirara hacia abajo.
Por la manera en que no paraban de mirar a su alrededor, tuve la seguridad de que ese par no tramaban nada bueno. Se dirigieron hacia el amarradero donde me habían dicho que estaba atracado El Sol de Calcuta y, manteniendo la distancia, decidí seguirlos.
Pero no fui muy lejos. Un hombre corpulento con un abrigo oscuro se interpuso en mi camino.
—¿Adonde crees que vas? —me preguntó.
Lash gruñó (algo que no hacía muy a menudo) al sentir aquella hostilidad repentina, y lo agarré del collar, tanto para tranquilizarlo como para tenerlo bien sujeto. Me pregunté si debía hablarle al hombre de los dos tipos sospechosos, y me volví para buscarlos con la mirada, pero ya habían desaparecido. En un solo segundo los había perdido de vista.
—Eh… Estoy buscando El Sol de Calcuta —le dije, incómodo.
—¿Ah, sí? ¿Y qué te trae hasta ese barco?
—He… he venido a… recoger una cosa —farfullé entre dientes, y al instante pensé que ojalá no hubiera dicho eso, porque de inmediato me preguntó el qué. Alcé los ojos. No podía esquivarle y la expresión de su rostro no me dio muchas esperanzas de que fuera a dejarme pasar. Pensé con rapidez. ¿Qué demonios podía querer recoger un chico como yo de un barco como ése?
—Tinta —exclamé de repente—. Tinta china. Me llamo Mog Winter y trabajo para Cramplock, el impresor de Clerkenwell. Me ha pedido que recoja unos paquetes de tinta china que el mercante ha traído de Oriente.
El hombre se inclinó y me escupió la respuesta a la cara.
—Tinta, ¿verdad? —gruñó—. Mog Winter, ¿verdad? Winter, de la imprenta. —Me enseñó los dientes.
—Sí —afirmé, intentado parecer jovial—. ¿Dónde la puedo recoger?
—En ninguna parte —me soltó—. Muéstrame una prueba de que eres quien dices ser. Hay miles de niñatos que se harían pasar por aprendiz del impresor sólo para conseguir subir a bordo de un barco y así fisgonear, robar y todas esas cosas.
Yo no tenía ninguna prueba y se lo tuve que decir. Lash seguía gruñendo suavemente, y podía notar cómo tiraba de mi mano. El hombre de la aduana me miró con aire sospechoso.
—¿Cuánta tinta? —quiso saber.
—Veinticuatro botellas —le respondí muy seguro de mí mismo—. De las grandes —añadí.
—¿Y cómo piensas cargar con ellas hasta Clerkenwell?
—Eh… —tuve que volver a pensar rápido— … he dejado el carro por allá detrás —repuse señalando vagamente a mis espaldas.
—¿De verdad? Pues hay muchas posibilidades de que haya desaparecido cuando vuelvas a por él. —El hombre me estaba haciendo sentir cada vez más idiota—. Y déjame decirte, para que lo sepas, que sólo te podrás llevar la tinta si pagas el dinero estipulado en las oficinas de la aduana, en la City —añadió, señalando con el dedo la dirección por la que había venido—. Pero si me das algo por las molestias, me encargaré de que nadie ponga las manos sobre tu tinta.
—¿Ha visto pasar un hombre con una venda? —le pregunté—. Porque había uno así allá, con un amigo flacucho, y tenían pinta de estar tramando alguna fechoría.
No funcionó.
—Quizá sí —replicó—, mi hermano lleva una venda y tiene un amigo flacucho. Tres cuartas partes de los marineros del mundo llevan una venda y tienen un amigo flacucho. Y si no quieres tener que ponerte una venda para tapar la marca de la patada que te voy a dar —me amenazó en voz baja—, será mejor que te largues de aquí, Mog Winter.
Sus palabras fueron lo bastante persuasivas, y volví sobre mis pasos, arrastrando a Lash y echando de vez en cuando un vistazo a mí alrededor por si entre la muchedumbre veía aparecer de nuevo a aquella misteriosa pareja. Cuanto más pensaba en ello, más seguro estaba de que debían estar involucrados en el asunto del que Flethick y sus siniestros amigos habían hablado la noche anterior. ¿Por qué, si no, estarían husmeando tan cerca de El Sol de Calcuta, con esa pinta tan sospechosa?
De repente, los volví a ver. Me metí detrás de un montón de barriles vacíos que había cerca, para observarlos sin que me vieran. Entre ambos transportaban un gran arcón decorado y seguían mirando a todos lados, como si vigilaran que nadie los viera. Entonces apareció de nuevo el hombre de la aduana, el mismo que acababa de enviarme de vuelta a casa, y fue hacia ellos con aire resuelto. ¡Se acabó el juego! Me encontraba demasiado lejos para entender lo que decían, pero estaba seguro de que acababan de meterse en un buen lío.
Sin embargo, cuando el hombre de la aduana se puso a hablar con ellos, no parecía enfadado en absoluto. Podía verle el rostro perfectamente, y era la mismísima imagen de la calma y el buen humor. Se echó a reír. ¡Estaba bromeando! Esos tipos se estaban llevando delante de sus narices un precioso baúl lleno de toda clase de tesoros exóticos, ¡y él se reía como si fuera un gran chiste! Pero de repente lo entendí todo: vi que el tipo de la venda se sacaba un fajo de billetes del bolsillo y se los pasaba en un gesto rápido al oficial. Seguro que suponían que nadie habría visto esa transacción, pero no habían reparado en mí, que los estaba observando desde detrás de unos barriles de alquitrán, apestosos y agujereados.
En ese momento me miré y me di cuenta de que, al apoyarme en los barriles, la ropa y las manos me habían quedado manchadas de negro y pringosas. Lash, que había olisqueado el alquitrán, tenía las puntas de los bigotes grises de un negro azabache, e iba dejando por todo el suelo huellas de un negro brillante, mientras daba vueltas a mi alrededor, impaciente por irse de allí.
No tenía tiempo para preocuparme por la ropa manchada. Lo más importante era seguir a los dos sospechosos. Conseguí alcanzarlos en la esquina de la oficina de la aduana, donde los vi hablando con un hombre que conducía un carro tirado por un caballo. ¿Se trataba de otro cómplice, o simplemente de un carretero al que habían pagado para que transportara la carga? Consternado, vi cómo sudaban la gota gorda para cargar el pesado arcón en la carreta. A partir de ese momento me sería más difícil seguirlos.
Me pregunté si debía explicárselo a alguien. Pero ¿en quién podía confiar? El oficial de aduanas, que era quien debía vigilar para que estas cosas no sucedieran, estaba metido hasta el cuello en el asunto. Tenía la sensación de que si chillaba «¡Al ladrón!» en un lugar como ese, lo único que conseguiría sería que todos los ladrones se partieran de risa.
Así que, metiéndome entre la gente y escondiéndome detrás de ellos mientras avanzaba, intenté seguir a aquella desagradable pareja y al carretero, que se alejaban del muelle subiendo por una calle donde se hallaba la taberna El Galeón, una de las más concurridas y famosas en la zona. De vez en cuando, podía verlos avanzar, cuando la gente me dejaba un hueco. Comprobé que habían cubierto el baúl con una gran lona oscura. Podía haber cualquier cosa debajo: una cómoda o un par de cajas de madera normales y corrientes. Nadie reparó en ellos mientras subían la cuesta traqueteando.
Cuando el carro llegó a la altura de El Galeón, los perdí de vista. Seguí corriendo, intentando alcanzarlos, pero de repente alguien me agarró del brazo.
—¡Nick! —dijo una voz áspera. Me volví y vi a un grueso marinero con una gorra harapienta en la cabeza y el cuello azul de tantos tatuajes.
—Lo siento —dije—. Tengo prisa. ¿No podría…?
—No corras tanto —gruñó y me agarró del brazo con más fuerza—. Tu padre viene a por ti. ¿Qué has hecho ahora?
No sabía qué decir. Era evidente que el marinero me tomaba por otra persona. El aliento le apestaba a alcohol y hablaba tan de prisa que era casi imposible entender lo que decía.
—Creo… creo que se… —empecé a decir, pero él no me escuchaba.
—Tu padre está que trina. Está pasado de rosca y no para de gritar —decía—. Le va a dar un ataque. Cuando te agarre te curtirá a palos el pellejo. ¿A qué viene tanta furia, eh?
—Suélteme —insistí—. Se confunde de persona.
—Para el carro —me dijo apretándome aún más el brazo—. Explícale al viejo Sansón por qué tu padre está tan furioso, y quizá te deje ir. O quizá te delate. Tu padre ha perdido algo y lo echa mucho de menos.
—Mire, tengo que irme —le grité, retorciéndome en un vano intento de liberarme de él.
El hombre me acercó a él, con violencia, y me lanzó en toda la cara un intenso aroma a ron. Lash ladró, pero el marinero le mostró los dientes al perro en una mueca inesperada y Lash se quedó mudo de la impresión.
—Escúchame bien —me espetó bruscamente pero sin levantar la voz—. Tu padre está que muerde contigo, jovencito, y si yo no fuera tan blando, te llevaría derechito a él y dejaría que te colgara por tus partes para gloria de todos. Quedas avisado, chaval. Lárgate de aquí ahora que todavía conservas el pellejo, y no digas a nadie que te he dejado marchar. ¡Piérdete!
Salí corriendo como pude con Lash pegado a mis talones, tropezando con los adoquines, sin atreverme a volver la cabeza para echar un último vistazo al marinero de los tatuajes. ¿De qué demonios me había estado hablando? Furioso, miré a un lado y a otro de la calle, pero, naturalmente, los ladrones ya no se veían por ninguna parte. Quizá aquel marinero me había parado a propósito, para entretenerme y dejar escapar a esos villanos.
De repente, los ojos se me llenaron de lágrimas. Hundí las manos en los bolsillos y me puse a caminar en dirección a casa, dejando que Lash me siguiera a su aire. Cada vez sentía más rabia al pensar en los ladrones y el baúl que les había visto robar. Mientras caminaba, me di cuenta de cuánto olía a alquitrán, pero cuando lo froté para tratar de quitarme esa cosa pringosa de la ropa, sólo conseguí empeorar el desastre. Cuando llegara a Clerkenwell tendría que cambiarme de ropa.
De repente, al pasar por delante de una pequeña entrada que daba a un patio, vi de reojo una cosa que me hizo frenar de golpe. ¿Podía ser…? Retrocedí un paso y volví a mirar a través de la entrada. Era verdad: contra una pared, aparentemente abandonado, estaba el carro con el baúl. No podía creer lo que veían mis ojos. ¡Lo habían dejado allí sin más! Llamé a Lash de un silbido y me agaché para agarrarlo de nuevo por la correa. Con Lash muy cerca de mí, atravesé el portal sigilosamente, en dirección al carro. Cuánto más me acercaba, más seguro estaba de que se trataba del mismo carro: reconocía la lona oscura y la silueta del baúl debajo. ¡Pero seguro que esos granujas no debían de estar muy lejos! No tenía tiempo que perder. Corrí hacia el carro, miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me veía y entonces agarré la lona y la aparté.
La decepción fue como un martillazo. ¡Una vieja cajonera! Un mueble viejo, inútil y destartalado, con la pintura de color verde desconchándose por todas partes. Sí que era el carro de los ladrones, estaba seguro, pero dondequiera que se hubieran metido, se habían llevado consigo el baúl y sin duda, habían dejado la cajonera en su lugar a propósito, para no levantar sospechas.
Fue en ese momento que me fijé en un grupo de niños, algo más pequeños que yo, que me miraban desde una esquina del patio. Tenían un perro con pinta de apaleado que, al vernos, se puso a ladrar, y Lash le respondió con sus gruñidos. El perro parecía enfermo, tenía los ojos turbios y la boca le colgaba abierta, como si la mandíbula no le acabara de funcionar bien. No dejé que Lash se le acercara.
—¿Habéis visto a los tres hombres que han venido con este carro? —pregunté a los chicos.
Ninguno de ellos me respondió. Tan sólo se quedaron mirándome.
—Necesito saber por dónde se han ido los hombres que han traído esto —insistí—. ¿Los habéis visto? Uno llevaba una venda.
Seguían de pie, quietos, estupefactos. ¿Por qué no decían nada? Uno de ellos le susurró algo al oído a otro y de repente me di cuenta de que no me estaban mirando a mí, sino a algo que estaba sobre mi cabeza.
Me volví demasiado tarde. Por encima oí como el roce de unas ropas y, al levantar la mirada, vi a otro chico de cuclillas en lo alto del muro. Justo en el momento en que descubrí que tenía un ladrillo entre las manos, el chico me lo lanzó contra la cara.
Recuerdo oír los ladridos de Lash. Y la salvaje sonrisa de satisfacción del chico fue la última cosa que vi antes de que el cielo pareciera llenarse de ladrillos, después de sangre y luego de oscuridad.
