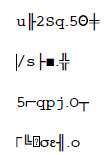
Solo sobreviven los paranoicos.
ANDREW S. GROVE,
presidente y consejero delegado de Intel Corporation
Hoffmann había conseguido parar un taxi en la rue de Lausanne, a una manzana del Hotel Diodati. Después el taxista recordaría claramente el trayecto por tres motivos. Primero porque en ese momento conducía hacia la avenue de France y Hoffmann necesitaba ir en la dirección opuesta —le pidió que lo llevara a un lugar del barrio de Vernier, cerca de un parque público—, de modo que tuvo que hacer un cambio de sentido prohibido y cruzar varios carriles. Y segundo porque Hoffmann parecía nervioso y preocupado. Cuando se cruzaron con un coche de policía, Hoffmann se encogió en el asiento y se tapó la cara con una mano. El taxista lo miró por el retrovisor. Llevaba un ordenador portátil. Su teléfono sonó una vez, pero no contestó; después lo apagó.
Un viento frío tensaba las banderas colgadas en los edificios oficiales; la temperatura no llegaba a la mitad de lo que las guías turísticas prometían para esa época del año. Parecía que iba a llover. La gente había abandonado las aceras y había cogido sus coches, y el tráfico de media tarde había empeorado. De ahí que fueran más de las cuatro cuando el taxi llegó por fin al centro de Vernier, y Hoffmann se inclinó bruscamente hacia delante y dijo: «Déjeme aquí». Le dio un billete de cien francos al taxista y se apeó sin esperar a que le devolviera el cambio: ese era el tercer motivo por el que el taxista lo recordaba.
Vernier está ubicado sobre terreno accidentado, por encima de la orilla derecha del Ródano. Una generación atrás, antes de que la ciudad se extendiera más allá del río y lo engullera, había sido un municipio independiente. Ahora los modernos bloques de apartamentos están tan cerca del aeropuerto que sus ocupantes pueden leer los nombres escritos en los aviones cuando aterrizan. Sin embargo, algunas partes del centro conservan el carácter de un pueblo tradicional suizo, con tejados a dos aguas y postigos de madera, y era ese aspecto del lugar lo que había permanecido en la mente de Hoffmann en los nueve últimos años. En su memoria lo asociaba con melancólicas tardes de otoño: empezaban a encenderse las farolas y los niños salían del colegio. Dobló una esquina y encontró el banco circular de madera donde solía sentarse cuando llegaba demasiado pronto a sus citas. El banco rodeaba el tronco de un árbol viejo y siniestro, cargado de hojas. Al verlo de nuevo, no se atrevió a acercarse a él, y se quedó en el extremo opuesto de la plaza. Nada había cambiado mucho: la lavandería, la tienda de bicicletas, el lúgubre café donde se reunían los ancianos, la maison d’artisan communal, que parecía una capilla. Al lado estaba el edificio donde se suponía que lo habían curado. En otros tiempos había sido una tienda, quizá una verdulería o una floristería; los dueños debían de vivir en el piso de arriba. Ahora la gran ventana de la planta baja tenía cristales esmerilados y parecía la consulta de un dentista. La única diferencia respecto a ocho años atrás era la videocámara que cubría el portal: eso era nuevo.
Hoffmann pulsó el timbre con una mano temblorosa. ¿Tendría fuerzas para revivir todo aquello? La primera vez no había sabido qué esperar; ahora estaría despojado de la vital armadura de la ignorancia.
—Buenas tardes —dijo una voz masculina, joven.
Hoffmann dio su nombre.
—Soy un antiguo paciente de la doctora Polidori. Mi secretaria me ha concertado una cita para mañana.
—Lo siento, pero los viernes la doctora Polidori visita a sus pacientes en el hospital.
—No puedo esperar hasta mañana. Necesito verla ahora.
—Ahora no puede verla si no tiene una cita.
—Dígale que soy yo. Dígale que es urgente.
—¿Cómo ha dicho que se llama?
—Hoffmann.
—Un momento, por favor.
El interfono se apagó. Hoffmann miró a la cámara e instintivamente levantó una mano para taparse la cabeza. La herida ya no estaba pegajosa, porque la sangre se había secado; cuando se miró las yemas de los dedos vio que estaban cubiertas de pequeñas partículas que parecían herrumbre.
—Pase, por favor.
Se oyó un breve zumbido, tan breve que a Hoffmann no le dio tiempo a abrir la puerta y tuvo que volver a llamar. En el interior, todo parecía más acogedor que años atrás: había un sofá y dos butacas, una alfombra de un tono pastel relajante, varios ficus y, detrás de la cabeza del recepcionista, una gran fotografía de un claro de bosque, con haces de luz que se colaban entre los árboles. A su lado estaba el diploma que acreditaba a Jeanne Polidori como doctora en psiquiatría y psicoterapia por la Universidad de Ginebra. Otra cámara controlaba la habitación. El joven que estaba detrás del mostrador observó meticulosamente a Hoffmann.
—Puede subir. Es la puerta del fondo.
—Sí —dijo Hoffmann—. Ya me acuerdo.
El crujido de la escalera bastó para desatar un torrente de viejas sensaciones. A veces le había resultado casi imposible llegar al final; en los peores días se sentía como un escalador que intenta llegar a la cima del Everest sin oxígeno. «Depresión» no era la palabra correcta; era más exacto «entierro», sepultura en una cámara de frías y gruesas paredes de hormigón, adonde no llegaban la luz ni el sonido. Ahora estaba seguro de que no lo soportaría una vez más. Prefería quitarse la vida.
La doctora Polidori lo esperaba en el consultorio, sentada frente a su ordenador, y se levantó al verlo llegar. Tenía la misma edad que Hoffmann y debía de haber sido guapa cuando era más joven, pero tenía un estrecho surco que partía de debajo de su oreja izquierda y discurría por la mejilla hasta el cuello; la pérdida de músculos y tejido daban a su cara un aspecto torcido, como si hubiera sufrido una apoplejía. Normalmente llevaba un pañuelo, pero ese día no. Sin malicia, pero con su tosquedad habitual, Hoffmann le había preguntado una vez: «¿Qué demonios le ha pasado en la cara?». Ella le contó que la había agredido un paciente al que Dios le había ordenado matarla. El paciente ya estaba completamente recuperado. Pero desde entonces ella guardaba un espray de pimienta en el cajón; lo había abierto y se lo había enseñado a Hoffmann: una lata negra con un pulverizador.
La doctora no se entretuvo con el saludo.
—Lo siento, doctor Hoffmann, pero ya le he dicho a su secretaria por teléfono que no puedo visitarlo si no me lo derivan del hospital.
—No quiero que me visite. —Hoffmann abrió el ordenador portátil—. Solo quiero enseñarle una cosa. ¿Eso sí puede hacerlo?
—Depende de lo que sea. —Lo observó con más atención—. ¿Qué le ha pasado en la cabeza?
—Nos han entrado en casa. El intruso me golpeó por detrás.
—¿Lo ha visto un médico?
Hoffmann agachó la cabeza y le enseñó los puntos.
—¿Cuándo ha sido?
—Anoche. Bueno, esta mañana.
—¿Ha ido al Hospital Universitario?
—Sí.
—¿Le han hecho un TAC?
Hoffmann asintió.
—Han encontrado unos puntos blancos. Podrían ser consecuencia del golpe, pero también podría ser otra cosa, algo que ya tuviera antes.
—Doctor Hoffmann —dijo ella suavizando el tono—, a mí me parece que sí me está pidiendo que lo visite.
—No, no. —Le puso el ordenador delante—. Solo quiero que me dé su opinión sobre esto.
La doctora lo miró con recelo y cogió sus gafas. Hoffmann se fijó en que todavía las llevaba colgadas de una cadenilla. La doctora se puso las gafas y miró la pantalla. Hoffmann observaba su expresión mientras ella avanzaba por el documento. Aquella desagradable cicatriz enfatizaba la belleza del resto de la cara; eso también lo recordaba Hoffmann. El día que lo reconoció fue el día que, en su opinión, había empezado a recuperarse.
—Bueno —dijo la doctora encogiendo los hombros—, evidentemente es una conversación entre dos hombres, uno que fantasea con la idea de matar y otro que sueña con morir y con cómo será la experiencia de la muerte. Es un diálogo forzado, artificioso: supongo que está sacado de un chat room de internet, de una página web, algo así. El que quiere matar no domina el inglés; el aspirante a víctima sí. —Lo miró por encima de la montura de las gafas—. No creo que le esté diciendo nada que usted no sepa ya.
—Esta clase de cosas ¿son habituales?
—Sí, desde luego, y cada día más. Es uno de los aspectos más siniestros de la red con que ahora nos enfrentamos. Internet une a personas que hace unos años, afortunadamente, no habrían podido conocerse, personas que quizá ni siquiera sabían que tenían esas tendencias tan peligrosas, y el resultado puede ser catastrófico. La policía me ha consultado varias veces sobre este tema. Existen sitios web que fomentan los pactos de suicidio, sobre todo entre jóvenes. También hay sitios web de pedofilia, canibalismo…
Hoffmann se sentó y se sujetó la cabeza con ambas manos.
—El hombre que fantasea con la muerte soy yo, ¿verdad?
—Bueno, supongo que usted debe de saberlo mejor que yo, doctor Hoffmann. ¿No recuerda haber escrito esto?
—No. Y sin embargo este texto contiene pensamientos que reconozco como míos, sueños que tuve cuando estaba enfermo. Por lo visto, últimamente he hecho otras cosas que no recuerdo. —La miró—. ¿Cree usted que podría tener algún problema en el cerebro que esté causando esto? Algo que me impele a hacer cosas, cosas atípicas, de las que después no guardo ningún recuerdo.
—Es posible. —La doctora apartó el ordenador portátil hacia un lado y se colocó frente a la pantalla del suyo. Tecleó algo y cliqueó varias veces con el ratón—. Veo que en noviembre de 2001 interrumpió su tratamiento conmigo sin darme ninguna explicación. ¿Qué pasó?
—Ya me había curado.
—¿No cree que eso debería haberlo decidido yo, y no usted?
—Pues no. No soy ningún crío. Sé cuándo estoy bien. Llevo años curado. Me casé. Monté una empresa. Todo me ha ido bien. Hasta que empezó esto.
—Quizá se encuentre bien, pero me temo que los trastornos depresivos graves como el que padecía usted pueden volver a aparecer. —Avanzó por el documento de las notas del caso de Hoffmann sacudiendo la cabeza—. Han pasado ocho años y medio desde su última visita. Tendrá que recordarme qué fue lo que desencadenó su enfermedad.
Hoffmann había tenido aquello en cuarentena en su mente tanto tiempo que le costó trabajo recordarlo.
—Tuve graves dificultades en mis investigaciones en el CERN. Hubo una investigación interna, que fue muy estresante. Al final cancelaron el proyecto en el que trabajaba.
—¿Qué proyecto era?
—Razonamiento artificial. Inteligencia artificial.
—Y ¿ha estado sometido a mucho estrés últimamente?
—Un poco —admitió.
—¿Qué síntomas de depresión ha tenido?
—Ninguno. Eso es lo que me extraña.
—¿Letargo? ¿Insomnio?
—No.
—¿Impotencia?
Hoffmann pensó en Gabrielle. Se preguntó dónde estaría.
—No —dijo en voz baja.
—Y ¿qué me dice de aquellas fantasías suicidas que tenía? Eran muy vívidas, muy detalladas. ¿Han vuelto a aparecer?
—No.
—Ese hombre que lo agredió ¿es el otro participante en esa conversación de internet?
Hoffmann asintió con la cabeza.
—¿Dónde está ahora?
—Prefiero no hablar de eso.
—¿Dónde está ese hombre, doctor Hoffmann? —Como él seguía sin contestar, la doctora dijo—: Enséñeme las manos, por favor.
Hoffmann se levantó a regañadientes y se acercó a la mesa. Extendió las manos. Volvió a sentirse como un niño que tiene que demostrar que se ha lavado las manos antes de sentarse a comer. La doctora examinó la arañada piel sin tocarlo, y luego lo miró de arriba abajo.
—¿Se ha peleado con alguien?
Hoffmann tardó en contestar.
—Sí. Ha sido en defensa propia.
—Muy bien. Siéntese, por favor.
Hoffmann obedeció.
—En mi opinión —dijo la doctora—, necesita que lo vea inmediatamente un especialista. Hay ciertos desórdenes, esquizofrenia, paranoia… que pueden llevar a quien los sufre a actuar de una forma absolutamente atípica que después no consigue recordar. Quizá ese no sea su caso, pero creo que no podemos correr riesgos, ¿no le parece? Sobre todo si han aparecido anomalías en su escáner cerebral.
—Supongo que no.
—Por lo tanto, me gustaría que me esperara abajo mientras hablo con un colega mío. Mientras tanto, usted podría llamar a su mujer y decirle dónde está. ¿Le parece bien?
—Sí, claro.
Hoffmann esperó a que la doctora lo acompañara hasta la puerta, pero ella permaneció detrás de la mesa, atenta. Al final Hoffmann se levantó y recogió el ordenador.
—Gracias —dijo—. Esperaré en la recepción.
—Muy bien. Solo serán unos minutos.
En la puerta, Hoffmann se dio la vuelta. Se le había ocurrido una idea.
—Eso que está mirando es mi historial, ¿verdad?
—Sí.
—¿Lo tiene en el ordenador?
—Sí, siempre ha estado ahí. ¿Por qué?
—¿Qué contiene exactamente?
—Mis notas sobre su caso. Un registro del tratamiento: medicamentos recetados, sesiones de psicoterapia, etcétera.
—¿Graba las sesiones con sus pacientes?
La doctora vaciló.
—Algunas.
—¿Las mías?
Otra vacilación.
—Sí.
—Y luego, ¿qué pasa?
—Mi secretaria las transcribe.
—¿Y guarda los archivos en el ordenador?
—Sí.
—¿Puedo verlos? —Dio un par de pasos y se acercó a la mesa.
—No. Ni hablar.
La doctora cogió rápidamente el ratón para cerrar el documento, pero él la agarró por la muñeca.
—Déjeme ver mi archivo, por favor.
Hoffmann tuvo que arrancarle el ratón de la mano. La doctora intentó abrir el cajón donde guardaba el espray de pimienta. Hoffmann se lo impidió con la pierna.
—No voy a hacerle daño —dijo Hoffmann—. Solo necesito comprobar qué le dije. Deme un minuto para ver mi historial y luego me marcharé.
Le desagradó ver el miedo reflejado en los ojos de la mujer, pero no cedió, y al final, tras un par de segundos, ella se rindió. Echó la silla hacia atrás y se levantó. Hoffmann ocupó su sitio ante la pantalla. La doctora se colocó a una distancia prudente y lo observó desde el umbral, ciñéndose la rebeca como si tuviera frío.
—¿De dónde ha sacado ese ordenador? —preguntó la doctora. Pero él no la escuchaba. Estaba comparando las dos pantallas, avanzando primero por una y luego por la otra, y era como si se mirara en dos espejos oscuros. Las palabras que aparecían en ambas eran idénticas. Todo lo que le había contado nueve años atrás estaba cortado y pegado y colgado en la página web donde el alemán lo había leído.
—¿Este ordenador está conectado a internet? —preguntó Hoffmann sin alzar la cabeza.
Y entonces vio que sí. Entró en el registro del sistema. No tardó mucho en encontrar el malware, cuatro archivos extraños de un tipo que no había visto nunca:
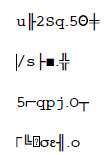
—Alguien ha entrado en su sistema —dijo—. Han robado mi historial. —Entonces levantó la cabeza y miró a la doctora. La consulta estaba vacía, y la puerta entreabierta. Oyó a la doctora hablando por teléfono. Cogió el ordenador portátil y bajó a toda prisa la estrecha escalera enmoquetada. El recepcionista salió de detrás del mostrador e intentó cerrarle el paso, pero a Hoffmann no le costó apartarlo.
Fuera todo parecía normal: los ancianos sentados en el café, la madre con su cochecito, la au pair recogiendo la colada en la lavandería. Torció a la izquierda y caminó con paso ligero por la calle arbolada; pasó por delante de las casas de un gris apagado, con las persianas de las ventanas que daban a la acera cerradas; dejó atrás la pastelería, que ya había cerrado, los setos suburbanos y los coches, pequeños y prácticos. No sabía adónde iba. Normalmente, cuando hacía ejercicio —cuando caminaba o corría—, se le aclaraban las ideas y se le estimulaba la creatividad. Pero ahora no. Estaba confuso. Empezó a bajar una cuesta. Había huertos municipales a la izquierda, y luego, sorprendentemente, campos extensos, una gran fábrica con un aparcamiento, bloques de apartamentos, montañas a lo lejos, y por encima de su cabeza un cielo hemisférico por donde avanzaba una inmensa flotilla de nubes grises que parecían buques de guerra a los que pasan revista.
Al cabo de un rato la vía quedó cortada por el muro de hormigón de una autopista elevada. La calle se redujo a un sendero que serpenteaba hacia la izquierda paralelamente a la ruidosa autopista, y que le llevó entre unos árboles hasta que salió a la orilla del río. En aquel tramo el Ródano era ancho y lento, debía de haber unos doscientos metros de orilla a orilla; las aguas eran de un marrón verdoso, opacas; avanzaba perezosamente hacia campo abierto; en la orilla opuesta había una cuesta boscosa. Un puente peatonal, la Passerelle de Chèvres, unía las dos orillas. Lo reconoció. En verano había pasado por él y había visto a unos niños que saltaban desde el parapeto para refrescarse. La tranquilidad del paisaje ejercía un extraño contraste con el estruendo del tráfico, y cuando Hoffmann subió al arco central del puente, tuvo la impresión de que se había alejado muchísimo de la vida normal y le costaría mucho volver. Al llegar a la mitad del puente se paró y trepó por la valla metálica protectora. Solo tardaría un par de segundos en precipitarse por los cinco o seis metros que lo separaban de la lenta corriente del río y dejarse llevar. Entendió por qué Suiza era el centro mundial del suicidio asistido: todo el país parecía organizado para animarte a desaparecer con discreción y privacidad, causando los menos problemas posibles.
Tuvo la tentación. No se hacía ilusiones: en la habitación del hotel debía de haber gran cantidad de restos de ADN y huellas dactilares que lo relacionarían con el crimen; solo era cuestión de tiempo que lo detuvieran, pasara lo que pasara. Pensó en lo que lo esperaba: un fuerte acoso de policías, abogados, periodistas y cámaras que duraría meses. Pensó en Quarry, en Gabrielle. Sobre todo en Gabrielle.
«Pero no estoy loco —pensó—. Quizá haya matado a un hombre, pero no estoy loco. O soy la víctima de una trama elaborada para hacerme creer que estoy loco, o alguien intenta acorralarme, chantajearme, destruirme». Se preguntó: ¿confiaba en las autoridades —en ese pedante de Leclerc, por ejemplo— para llegar hasta el fondo de aquella trama endiabladamente complicada mejor que él? La pregunta se contestaba por sí sola.
Se sacó del bolsillo el teléfono móvil del alemán y lo tiró al río; cayó sin apenas salpicar, dejando una breve cicatriz blanca en la superficie fangosa.
En la otra orilla había unos niños de pie junto a sus bicicletas que lo observaban. Hoffmann bajó de la valla, cruzó el resto del puente y pasó a su lado con el ordenador en la mano. Supuso que le dirían algo, pero permanecieron callados con gesto solemne, y Hoffmann pensó que su aspecto debía de tener algo que los asustaba.
Gabrielle nunca había estado en el CERN, e inmediatamente le recordó a su vieja universidad del norte de Inglaterra: bloques de oficinas funcionales y antiestéticos de los años sesenta y setenta esparcidos por un gran campus, pasillos descuidados llenos de jóvenes serios que hablaban entre ellos ante letreros que anunciaban conferencias y conciertos. Hasta se respiraba el mismo olor, una mezcla de cera para suelos, calor humano y comida de cantina. Imaginaba que Alex debía de haberse sentido mucho más cómodo allí que en las elegantes oficinas de Les Eaux-Vives.
La secretaria del profesor Walton la había dejado en el vestíbulo del Departamento de Informática y había ido a buscarlo. Ahora que Gabrielle se había quedado sola, estuvo tentada de huir. Lo que le había parecido una gran idea en el cuarto de baño de su casa de Cologny después de encontrar la tarjeta del profesor —llamarlo, hacer caso omiso de su sorpresa, preguntarle si podía ir a verlo inmediatamente: ya le contaría de qué se trataba cuando se vieran— le parecía ahora una idea histérica y bochornosa. Al darse la vuelta para buscar la salida vio un ordenador viejo en una vitrina. Se acercó y comprobó que se trataba del procesador NeXT con el que en 1991 habían puesto en marcha la World Wide Web desde el CERN. La nota dirigida a las encargadas de la limpieza, la original, todavía estaba enganchada en la cubierta negra de metal: «Esta máquina es un servidor. ¡No desconectar!». Le pareció extraordinario que todo hubiera empezado con algo tan prosaico.
—La caja de Pandora —dijo una voz a sus espaldas; Gabrielle se dio la vuelta y vio a Walton. Se preguntó cuánto rato llevaría observándola—. O la ley de las consecuencias no planeadas. Empiezas intentando recrear los orígenes del universo y acabas creando eBay. Venga a mi despacho. Me temo que no tengo mucho tiempo.
—¿Está seguro? No quiero causarle molestias. Puedo volver otro día.
—No, no se preocupe. —La observó detenidamente—. ¿Se trata de la creación artística a partir de la física de partículas, o de Alex, por casualidad?
—Se trata de Alex.
—Ya me lo imaginaba.
La guió por un pasillo en cuyas paredes había fotografías de ordenadores antiguos hasta un edificio de oficinas. Era deprimente, funcional: puertas de cristal esmerilado, luces fluorescentes demasiado intensas, el típico linóleo de institución, pintura gris; no se parecía en nada a lo que se había figurado Gabrielle que sería el hogar del Gran Colisionador de Hadrones. Pero, una vez más, no le costó nada imaginar a Alex allí: era un escenario mucho más acorde con el hombre con que se había casado que el estudio de su casa de Cologny, de esmerado interiorismo, con tapizados de cuero y lleno de primeras ediciones.
—Aquí es donde dormía el gran hombre —dijo Walton abriendo la puerta de una celda espartana con dos mesas, dos terminales y una ventana que daba al aparcamiento.
—¿Dónde dormía?
—Bueno, y donde trabajaba. Veinte horas de trabajo diarias, cuatro horas de sueño. Desenrollaba el colchón y lo ponía en ese rincón. —Walton esbozó una sonrisa al recordarlo y miró a Gabrielle con sus solemnes ojos grises—. Creo que Alex ya se había marchado de aquí cuando ustedes dos se conocieron en mi fiesta de fin de año. O estaba a punto de marcharse. Supongo que ha habido algún problema.
—Sí.
Walton asintió con la cabeza, como si eso no lo sorprendiera.
—Pase y siéntese. —La guió por el pasillo hasta su despacho. Era idéntico al otro, exceptuando que solo había una mesa, y Walton lo había humanizado un poco: había puesto una vieja alfombra persa sobre el linóleo y unas plantas en el alféizar de metal oxidado. Encima del archivador había una radio que transmitía música clásica, un cuarteto de cuerda. La apagó—. ¿Cómo puedo ayudarla?
—Cuénteme qué hacía él aquí, qué fue lo que salió mal. Creo que sufrió una crisis nerviosa, y tengo la impresión de que está pasando otra vez. Lo siento. —Agachó la cabeza—. No sé a quién más preguntar.
Walton se había sentado detrás de su mesa. Había juntado las yemas de los dedos y había colocado las manos ante los labios. Se quedó un rato mirándola. Al final dijo:
—¿Ha oído hablar del Desertron?
El Desertron, explicó Walton, iba a ser el Súper Colisionador Superconductor norteamericano, un túnel de ochenta y siete kilómetros excavado en la roca de Waxahachie, Texas. Pero en 1993 el Congreso de Estados Unidos, con su infinita sabiduría, aprobó que se abandonara su construcción. Eso ahorró unos diez mil millones de dólares a los contribuyentes de Estados Unidos. («La gente debió de salir a bailar a las calles»). Sin embargo, también arruinó los proyectos de carrera de toda una generación de físicos norteamericanos, entre ellos el joven y brillante Alex Hoffmann, que por entonces estaba terminando su doctorado en Princeton.
Al final Alex fue uno de los pocos afortunados. Solo tenía unos veinticinco años, pero ya había adquirido suficiente renombre para que le concedieran una de las poquísimas becas para no europeos para trabajar en el Gran Colisionador Electrón-Positrón del CERN, precursor del Gran Colisionador de Hadrones. Por desgracia, la mayoría de sus colegas tuvieron que marcharse y acabaron trabajando de quants en Wall Street, donde ayudaban a construir derivados en lugar de aceleradores de partículas. Y cuando eso salió mal y el sistema bancario implosionó, el Congreso tuvo que rescatarlo, con un coste de tres mil setecientos millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.
—Y eso es otro ejemplo de la ley de las consecuencias no planeadas —dijo Walton—. ¿Sabía que hace unos cinco años Alex me ofreció trabajo?
—No.
—Eso fue antes de la crisis financiera. Le dije que, para mí, las investigaciones científicas de primera línea y el dinero no se mezclaban. Forman un compuesto inestable. Podría haber utilizado las palabras «artes oscuras». Me temo que volvimos a pelearnos.
Gabrielle asintió con la cabeza.
—Ya sé a qué se refiere —dijo—. Es una especie de tensión. Siempre he notado eso en Alex, sobre todo últimamente.
—Eso es. Con los años he conocido a más de uno que se ha pasado de la ciencia pura al negocio de hacerse rico, ninguno con tanto éxito como Alex, lo admito… y siempre notas en ellos, tal vez por su insistencia en lo contrario, que en el fondo se odian a sí mismos.
Walton parecía dolido por lo que les había pasado a los de su profesión, como si en cierto modo hubieran caído de un estado de gracia, y Gabrielle volvió a pensar que le recordaba a un sacerdote. Tenía algo místico, igual que Alex.
Tuvo que reconducirlo:
—Pero en los años noventa…
—Sí, bueno, pues en los años noventa…
Alex había llegado a Ginebra solo un par de años después de que los científicos del CERN inventaran la World Wide Web. Y curiosamente, había sido eso lo que había atrapado su imaginación: no recrear el Big Bang, ni encontrar la partícula de Dios, ni crear antimateria, sino las posibilidades del procesamiento en serie, el emergente razonamiento artificial, un cerebro global.
—Abordaba el tema con una visión romántica, y eso siempre es peligroso. Yo era su jefe de sección en el Departamento de Informática. Maggie y yo lo ayudamos en lo que pudimos. Cuando mis hijos eran pequeños, Alex les hacía de canguro. Era una nulidad para eso.
—Ya me lo imagino. —Gabrielle se mordió el labio inferior al pensar en Alex cuidando a unos niños.
—Una verdadera nulidad. Cuando llegábamos a casa lo encontrábamos en el piso de arriba durmiendo en la cama de los niños, y a los niños abajo mirando la televisión. Alex se exigía demasiado y terminaba agotado. Estaba obsesionado con la inteligencia artificial, aunque no le gustaban las connotaciones de orgullo desmedido de la IA y prefería llamarlo RAA: razonamiento artificial autónomo. ¿Se le dan bien las ciencias?
—No, en absoluto.
—Y ¿eso no es un inconveniente, estando casada con Alex?
—La verdad, yo creo que es al revés. Es lo que hace que funcione. —«O hacía», estuvo a punto de añadir. Ella se había enamorado del matemático ensimismado, de su ingenuidad social, de su extraña inocencia; era con el nuevo Alex, el multimillonario presidente de un hedge fund, con el que le costaba llevarse bien.
—Bueno, procuraré no emplear un lenguaje demasiado técnico. Uno de los grandes retos a que nos enfrentamos aquí consiste, sencillamente, en analizar la gran cantidad de datos experimentales que producimos. Ahora son cerca de veintisiete billones de bytes todos los días. La solución de Alex consistía en inventar un algoritmo que averiguara qué tenía que buscar, por así decirlo, y se enseñara a sí mismo qué tenía que buscar a continuación. Eso le permitiría trabajar infinitamente más deprisa que un ser humano. La idea era teóricamente brillante, pero en la práctica fue un desastre.
—¿Por qué? ¿No funcionó?
—Sí, sí funcionó. Por eso fue un desastre. Empezó a extenderse por el sistema como la correhuela. Al final tuvimos que ponerlo en cuarentena, lo que significaba, básicamente, anularlo todo. Me vi obligado a decirle a Alex que aquella línea de investigación en particular era demasiado inestable y que no podíamos continuar con ella. Requeriría contención, como la tecnología nuclear; si no, habría sido como liberar un virus. Él no quiso aceptarlo. Las cosas se pusieron bastante feas. En una ocasión tuvieron que sacarlo a la fuerza del edificio.
—Y ¿fue entonces cuando tuvo la crisis nerviosa?
Walton asintió con la cabeza, compungido.
—Nunca había visto a un hombre tan desconsolado. Era como si yo hubiera asesinado a su hijo.