

Morro Blanco arqueó el lomo y se preparó a responder al ataque del perro, pero éste no le hizo el menor caso, sino que se dirigió en línea recta a los pequeños.
—¡Fuera! ¡Quieto! —gritó Pete.
En aquel instante se vio una masa de piel canela que pareció llegar por los aires.
—¡Es Zip! —exclamó Holly—. ¡Zip ha venido a rescatar a nuestros gatitos!
Antes de que el perrazo negro hubiera podido hacer nada a los pequeñitos, Zip había caído sobre él. Los dos animales rodaron por el suelo, gruñendo y ladrando.
—¡Basta, Zip! ¡Basta de peleas! —ordenó Pam, cuando tuvieron a los hijitos de Morro Blanco en sus brazos—. Ya los tenemos.
La pelea no duró mucho, porque Zip era demasiado fuerte para luchar con el perro negro, el cual escondió el rabo entre las patas y se marchó mohíno. Zip corrió junto a los niños, lamiéndoles las manos. Entre tanto, Joey Brill había desaparecido.
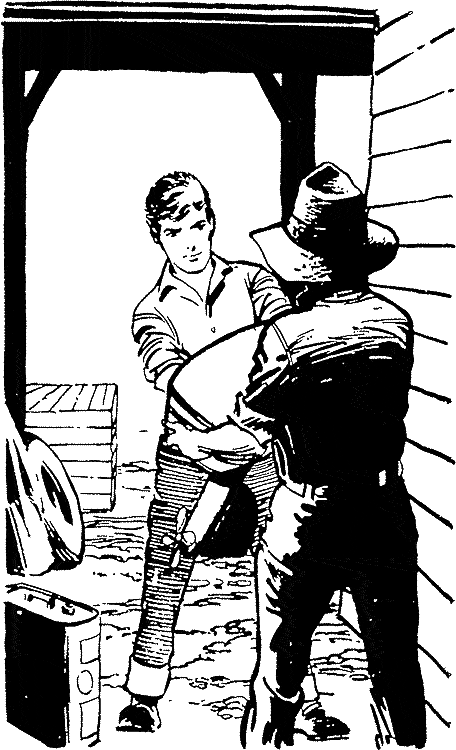
—Sigo pensando que ha sido él quien ha metido a los gatos en la balsa —declaró Pam.
Los niños habían llegado a la Cala del Pez Luna siguiendo la pedregosa orilla, pero, ahora, para regresar a casa, prefirieron tomar el camino de la carretera. Era un poco más largo, pero mucho más cómodo que andar sobre tantos pedruscos.
Varias personas pararon a los Hollister para admirar los mininos. La señora Elkin, una mujer muy simpática, les pidió que dejasen ver los animalitos a su hija Joan. Pam contestó en seguida que sí y acompañó a la señora por el camino que llevaba a la casa de Joan, que era una niña de la edad de Sue, que estaba jugando con la arena.
—¡Qué lindos! ¿Puedo quedarme con uno? —preguntó Joan.
Pam le explicó que aquellos gatitos eran de los Hollister, pero que, si Morro Blanco volvía a tener bebés, uno de ellos se lo guardarían a Joan.
La señora Elkin entró en la casa, saliendo en seguida con un plato lleno de bollitos. Cada uno de los Hollister cogió un bollo y amablemente dio las gracias a la señora.
Joan les invitó a ver los juguetes que tenía en la parte trasera del patio. Cuando dieron la vuelta a la esquina de la casa, Pete se fijó en una regadera de aspersión que giraba en el prado. Era igual que una que les había hecho el señor Hollister, y que utilizaba tanto para regar, como para ducha de los pequeños. Aquel aparato iba en el furgón pequeño de mudanzas.
—¿Dónde ha comprado usted eso? —preguntó Pete a la señora Elkin.
—¿Verdad que es bonito? Joan se divierte mucho con ese aparato. Al mismo tiempo que la uso para regar la hierba, me sirve para «regarla» a ella.
Y la señora añadió que lo había comprado unos días atrás a un hombre que llamó a su puerta, ofreciéndolo.
—No se enfade usted, pero me parece que ese aparato es nuestro —dijo Pete.
—¿Es posible? —Se asombró la señora Elkin—. No sé cómo se te ocurre pensar eso.
Pete tuvo que contarle todo lo referente al robo del furgón de mudanzas y añadió que estaban intentando encontrar a un hombre que llevaba un estrafalario sombrerito rojo, y cuyo nombre era Bo Stenkle.
—El hombre que me vendió esta regadera no llevaba sombrero rojo y, desde luego, no me dijo su nombre.
Pete estaba contrariado, pero se le ocurrió preguntar a la señora Elkin cómo había transportado el hombre aquel aparato que era demasiado pesado para poder llevarlo lejos, a mano.
—Lo trajo en una lancha —contestó la madre de Joan—. Le vi remando por el lago, hasta que vino a detenerse delante de nuestra casa y, luego, trajo hasta aquí el aparato.
Aquello dio a Pete una idea. Si el hombre había llegado en barca… ¿era que tenía una barca? ¿Vivía cerca de allí?
Pete dijo a la señora que hablaría a su padre de aquel aparato de riego para que él lo viese y dijera sí era el suyo.
—Me parece muy bien —afirmó la señora Elkin—. Y confío en que encontréis a ese hombre del sombrerito rojo.
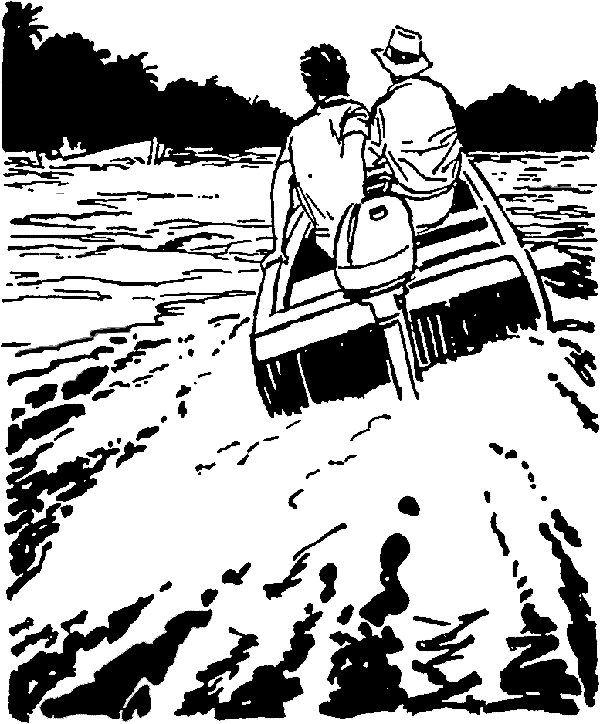
Cuando llegaron a casa los niños, su padre ya estaba comiendo. Entre todos, informaron de la nueva pista que tenían.
—Buen trabajo —dijo el señor Hollister—. De modo que el nombre del intruso puede ser Bo Stenkle… Bien. Veré si puedo averiguar algo más sobre él.
En cuanto él y Pete acabaron de comer, los dos subieron a la furgoneta y se encaminaron a casa de los Elkin. Tanto la señora como su marido fueron muy amables. El señor Hollister examinó el aparato de riego y lo identificó como suyo, diciendo que él mismo lo había construido.
—Eso me servirá de escarmiento para no comprar nada a desconocidos —dijo la señora Elkin—. Pagué a aquel hombre un buen precio por ese aparato.
—Pues hay que aguantarse y perder el dinero —contestó su marido.
Pero el señor Hollister les dijo que podían quedarse con el aparato. Si a la pequeña de los Elkin le había gustado, él construiría unos cuantos aparatos más, para ver si los vendía en el «Centro Comercial».
—Le estoy muy agradecida —sonrió la señora Elkin—. Uno de estos días pasaré por su tienda para comprar algunos juguetes y cosas de cocina.
Durante el trayecto de regreso a casa, a Pete se le ocurrió una idea. ¿Dejaría el señor Hollister a Tinker que les acompañase a él y a Pam a la isla Zarzamora? Si el ladrón había atravesado el lago en una barca, era posible que viviese en la isla.
—¿Te acuerdas de que Pam encontró en la isla una fotografía de nuestra casa? ¿Y de que dijo que había una hoguera con cenizas calientes?
—Es verdad.
Al principio, el padre no quería dar el permiso que le pedía Pete por considerar peligrosa la aventura, pero como Pete le aseguró que tendrían mucho cuidado, el señor Hollister acabó consintiendo.
Inmediatamente, condujo la furgoneta hacia el «Centro Comercial». Como había sido un día de calma, podía prescindir de Tinker que no tenía encargos que llevar. El viejo sonrió ampliamente ante la perspectiva de atrapar al ladrón y marchó con Pete a casa de los Hollister a recoger a Pam. La niña se sintió muy emocionada al pensar en la aventura que les esperaba; verdaderamente, Pam hacía tan bien como su hermano el papel de detective.
—A ver si hoy podemos atrapar al ladrón —dijo la niña, mientras se encaminaba a la barca de remos, de donde tenía que sacar parte del agua que había en el fondo. Pam se ofreció a hacer aquello ella sola, mientras Pete y Tinker iban al garaje a sacar el motor de fueraborda.
—Debemos llenar primeramente el depósito de gasolina —dijo el muchachito, mientras levantaban el motor en un soporte especial que él mismo había hecho.
Mezcló entonces gasolina y petróleo en un recipiente y lo sacudió para que quedasen bien combinados. Llevó el combustible hasta la barca y entonces volvió para ayudar a Tinker a transportar el motor.
Cuando tuvieron ajustado el motor en su lugar, Pam ya tenía el fondo de la barca completamente seco. Pete desenroscó el tapón del depósito y vertió dentro el combustible.
—Parece que lo tenemos todo preparado —dijo, secándose las manos en un trapo.
La señora Hollister, que les había estado observando desde la casa, se acercó al desembarcadero cuando Pete, Pam y Tinker se disponían a marchar.
—Buena suerte. Y cuidado de no separarse. Ese hombre puede tener malas intenciones.
—Está bien, mamá —dijeron los niños.
Y Tinker aseguró que él les cuidaría bien.
Cuando los tres estuvieron en sus puestos, la señora Hollister empujó la barca para separarla del amarradero. Pete puso el motor en marcha y la embarcación avanzó velozmente por el lago.
Cuando habían recorrido la mitad del camino hasta la isla, Pete se volvió a mirar atrás. Aún pudo distinguir a su madre que hacía ondear un pañuelo blanco, despidiéndoles.
Y de pronto, vio algo más. Otra barca motora que parecía seguirles. Pete viró hacia la izquierda. La otra embarcación hizo lo mismo. El muchacho cambió el rumbo a la derecha y la otra embarcación le imitó.
—¿Será que quien conduce aquella barca quiere burlarse de nosotros? —murmuró Pete.
—¿Quién es? —preguntó su hermana.
—¿Lo sabe usted, Tinker? —dijo Pete.
Tinker miró atentamente, pero no pudo ver más que a un hombre inclinado sobre su embarcación.
—Creo que todo lo que hace es para que no podamos verle la cara —opinó Pete, que ya estaba receloso.
¿Qué debía hacer?, se preguntaba el hijo mayor de los Hollister. Había leído historias de aviación en las que un avión era perseguido por otro. Era una buena solución invertir los papeles y empezar a perseguir al perseguidor.
«Eso es lo que haré», se dijo Pete.
Advirtiendo a Tinker y a Pam para que se sujetasen fuertemente, Pete hizo girar la embarcación y la situó frente al hombre que les seguía.
El otro actuó también con toda rapidez, cambió de curso y se dirigió a la zona norte de la isla Zarzamora.
—No puedo alcanzarle —se lamentó Pete, mientras avanzaba tras él—. Esta barca lleva demasiado peso.
Cuando la barca de los Hollister se aproximó a la orilla, la otra embarcación desapareció por una curva de la playa.
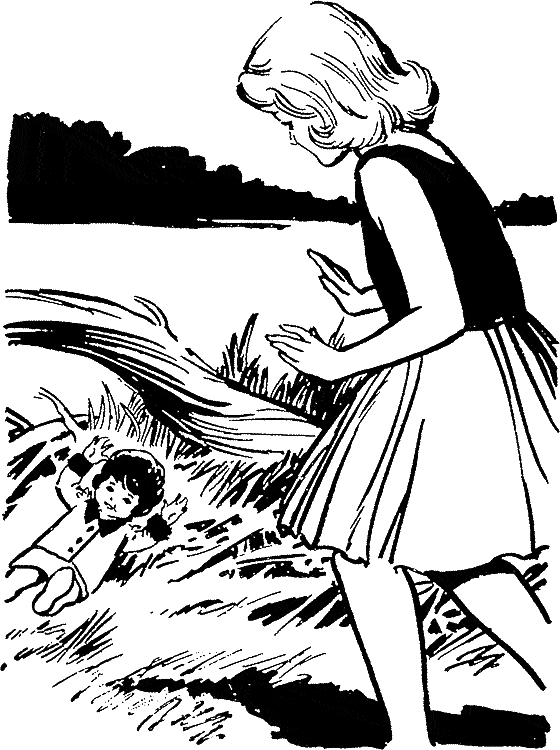
Ahora Pete puso la máxima atención en no chocar con ningún peñasco, llevo con cuidado la barca a la orilla y todos saltaron a la arena.
—No sé por dónde empezar a buscar en esta isla —dijo Tinker—. Es muy grande y está llena de árboles y matas.
—Yo creo que lo mejor es buscar por la orilla —opinó Pete—. Pero sin separarnos.
Antes de empezar a buscar, Pete pidió a Tinker que le ayudase a llevar la barca bastante dentro de la playa. Luego, los tres empezaron a andar por la orilla. A los pocos minutos, Pete gritó:
—Veo huellas de pasos.
Tinker y Pam se acercaron a él en seguida. Sí. Se veía un círculo de pisadas, dejadas por un hombre.
—¿A dónde conducen? —preguntó Tinker.
—Hacia aquí —contestó Pete.
Los niños siguieron las huellas que se perdían junto a un viejo tronco, caído cerca de la orilla. Pam llegó hasta el otro lado del tronco y dejó escapar un grito.
—¡Mi muñeca! ¡Mi muñeca francesa! —exclamó.
Muy excitada, la niña se agachó a recoger la bonita muñeca, vestida de raso y encajes, y que era una de las de su colección de muñecas extranjeras. Pam la había colocado en su escritorio, el cual había sido metido en el furgón pequeño de mudanzas.
—¿Cómo habrá llegado aquí, Pete? —preguntó Pam, mirando a su alrededor con inquietud—. ¡Puede que Bo Stenkle ande por esta playa!
—Yo creo que debe de vivir en esta isla. Ven, lo averiguaremos —decidió Pete.
—No va a resultar tan fácil —aseguró Tinker.
—¿Se ven más huellas de pisadas? —preguntó Pam.
Tinker y Pete se agacharon. El muchachito no pudo distinguir nada, pero el viejo estuvo mirando unos segundos fijamente por el suelo y al fin anunció:
—Estoy seguro de que por aquí se ha deslizado alguien entre los arbustos.
Los tres se abrieron camino entre el espeso ramaje. Las huellas de pasos no tardaron en desaparecer por completo.
—El hombre no puede haberse esfumado en el aire —notó Tinker, muy extrañado.
Pam se agachó para examinar el suelo. Pete y Tinker prosiguieron la búsqueda, andando y alejándose cada vez más de la niña.
—¿Ve usted algo, Tinker? —preguntó Pete.
—Nada en absoluto.
—¿Y tú, Pam?
Nadie contestó. Pete se volvió, buscando a su hermana. Pam no se veía por ninguna parte.
—¡Pam! ¡Pam! ¿Dónde estás?
Como ahora había llamado a gritos, en seguida tuvo respuesta.
—Estoy aquí, entre estas matas. Ven a ver lo que he encontrado.
Pete volvió en dirección a donde se oía la voz de su hermana que la encontró inclinada, mirando al suelo.
—Aquí hay una huella muy profunda y que parece de la misma medida que las de antes.
No se veían más pisadas cerca.
—Ese hombre ha debido de dar un salto —opinó Pete.
—Tienes razón —dijo Tinker, acercándose—. Habrá saltado a aquel tronco.
En frente había un trozo de tronco de árbol, caído junto a un arroyuelo rebosante de agua. Examinando atentamente el tronco encontraron la señal dejada por un pie.
—Seguramente el hombre ha saltado al arroyo y ha andado por dentro del agua —dijo Pam—. Ya no podremos encontrar ninguna huella de pies.
—Sea quien sea, obra con inteligencia —confesó Tinker, mientras se rascaba la cabeza pensativamente.
Tanto Tinker como los niños estaban ya casi decididos a dar media vuelta y regresar a la orilla, cuando un objeto de color vivo atrajo la atención de Pam. Era algo rojo que se había enganchado en una zarza. Todos corrieron a ver lo que era.
—¡El sombrerito estrafalario que buscábamos! —exclamó Pam.