

En pocos segundos, Ricky había apagado las llamas del vestido de su hermanita. Sue lloraba, pero, por suerte, no tenía quemaduras. En cambio, las manos de Ricky estaban llenas de ampollas.
—Mira lo que te he hecho, pobrecito Ricky —decía la pequeña, entre hipidos—. ¡Qué pena me da!
Los dos niños fueron a casa, y la señora Hollister alabó la buena acción de su hijo. Puso pomada en sus manos quemadas y se las envolvió en una venda.
Durante todo el rato, Sue estuvo mirando con los ojos muy abiertos y luego prometió no volver a acercarse jamás tanto a una hoguera.
—Estoy segura de que no volverás a hacerlo —asintió su madre.
Y la señora Hollister pidió a Holly que jugase con Sue durante aquella mañana. Después de comer el pescado, Pam se encargó de fregar los platos, y Pete estuvo podando las plantas que rodeaban el garaje. Cuando acabaron aquellos trabajos, Pete decidió intentar otra vez encontrar al merodeador al que habían hecho la fotografía, y fue a pedir ayuda a Pam.
—Me parece muy bien. ¿Por dónde buscaremos? —preguntó su hermana.
—Nunca hemos mirado por la orilla del lago.
Juntos empezaron a caminar por la pedregosa playa del lago de los Pinos. Muchas de las personas cuya casa estaba a orillas del lago se encontraban en sus patios. Unos segaban la hierba de sus prados, otros reparaban sus barcas. Los niños fueron preguntando a todos ellos si habían visto alguna vez a un hombre que tuviera un extraño sombrerito rojo.
—No. No conocemos a nadie así —les respondían.
Cuando Pete y Pam habían andado aproximadamente un kilómetro llegaron ante un jardín muy bonito. Una señora vieja estaba quitando las hierbas malas de un lecho de flores. Cuando los niños se acercaron, ella levantó la cabeza, sonriendo.
—Hola, niños —saludó—. ¿No sois vosotros dos de los felices Hollister?
Pete y Pam se quedaron muy asombrados de que la señora les conociese, porque ellos nunca la habían visto hasta entonces.
—Sí, señora —contestó Pete—. ¿Cómo lo sabe usted?
—Porque todo el mundo, en la ciudad, está interesado por conocer a los que han ido a vivir a la vieja casona.
—Nos han dicho que nuestra casa tiene fantasmas —dijo Pam—. ¿Es verdad?
—Eso dicen —contestó la señora, que en seguida, preguntó—: ¿Queríais algo de mí?
Los niños le dijeron que estaban buscando a un hombre que llevaba un extraño sombrerito rojo. La mujer dejó la herramienta de jardinería que tenía en la mano y apretó los labios, como si estuviera pensando.
—¿Un extraño sombrerito rojo? —murmuró luego—. Sí. Conozco a alguien que tiene un sombrero rojo, que a mí me parece pequeño y raro.
Los dos hermanos se pusieron tan nerviosos que empezaron a hacer preguntas al mismo tiempo.
—¿Quién es?
—¿Dónde vive?
—¿Podremos encontrarle ahora?
La anciana sonrió ante la impaciencia de los niños.
—No tendréis que ir muy lejos. El hombre que tiene ese sombrero vive en la casa de al lado.
Pete y Pam se sentían llenos de asombro y, al mismo tiempo, un poco asustados. ¿Cómo capturarían a aquel hombre? ¿Deberían obligarle a que admitiese que era él quien rondaba por casa de los Hollister? ¿Qué habría hecho con los juguetes y con el maletín de su padre?
—Muchas gracias —dijo Pete—. Iremos ahora a ver a ese hombre.
—A ver si tenéis suerte y le encontráis en casa —dijo la mujer.
La casa de al lado no era más que las ruinas de un edificio de piedra. Mientras se acercaban, Pam preguntó:
—¿Cómo le capturaremos, Pete?
—Pues. Yo creo que tendremos que agarrarle fuerte —contestó su hermano.
Ya se estaban acercando a los escalones cuando se abrió la puerta. Un hombre gordo, de aspecto alegre, mejillas coloradas y cabeza calva se acercó a ellos.
—Hola, niños. ¿Estáis buscando trabajo? —Preguntó el señor gordo—. ¿Qué os parece si segáis la hierba del prado?
—No buscamos trabajo, señor. Buscamos al hombre que tiene el sombrerito rojo —explicó Pete.
El señor gordo pareció muy sorprendido. Miró primero a Pam, luego a Pete y al fin dijo:
—Pues creo que habéis dado con la persona que buscabais. Yo tengo un sombrerito rojo.
—¿Usted? —preguntaron los niños, a coro.
Inmediatamente se dieron cuenta de que se habían equivocado de persona. Un hombre tan gordo no podría deslizarse por la ventana del sótano. Además, el señor gordo tenía cara de bueno. ¿Cómo iba a ser un ladrón?
—Me parece que no debe de ser el de usted el sombrero que buscamos —tartamudeó Pete.
Luego, explicó al hombre que había una persona que rondaba su casa, y que la pista que tenían de él era un sombrerito rojo que llevaba siempre. Pete pidió al señor gordo que guardase secreto sobre lo que le contaba para que el ladrón no llegase a enterarse de que le seguían la pista.
—Siento mucho lo que os pasa —dijo el hombre—, pero me temo que vais a encontrar demasiados sombreritos rojos.
Y contó a los niños que un granjero amigo suyo, que vivía abajo, en la carretera, había dado un sombrerito rojo a todos los que trabajaban con él, segando sus campos. Como le sobraron algunos, los regaló a sus amigos.
—Por eso también tengo yo un sombrerito rojo —añadió el señor gordo.
—Pete, podríamos preguntar a ese granjero dónde viven las personas a las que dio un sombrero —apuntó Pam.

El señor gordo les informó de dónde vivía el señor Hill y los niños se marcharon. Cuando llegaron a la casita blanca de la granja, una amable señora que estaba sentada en el porche, les preguntó:
—¿Buscáis a alguien?
Cuando Pete le dijo que deseaban hablar con el señor Hill, la señora contestó que ella era su esposa, y les llevó a la gran cocina de la casa. Su marido, un hombre muy fuerte y tostado por el sol, estaba sentado a la mesa, bebiendo un vaso de leche. Al verles, el hombre saludó:
—Buenos días. ¿Queréis acompañarme, tomando un vaso de leche fresca, calentita? —dijo sonriendo—. Hace un momento que he ordeñado a «Rechoncha».
Antes de que Pete y Pam hubieran tenido tiempo de contestar «sí» o «no», la señora Hill les había servido dos grandes vasos de leche cremosa. Los dos hermanos le dieron las gracias y empezaron a beber. No estaban acostumbrados a tomar leche recién ordeñada, pero les pareció deliciosa. Pam explicó, entre tanto, que buscaban a un hombre que llevaba un sombrerito rojo, muy estrafalario. Y los Hollister se habían enterado de que el señor Hill había regalado algunos sombreros como los que llevaba aquel hombre.
—Hummmm —murmuró el granjero—. Es muy extraño. ¿Ese sombrero se parece a éste?
Y saliendo al vestíbulo, el señor Hollister volvió con un sombrero encarnado, muy chiquitín. Tenía la misma forma que el del hombre que había fotografiado la cámara de Pete.
—Sí. ¡Es igual! —afirmó el muchachito.
—Adquirí estos sombreros el año pasado, por carnaval —explicó el señor Hollister—, y los repartí entre mis empleados. ¿Qué aspecto tiene el hombre… ése que decís anda merodeando por vuestra casa?
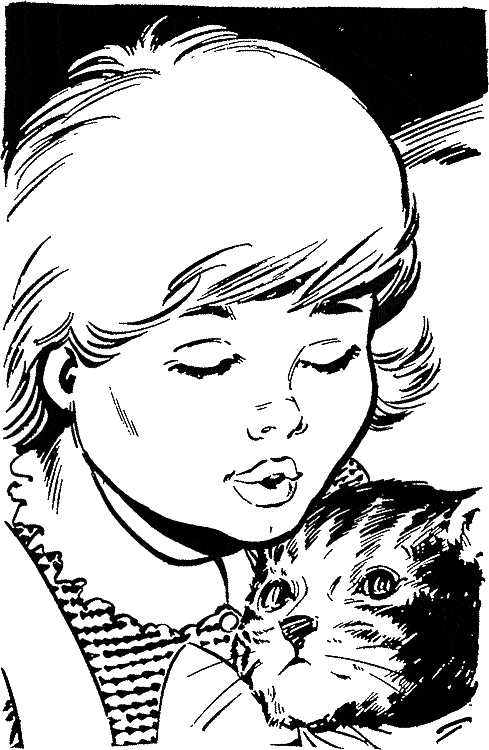
Pete contestó que no lo sabían. Sólo podían decir que iba mal vestido. Eso no prestaba mucha ayuda, porque todos los trabajadores de la granja iban mal vestidos.
—¿Viven por aquí esos hombres? —preguntó Pete.
El granjero dijo que no; la mayoría de ellos eran temporeros que llegaban de pueblos apartados y que se iban quedando a trabajar en las granjas donde la cosecha estaba a punto para ser recogida.
—Un momento —dijo de pronto el señor Hill, rascándose la barbilla—. Hay uno que se quedó en esta población. Es delgado, con los ojos muy juntos y los cabellos negros y siempre en punta. Un hombre de aspecto cómico. Le vi en la ciudad hace cosa de un mes, pero no me paré a hablar con él.
—¿Quién es? —preguntó Pete.
—Se llama Bo Stenkle.
—¿Y dónde vive?
—No lo sé, pero mantendré los ojos bien abiertos —prometió el señor Hill.
Los niños dieron las gracias al granjero por su información y volvieron a casa tan de prisa como pudieron. Llegaron al patio y, antes de poder informar a los demás de la nueva pista que habían averiguado, vieron que Sue y Holly estaban llorando.
—¿Qué os pasa? —preguntó Pam.
La pequeña Sue lloraba con demasiado desconsuelo para que le fuera posible hablar, pero Holly consiguió explicar que Morro Blanco y sus hijitos habían desaparecido. Alguien se los había llevado.
—Probablemente ha sido Joey —dijo Pam.
La señora Hollister salió de la casa; dijo que había visto a un chico corriendo por la hierba, pero que no dio importancia al asunto hasta que las niñas se dieron cuenta de la desaparición de los gatos.
—¿Por dónde iba ese chico, mamá? —preguntó Pete.
La señora Hollister señaló hacia la Cala del Pez Luna, que era una caleta de aguas poco profundas en la que vivían muchos peces luna.
—Vamos a ver por allí —propuso Pete.
Los cuatro corrieron hacia la caleta y… ¡qué extraña escena distinguieron! Muy apartados de la orilla, en una balsa de madera, estaban Morro Blanco y sus cinco hijos.
—¡Pobrecitos gatines! —lloriqueó Sue—. ¡Se van a ahogar!
Morro Blanco hacía cuanto podía por mantener la balsa a flote, pero, cada vez que se acercaba a uno de los extremos, para ver si llegaba alguien a salvarles, la balsa se ladeaba peligrosamente.
—Tendremos que hacer algo por ellos en seguida —dijo Pam.
Pete ya estaba pensando en llegar nadando hasta los gatitos, cuando vio una canoa que se deslizaba por la orilla de la caleta. En la parte de detrás iba sentado un hombretón que remaba con movimientos rápidos y firmes.
—Pete —dijo Pam, entusiasmada—, aquel señor es Bill Barlow, y va en la canoa que te compró en el «Centro Comercial».
—¡Es verdad! —dijo Pete, llamando luego, a voces, al remero de la canoa.
Bill volvió la cabeza y, al ver a los niños, levantó los brazos saludándoles y empezó a remar hacia ellos.
—Hola, muchachos —dijo, al llegar—. Os aseguro que me vendisteis una buena canoa. Nunca había tenido otra igual.
Pete dijo que se alegraba mucho de que Bill hubiera quedado complacido con la compra y después añadió que tenía que pedirle un favor.
—¿Querría usted salvar a nuestra gata y sus cinco hijitos que están en la balsa?
El hombre miró en dirección a Morro Blanco, contestando:
—Lo haré con mucho gusto. Pero ¿cómo han podido llegar hasta allí esos animales?
—Nos parece que lo ha hecho un chico muy malo —contestó Pam.
Con unas cuantas remadas profundas, Bill llegó junto a la balsa. Con la mano, la aproximó a su canoa y fue trasladando los mininos, uno a uno, a su embarcación. Morro Blanco saltó a la canoa sin esperar ayuda, y muy satisfecha.
—¡Están salvados! ¡Están salvados! —gritó Sue, jubilosa, empezando a dar saltitos.
El hombre llevó los gatitos hasta la arena. ¡Cómo acariciaron los niños a sus queridos gatitos!
—Morro Blanco, guapísima —decía Holly—, creí que nunca más ibas a volver.
Y la gatita frotó su cabeza contra los tobillos de Holly, como queriendo decir: «Me alegro mucho de volver a estar contigo».
El hombre de la canoa se despidió y se alejó, remando. En cuanto hubo desaparecido por una curva de la caleta, se presentó un chico entre los Hollister.
¡Era Joey Brill!
—¿Has metido tú en la balsa a Morro Blanco y sus hijos? —quiso saber Pete.
—No pienso decirte ni que sí, ni que no.
—Bueno, pues, si lo has hecho, eres ¡horrible! —declaró Pam—. Me alegro mucho de que los gatos no vivan contigo nunca más.
Los niños dejaron en el suelo a los animalitos, y Joey se agachó, dispuesto a recogerlos. En aquel momento todos oyeron el ladrido de un perro. Desde los altos matorrales salió un perrazo negro.
Con un gruñido, se lanzó directamente hacia Morro Blanco y sus pequeñuelos.