

En medio de los gritos de los niños, los platos rotos se vinieron al suelo ruidosamente. Mientras Pam y Holly corrían a recoger los trozos, Joey Brill se apresuró a salir de la tienda.
Pete tenía deseos de salir tras él y darle un puñetazo en la nariz, pero, al mismo tiempo, comprendía que no debía dejar sola la tienda, mientras Tinker no hubiera vuelto. Ya se ocuparía de Joey más tarde.
—Puede que papá no vuelva a dejarnos nunca más en la tienda —dijo Pam, preocupada.
Incluso la pequeña Sue estaba triste. Se acercó a sentarse en el caballito de balancín, pero se estuvo quieta sobre él. Si el papá no les permitía volver a la tienda, ella dejaría de poder jugar con aquellos juguetes tan lindos.
Viendo a su hermana tan triste, Holly fue a consolarla.
—No te preocupes, Sue. Cuando vayamos a casa te daré un paseo en el carro.
De pronto, tras ellos se oyó una voz de mujer que decía:
—Quisiera comprar unas correas para un perro.
Las niñas se volvieron extrañadas, y vieron a una señora delgada que llevaba gafas.
—Tenemos muchas —contestó en seguida Sue.
Holly condujo a la señora hasta una vitrina donde se veían una serie de collares y correas para perro.
—¿Es muy grande su perro? —preguntó Holly.
—Es un perro pastor, de buen tamaño.
—Sería mejor que trajese usted el perro —dijo Holly—. Así podríamos medirle.
La señora se echó a reír.
—¿Cómo voy a traer a «Mocito», si tiene la correa y el collar rotos?
—Nosotros también tenemos un perro pastor —explicó, entonces, Holly.
—¿Un pastor? —Repitió la señora—. Pues puede que el collar que use vuestro perro le valga de medida al mío.
Con una risilla, Holly dijo:
—Una vez probamos las cosas del perro a mi hermano Ricky y le iban a la medida. Como Ricky está aquí podemos usarle de modelo. ¡Eh, Ricky, ven un momento!
Mientras la señora contemplaba a todos, divertida, Ricky se acercó.
—Ponte a cuatro patas —indicó Holly—. Tengo que probarte correas y collares de perro.
Aguantando la risa, Ricky se agachó y quedó en el suelo, apoyado sobre pies y manos.
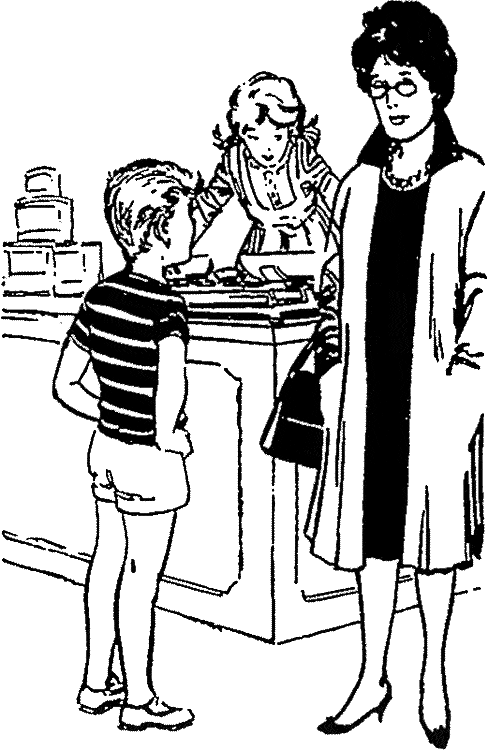
—¿Qué le parece éste? —preguntó Holly a la clienta, mientras ajustaba unos correajes de color marrón a la espalda de Ricky.
—Yo diría que la medida es exacta —contestó la señora, riendo a carcajadas al ver que Ricky empezaba a dar saltos y a imitar los ladridos de un perro.
—Gua, gua, gua —decía el pecoso Ricky.
La señora levantó los brazos en alto, sacudida de pies a cabeza por las carcajadas.
—Nunca he visto nada tan gracioso —aseguraba.
Pagó las correas y salió de la tienda, riendo.
—Ricky, deberías comprarte un traje de perro y entrar a trabajar en algún teatro de animales —aseguró Pam.
Mientras Pam estaba hablando, en la tienda entró un hombre alto y robusto. Tenía los hombros anchos y los brazos muy fuertes; los niños pudieron darse cuenta de todo eso, porque el hombre llevaba una camisa con el cuello desabrochado y las mangas cortas.
—¿Dónde está el jefe? —preguntó el recién llegado, con voz de trueno.
—Aquí —contestó Pete.
El hombre le miró, sonriendo.
—¿Tú eres el jefe?
—Sí. Mi padre ha salido y yo estoy al cargo de la tienda.
—¿Y éstos son tus pequeños ayudantes?
—Sí, señor. Éstos son mis empleados —dijo, bromeando, el mayor de los hermanos Hollister.
—Muy bien. Pues me alegro de conoceros.
—Nosotros también, aunque no estamos muy alegres —dijo Holly en seguida.
Y la niña contó al señor todos los percances que les habían ocurrido.
—¡Caramba! —exclamó el cliente—. Yo también he sufrido un accidente.
—¿Qué le ha pasado? —se interesó Pete, amablemente.
—Se me ha roto la canoa. Estaba remando en el lago y he tropezado con un tronco de árbol que había bajo el agua. Se me ha destrozado todo el fondo de mi bote y ahora tengo que comprar uno nuevo.
—¿Un fondo nuevo? —preguntó Sue.
—No, hijita. Un bote, bueno, una canoa nueva —rió el señor—. ¿Vosotros vendéis embarcaciones?
—Sí, señor —contestó Pete, con orgullo—. Haga el favor de venir aquí.
Pete llevó al señor a la parte posterior de la sección de artículos de deporte, donde, sujetas en un bastidor, se podían ver cinco canoas.
—Tenemos de todos los precios —explicó Pete—. Esta pequeña…
—¡Déjate de pequeñeces! —le interrumpió el hombre—. Yo necesito una canoa grande.
—¿Es que tiene usted que meter muchos niños? —quiso saber Sue.
—No. No tengo niños, ni siquiera mujer. Soy Bill Barlow y estoy soltero, Pero, como veréis, soy un hombre robusto y necesito una canoa grande para que resista todo mi peso.
Desde que le vio entrar, Ricky estuvo mirando al señor Barlow con mucha atención. ¡Qué músculos tan estupendos…! Aquel hombre debía de conducir una canoa muy «deprisota», pensaba Ricky.
—Ésta —indicó el señor—. Esta canoa creo que me conviene.
Era la más grande de todas y la que más costaba.
—Ésta es muy cara —dijo Pete, dando la vuelta a la etiqueta del precio, para que el comprador lo viera.
—Hombre grande, canoa grande y precio grande —rió, tranquilamente, el señor Barlow—. Me parece que es lo lógico.
—Entonces…, ¿va a comprarla? —preguntó Pete.
El muchachito estrechó al hombre la mano. ¡Qué apretón tan fuerte recibió Pete!
—¡Magnífico! —sonrió Pete—. ¿Quiere que se la enviemos?
El señor dijo que sí y dio sus señas. Mientras Pete guardaba el dinero de la venta en la máquina registradora, regresó Tinker. En seguida vio la botella del agua, rota y preguntó:
—¿Qué ha pasado, niños?
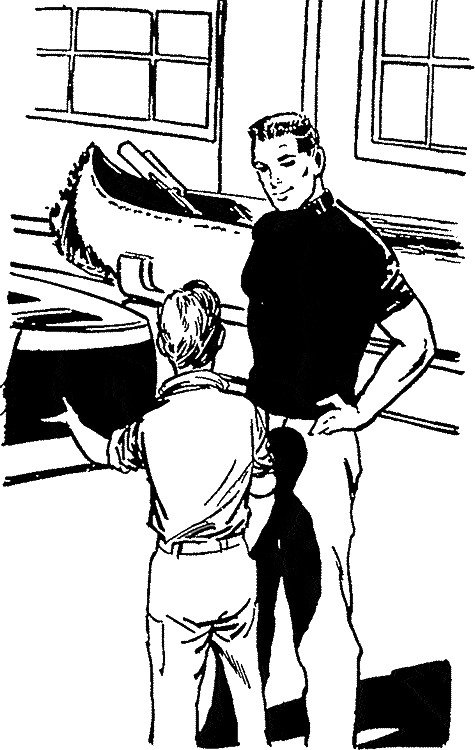
Los Hollister explicaron lo que había ocurrido y Tinker subió del sótano una nueva botella que colocó fácilmente. El señor Barlow tomó un vaso de agua.
—Tiene usted aquí un gran equipo de vendedores —dijo el comprador, haciendo un guiño a Tinker.
—Este señor acaba de comprar la canoa más grande que tenemos —explicó Pete.
—Esto me parece muy bien —dijo el viejo, sorprendido de que los niños hubieran hecho una venta tan importante. Entonces se dirigió al señor Barlow para preguntar—: ¿Quiere usted que se la enviemos en seguida?
—Si pueden, desde luego que sí.
Tinker aseguró que le encantaría trasladar inmediatamente la embarcación hasta la camioneta de reparto. Entre él y el señor Barlow sacaron la embarcación de la tienda y la colocaron en la camioneta. Tinker se puso al volante, el hombretón saltó a su lado y se pusieron en marcha.
Al cabo de un rato regresó el señor Hollister de la conferencia.
—¿Qué tal te ha ido, papá? —preguntó Pete.
—Pues creo que el discurso ha estado bien —sonrió el señor Hollister—. Al menos todos han aplaudido cuando yo he acabado de hablar.
Y el padre explicó que en su charla había mencionado la tienda y lo orgulloso que estaba de la ayuda que sus hijos le prestaban.
—Me parece que no estarás tan orgulloso de nosotros cuando sepas lo que nos ha pasado —dijo Pete.
—Sí, se ha roto la botella del agua fresca —notificó Ricky—. Y Joey ha roto muchísimos platos.
—Es lamentable, hijos, pero vosotros no tenéis la culpa de ello.
—Obligaremos a Joey a que pague los platos —dijo Holly, furiosa.
El señor Hollister movió de un lado a otro la cabeza.
No. No quiero que hagáis eso. Somos una familia nueva en Shoreham y no conviene que empecemos a discutir con los vecinos.
Hablaron un rato sobre el asunto, y tanto el padre como los niños acabaron diciendo que lo mejor era olvidar la maldad de Joey. Cuando el señor Hollister abrió el cajón de la máquina registradora, dejó escapar un silbido de sorpresa.
—¿De dónde ha salido todo este dinero? —preguntó.
Pete le contó lo del simpático y robusto señor que había comprado la canoa.
—¡Muy bien! —dijo el padre, dando unas palmaditas a Pete en el hombro—. Creo que eres mejor hombre de negocios que yo. Ésta es la mayor venta que se ha hecho desde que abrimos la tienda.
Los niños se alegraron mucho de que su padre se mostrase complacido. ¡Después de todo no habían sido un estorbo en el «Centro Comercial»! El señor Hollister todavía se mostraba orgulloso de sus hijos cuando llegaron a casa por la noche.
—Elaine —dijo a su esposa—, ¿sabes que Pete ha hecho una magnífica venta esta tarde? Creo que, para celebrarlo, deberíamos tomar helado de postre.
—Ya lo tenía pensado —contestó ella.
Después de la cena, los niños salieron a jugar, hasta la hora de acostarse. Antes, Pete recordó a su padre:
—¿Preparamos otra vez la cámara esta noche? Puede volver ese hombre misterioso.
Al señor Hollister le pareció bien, pero se echó a reír, diciendo:
—Lo mejor será que esta noche metamos los gatos en la cocina. No nos interesan más falsas alarmas.
—Es verdad —asintió Ricky, también con una risilla—. Si no, puede que Morro Blanco quiera hacer fotografías a todos sus hijitos.
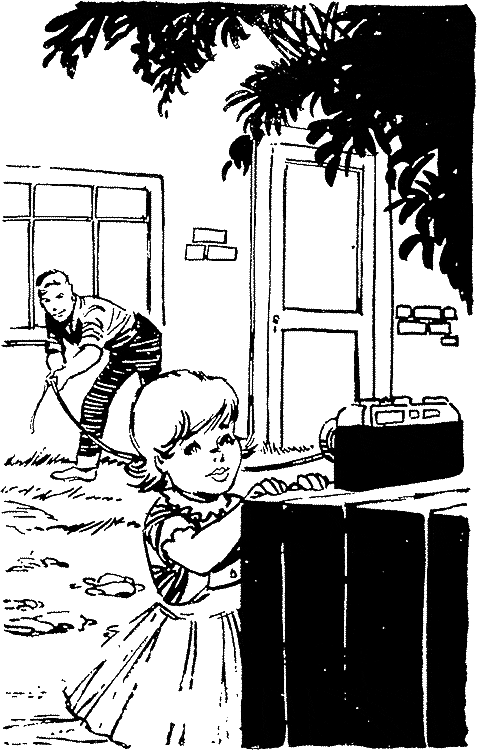
Pete cogió la cámara fotográfica, el flash y la cinta, y bajó al sótano. Sue y Ricky le siguieron. Después de colocar la cámara sobre una caja, Pete ató con todo cuidado la cinta al disparador. Luego, pasó la cinta por la ventana y la puerta y sujetó el extremo en un clavo, sobre un banco de carpintero.
—Pete es listo, ¿verdad? —Dijo Sue a Ricky—. Va a hacer una fotografía de nadie.
Sus hermanos rieron y Ricky aseguró:
—Si el señor «Nadie» viene por aquí esta noche, el flash hará «puff» y mañana tendremos la fotografía.
—¿Qué cosa hace «puff»? —se interesó la pequeñita, acercándose a la cámara.
Ricky estaba deseando enseñar a su hermana el funcionamiento de la máquina, así que acercó el dedo al disparador y, mirando a Sue con mucha seriedad, empezó a decir:
—Esta cosita tan pequeña…
Y antes de que pudiera seguir hablando, su dedo tocó la máquina. Se oyó un chasquido y relampagueó una luz.
—Pero ¿qué has hecho? —se enfadó Pete, que estaba acabando de colocar bien la cinta—. Has tomado una fotografía y me parece que ésa era mi última bombilla de flash.
—¡Huy, qué lástima! —dijo Ricky, condolido.
—Ha sido culpa mía —dijo valientemente Sue—. Pero yo tengo una velita de cumpleaños y te la doy para que la uses en vez de la bombilla.
A sus hermanos les hizo mucha gracia la ocurrencia de la nena, y Pete le explicó que la velita no serviría, de modo que subía a ver si encontraba otra bombilla. Por suerte, aún le quedaba una.
Después que Pete cargó otra vez de película la máquina, los tres niños llevaron todos los gatos arriba, los dejaron en la cocina y se acostaron. La noche pasó sin ninguna inquietud para nadie.
A la mañana siguiente, Pete fue despertado por Ricky, que no podía esperar más a saber lo que había sucedido en el sótano.
—¡Corre! ¡Levántate! Puede que haya una fotografía.
Bajaron las escaleras del sótano, y Pete dejó escapar un grito de alegría.
—¡Hay otra fotografía! —anunció.
Sus palabras hicieron llegar corriendo a todos los demás.
—Hoy no habrán salido gatos —opinó Holly, acercándose a Pete.
—En seguida sabremos de quién es la fotografía —repuso Pete, mientras probaba si se abría la puerta trasera del sótano. No. Estaba bien cerrada y lo mismo ocurría con la ventana.
¿De quién sería la fotografía? ¿De algún fantasma? Pete la sacó de la máquina fotográfica.
—¡Dios mío! —exclamó la señora Hollister—. ¡Es un hombre!
En la fotografía no se veía más que un hombre de espaldas. Iba mal vestido y ¡llevaba en la cabeza un estrafalario sombrerito de color rojo!