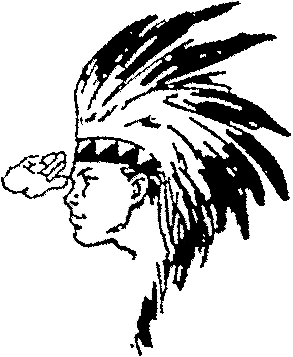
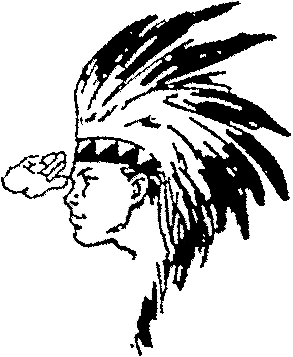
—¿Es que tú eres Peter Hollister? —preguntó el dueño de las bicicletas, muy asombrado.
—¡Síiii! —dijeron los hermanos Hollister a coro.
Y, cuando el señor Hollister intervino para asegurar que Pete era el propietario de la bicicleta, el hombre se rascó la cabeza, diciendo:
—¡Pues vaya un negocio que hice!
—¿A qué se refiere? —preguntó el señor Hollister.
—Compré esta bicicleta hace dos días. Venía montado en ella un hombre de muy mal aspecto. Parecía tener muchísima prisa y me ofreció la bicicleta por tres dólares.
—¿Qué aspecto tenía ese hombre? —preguntó Pete, muy nervioso.
—Pues estaba muy tostado y llevaba ropas muy viejas. Y noté algo raro en él. Esperad, a ver si sé lo que era.
—¿Era el sombrero? —apuntó Ricky.
—Eso es. Llevaba un sombrero rojo, muy estrafalario.
—Seguro que era el ladrón —afirmó Pete.
Luego, el señor Hollister y Pete contaron al hombre de las bicicletas que el furgón pequeño de mudanzas había desaparecido y se encontró luego, vacío de todos los juguetes.
—¡Hummm! —dijo, pensativo, el hombre—. Lo siento mucho. Creo que tendré que darles a ustedes su bicicleta.
El señor Hollister le dijo que no perdería los tres dólares que había pagado porque él se los iba a abonar.
—Verá lo que haremos —propuso el hombre—. Yo le cobraré tres dólares por el alquiler de las otras bicicletas y así ninguno saldrá perdiendo.
—Muy bien —asintió el señor Hollister—. Y yo pondré esta información en conocimiento de la policía en seguida. Puede que les ayude a dar con el ladrón.
Pete estaba loco de contento con su bicicleta y pedía que no se le volviese a perder. Pero, por si acaso, colocó otra vez la nota en la batería, antes de ajustar los cristales del faro.
La familia se puso, por fin, en marcha hacia el lugar apropiado para cenar. ¡Qué paseo tan divertido! Montados en sus bicicletas, subían y bajaban por la montaña y, cuando los chicos se deslizaban por alguna pequeña cuesta, adelantando a sus padres, gritaban, reían como un grupo de alegres vaqueros.
Los Hollister pasaron ante varios grupos de excursionistas. Todos los fogones parecían estar ocupados ya. Después de marchar durante unos veinte minutos, la familia llegó a un pequeño valle. Después de cruzar un pequeño puente, Holly distinguió otro rincón, donde se podía parar a comer. Estaba lleno de altos árboles y un pequeño arroyuelo corría a un lado.
—¡Qué sitio más estupendo! Seguro que los indios acampaban aquí muchas veces —gritó Ricky.
La señora Hollister dijo que su hijo debía de tener razón y propuso que Ricky mirase bien por si descubría alguna flecha india.
Todos bajaron de sus bicicletas. Pete corrió hacia una pila de leña que había junto al fogón de piedra. Con la ayuda de Pam, pronto tuvo un fuego chisporroteando bajo la rejilla. Entonces, la señora Hollister abrió la cesta de la cena.
—¡Canastos! ¡Hay salchichas! —se entusiasmó Ricky.
Y quiso comerse una inmediatamente, pero su madre le dijo que aguardase a que estuviera asada sobre la hoguera. Entre tanto, lo que podía hacer era recoger palitos.
—¿Puedo preparar las salchichas yo? —preguntó Pam, cogiendo la ristra de embutidos.
—Muy bien —dijo su madre—. Yo las iré cortando.
La señora Hollister se había apartado un poco para ir a buscar el cuchillo, cuando Pam notó que le daban un tirón a las salchichas. Al volverse vio a un perrazo marrón con las salchichas en la boca. El animal echó a correr inmediatamente, arrastrando la ristra de embutido.
—¡Quieto! —Le gritó Pam, saliendo en su persecución—. ¡Suelta eso!
El perro corrió por el bosque, seguido de Pam que no le perdía de vista. El animal huía precipitadamente, a través de los matorrales y los grandes árboles.
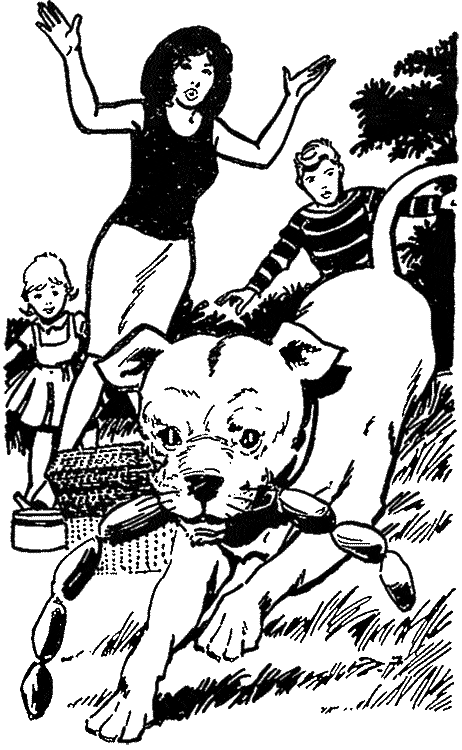
Por dos veces, Pam le perdió la pista, pero volvió a encontrar al animal a la orilla del pequeño arroyuelo. El animal se había sentado sobre las patas traseras y estaba devorando una de las salchichas. Al ver a Pam empezó a gruñir.
«¡Ay, Dios mío! ¿Qué haré?», pensó Pam.
El perro ya se estaba comiendo la segunda salchicha.
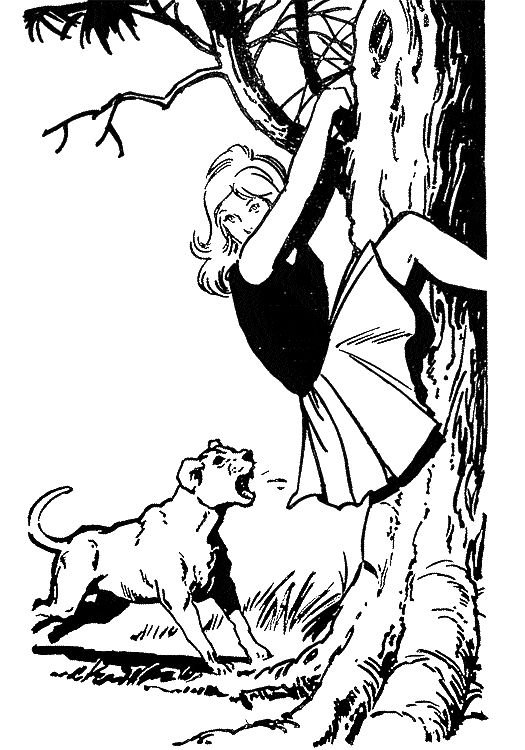
«Tengo que quitárselas», se dijo Pam.
Cuanto más se acercaba Pam, más ruidosamente gruñía el perro. Pero Pam, valientemente, se agachó, cogió uno de los extremos de la ristra de salchichas y tiró con fuerza. El perro, muy furioso, también tiraba del otro extremo. Por fin, una de las ataduras se rompió y tanto el perro como Pam se tambalearon y estuvieron a punto de caer para atrás. Pero, al perro, sólo le quedaban dos salchichas y Pam, en cambio, tenía diez.
Al darse cuenta de aquello, el animal dio un salto hacia la niña. Dando un grito, Pam echó a correr, pero el animal salió tras ella y, como daba grandes saltos, en seguida estuvo muy cerca de la niña.
«Me va a morder», pensó Pam, llena de miedo. «Tengo que hacer algo en seguida».
Delante de ella vio un árbol que tenía algunas ramas bajas. Saltó en seguida a las ramas y empezó a trepar cuando el perro estaba a punto de alcanzarla.
Todo lo de prisa que pudo, Pam siguió subiendo hacia las ramas altas, sin soltar las salchichas. El perro se quedó debajo del árbol, saltando y dando ladridos de indignación.
Pam empezó a gritar, pidiendo ayuda, pero su familia estaba muy lejos de ella. ¿Cuánto tiempo se quedaría el perro debajo del árbol?
De repente, Pam oyó una voz cerca, que le decía:
—Yo me ocuparé de él, pequeña.
Entre los árboles apareció un guarda del parque que llevaba un garrote. El hombre sonrió a Pam y corrió hacia el animal, espantándole.
Pam bajó del árbol y, cuando llegó al suelo, vio que su familia llegaba, buscándola.
—Las he recuperado casi todas —anunció la niña, levantando en alto la ristra de salchichas—. Sólo faltan cuatro.
Contó a los demás lo que había ocurrido y todos se quedaron con la boca abierta.
—Eres muy valiente, Pam —dijo Holly—. Pero yo tengo un apetito…
Corrieron todos juntos al fogón y los niños asaron las salchichas después de lavarlas.
Cuando acabaron de comer, los niños se encargaron de recoger las sobras y meterlas en una gran cazuela.
—Podemos hacer algún juego —propuso entonces Pete.
Holly dijo que le gustaría jugar a los pasos gigantes y en eso se entretuvieron. Pero, al cabo de un rato, Ricky dijo:
—Yo voy a ver si encuentro flechas indias.
Y desapareció por un espeso pinar, pero volvió en seguida. Se apoyaba un dedo en los labios y murmuraba:
—¡Chist! No hagáis ruido. He visto una cosa preciosísima.
—¿Qué es?
El niño no contestó, y sólo les hizo señal de que le siguieran.
De puntillas, todos marcharon detrás de Ricky. En seguida llegaron a un claro entre los pinares y en el centro vieron ¡un ciervo chiquitín!
—¡Qué guapito es! —cuchicheó Holly.
Entonces se oyó un ruidillo entre las matas. Un gran ciervo madre salió al claro y se aproximó a su bebé, acercándole el morro suavemente.
—Está besando a su hijito —dedujo Sue.
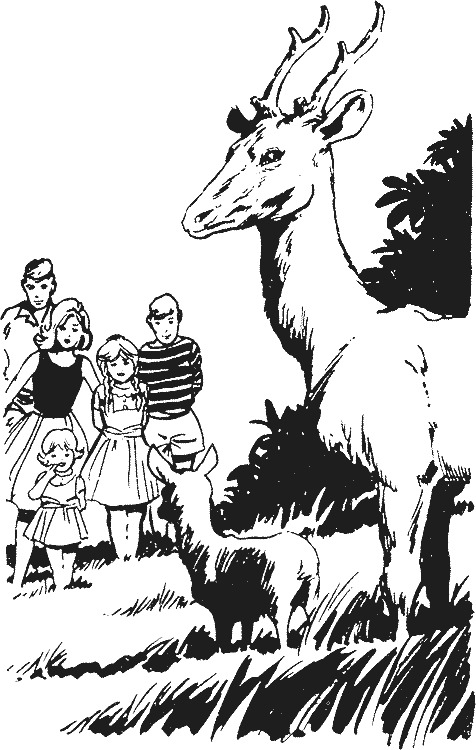
Al oír hablar, el ciervo grande levantó la cabeza y vio a los Hollister, pero no huyó.
—Deben de estar domesticados —dijo Pam, al ver que el gran ciervo les miraba tranquilamente con sus grandes y dulces ojos castaños.
—Claro. Si yo he estado acariciándoles —confesó Ricky.
Lentamente, todos los Hollister se acercaron a los animalitos y les acariciaron.
—¿No podría montar en un ciervo? —preguntó Ricky, que ya estaba pensando en lo divertido que sería cabalgar en uno de aquellos animalitos.
—No lo creo —repuso el señor Hollister—. Aunque en Laponia los niños lapones montan en renos.
Ricky decidió probar y montó en el lomo del ciervo madre. Pero, en lugar de conseguir que el animal le llevase a dar un paseo, Ricky sufrió una sacudida y fue a parar al suelo. Y tanto el ciervo madre como su hijito desaparecieron por los bosques.
Cuando Ricky se levantó del suelo, los Hollister volvieron junto a sus cestas de la cena y dieron un paseo en bicicleta, por los alrededores, antes de regresar a la entrada del parque.
—¿Os habéis divertido? —preguntó el hombre de las bicicletas, mientras colocaba los vehículos otra vez en el bastidor.
—¡Ha sido estupendo! —contestó Pam, que luego le contó las aventuras que habían pasado.
La vacía cesta de la cena y la bicicleta de Pete se metieron en la furgoneta y los Hollister tomaron el camino de Shoreham.
Cuando llegaron a su calle ya era casi completamente de noche. Sue se había quedado dormida en los brazos de la madre y todos se encontraban cansados.
Ya estaban llegando a su casa, cuando los Hollister se quedaron perplejos por lo que veían. Pete exclamó:
—¡Hay un reflector brillando!
—¡Y un coche de la policía! —añadió el señor Hollister.
—¡Señor! ¿Qué habrá ocurrido? —se lamentó la señora Hollister.
Cuando detuvo la furgoneta en el camino del jardín, el padre se acercó inmediatamente al coche, en el que estaba sentado un policía.
—¿Qué sucede, oficial? —preguntó el dueño de la casa.
El policía salió del coche y se presentó, diciendo que era Cal Newbarry, de la policía de Shoreham.
—Nos han avisado de que había alguien merodeando por la casa, señor Hollister —explicó—. El sargento y yo hemos venido a investigar. El sargento está ahora explorando la parte posterior de la casa.
Y, precisamente desde esa parte, llegó en aquel momento el sargento de policía, acompañado del señor Hunter, el padre de Jeff y de Ann.
El señor Hunter explicó que había visto a un hombre rondando por la casa cuando empezaba a oscurecer y por eso llamó a la policía. Pero el sargento no pudo encontrar a nadie.
—Es una lástima que Zip no se haya quedado de guardia en la casa —dijo Pete.
—Lo mejor será registrarlo todo en seguida, otra vez —propuso el sargento.
Los Hollister y el oficial Cal se unieron a la búsqueda. Miraron entre los matorrales y detrás de los árboles y se cercioraron de que todas las puertas de la casa estaban bien cerradas.
De pronto, Pete gritó:
—¡Mira, papá, la ventana del sótano está entreabierta!
Aquella ventana quedaba disimulada detrás de unos arbustos y el sargento no se había fijado en ella.
—A lo mejor la ha abierto Joey para quitarnos los gatitos —dijo Pam.
A toda prisa, el señor Hollister abrió la puerta principal y los niños corrieron al sótano. En el rincón estaba tranquilamente Morro Blanco con sus cinco gatitos.
—¡Qué contenta estoy! —dijo Holly, llena de felicidad.
Entretanto, el oficial Cal que estaba examinando el suelo por la parte exterior de la ventana del sótano, llamó, diciendo:
—Aquí hay huellas de pisadas.
—¿Son pequeñas? —preguntó Pete.
—No. Son de zapato de hombre.
El señor Hollister habló a los policías de la misteriosa persona que rondaba la casa y les tenía preocupados desde que se habían trasladado a Shoreham.
—Mantendremos cierta vigilancia sobre esta casa —dijo el agente de policía—. Yo pasaré por aquí, en el coche, todas las noches un par de veces, hasta que se aclare el misterio.
Los niños subieron del sótano y acompañaron al policía a su coche. El simpático Cal apagó el faro, dijo adiós a todos y se puso en marcha.
Cuando los niños volvían a la casa, la lámpara del vestíbulo proyectaba un trecho de luz y entonces Pam pudo ver un cuadrado de tela, medio oculto bajo unos grandes arbustos de azalea. La niña recogió lo que acababa de encontrar y corrió hacia el cuarto de estar, donde se encontraban sus padres, diciendo:
—Aquí tengo una pista.
—Sí, esto es un pañuelo —replicó su madre.
—Un pañuelo muy feo —declaró Pete—. ¿Sabes quién tiene uno igual?
—¿Quién? —preguntó Ricky.
—Roy Tinker. El otro día, cuando estábamos en la tienda, se lo vi en el bolsillo.
—¿Roy Tinker? —repitió el señor Hollister.
—¡Vaya, papá! ¿Crees que puede ser Tinker el que ronda por la casa? —preguntó Pete.