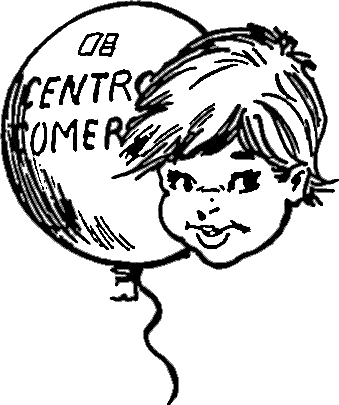
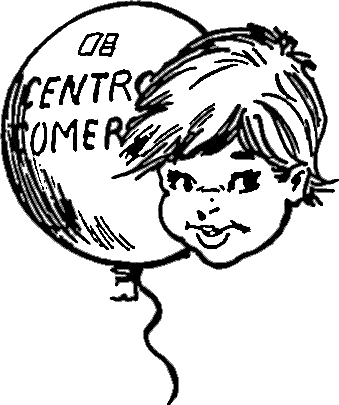
Todo el mundo se quedó asombrado por aquel cuarto globo de la suerte que los Hollister no habían preparado.
—Pero si no habían más que tres —se lamentó Holly.
—Es verdad —asintió el señor Hollister—. Tiene que haber algún error.
Tanto los demás niños, como sus padres se daban cuenta de que alguno de los papelitos de la suerte tenía que ser falso.
—Déjamelos leer, papá —pidió Pam—. Yo te diré si están escritos por mí o no.
El primer papel que miró fue el del globo que llevó el último niño. Estaba escrito con su letra. Luego miró el de Ann Hunter. También aquél tenía la letra de Pam. El niño que había recibido primero el premio estaba muy nervioso y empezó a gritar:
—El mío también es bueno. De verdad. De verdad.
Pam miró el papelito. Sí. También era uno de los que ella había hecho la noche anterior.
Entre tanto, Joey Brill había empezado a escabullirse hacia la puerta, pero Pete le vio.
—No corras tanto, Joey —le gritó—. Déjanos ver otra vez tu papel.
Joey habría querido marcharse, pero los demás le empujaron para que volviera. Sin ninguna gana de hacerlo, el chico entregó su papel a Pam.
—Papá, este papel no está escrito por mí —dijo la niña, mirando fijamente el papelito y luego se volvió a Joey, muy enfadada—. Seguro que eras tú el que estaba anoche mirando por la ventana para ver lo que hacíamos.
Mientras Pam le acusaba, el labio inferior de Joey empezó a temblar. El chico bajó la vista al suelo. Aunque nadie dijo nada, todos estaban seguros de que Joey había querido apropiarse indebidamente de un premio.
—¡Eso es muy feo! —reconvino Pam.
Joey estaba muy asustado. Sin levantar la vista, salió corriendo de la tienda y escapó a su casa.
—Me alegro de que se haya ido —declaró Holly.
Y en seguida todos se olvidaron del chico.
Las personas mayores que habían acompañado a sus hijos empezaron a mirar los atractivos artículos que se exhibían en los mostradores y compraron muchas cosas. Tinker, el señor Hollister y hasta los niños estuvieron muy ocupados, envolviendo juguetes y artículos de ferretería.
Cuando el número de compradores fue disminuyendo, el señor Hollister se sentó a hablar con Pam y Pete.
—Ha sido una idea magnífica. Éste es el día que más he vendido, desde que se abrió la tienda. Como recompensa a vuestra ayuda, voy a hacer algo especial para vosotros.
—¿Qué va a ser, papá? —preguntó Pam.
—Os lo diré a la hora de la cena —repuso el padre—. Será una sorpresa para toda la familia. ¡Una gran sorpresa!
Y aquella noche el señor Hollister les comunicó que al día siguiente irían de excursión a cenar al State Park. Él saldría de la tienda a las cuatro de la tarde para poder ir todos juntos.
—¡Hurra! —gritó Ricky, dando un salto en la silla que por poco no le hizo caer de cara en el vaso de leche.
Todos los niños estaban ansiosos de ver el State Park, que estaba al norte de la ciudad, a la orilla del lago de los Pinos. En aquel parque, no se permitía la entrada de automóviles, pero había muchos senderos y paseos para bicicletas por donde se llegaba hasta un pinar donde había fogones y bancos para sentarse a comer.
El señor Hollister explicó que, en la entrada del parque, había un centro de atracciones, con tiovivo, coches de carreras y otros entretenimientos muy divertidos.
—¿Podremos meternos en todas las «tracciones»? —preguntó Sue, muy seria.
—En todo lo que quieras —repuso el padre, haciendo un guiño a su esposa.
A la tarde siguiente, las niñas ayudaron a su madre a preparar una estupenda cena que colocaron en una cesta especial. Dave Meade, que había ido a ver a Pete, se enteró de la excursión que preparaban los Hollister y preguntó:
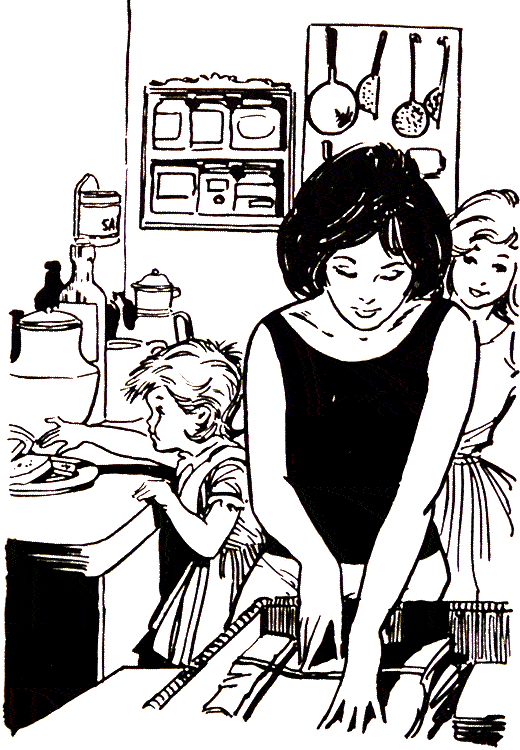
—No habréis pensado en llevar a Zip, ¿verdad? En el State Park no está permitida la entrada a los perros.
—Zip se quedará en casa —contestó Pete.
—¿Y qué te parece si yo me lo llevo a mi casa hasta mañana por la mañana? —preguntó Dave—. Así no tendría que estar solo, el pobre.
Como Dave y Zip se habían hecho muy buenos amigos, Pete contestó en seguida:
—Muy bien. Que vaya contigo.
—Pues nos vamos ya, porque tengo que recortar el césped de mi jardín. Hasta mañana. Ven, Zip. ¡Andando, chico!
Cuando el señor Hollister volvió de su trabajo, encontró a su familia preparada para salir.
—Tinker cerrará la tienda a las seis —explicó, mientras todos se instalaban en el coche.
Cuando llegaron al parque, los niños corrieron alegremente a la entrada.
—¿Qué queréis hacer primero? —preguntó el padre.
—Montar en el tiovivo —respondió inmediatamente Ricky.
A todos sus hermanos les pareció divertidísimo poder montar en los animalitos de madera que daban vueltas y más vueltas, mientras sonaba la música. Cuando el tiovivo se paró, el señor Hollister pagó entradas para todos y los niños subieron.
Ricky se acercó a un precioso caballito amarillo y saltó a la silla en un instante. Holly, que llevaba los pantalones de gimnasia, saltó a una jirafa. Pete se sentó sobre un oso bailarín, y Pam, con Sue sentada en sus rodillas, se colocó en un cochecito amarillo.
—¿Vais a montar con nosotros? —preguntó Holly a sus padres.
—Naturalmente —repuso la señora Hollister.
Ella y su marido eligieron unos caballos que estaban colocados uno al lado del otro. La señora Hollister iba sentada de lado y su marido se colocó a horcajadas, como si fuera un ranchero tejano, lo que dio mucha risa a los niños.
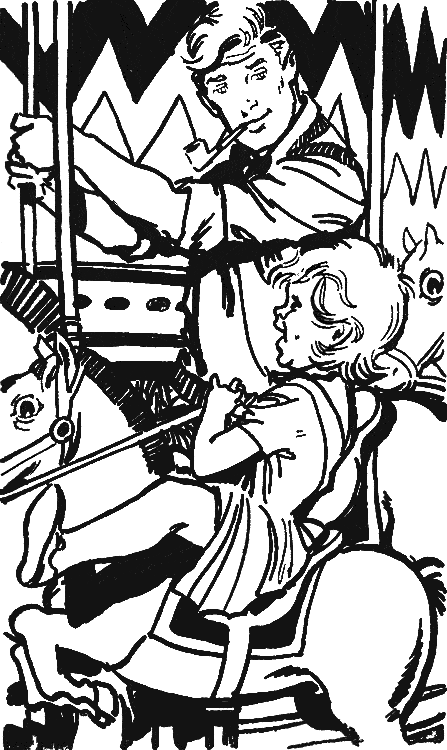
El carrusel empezó a girar lentamente. Sonaron silbidos, repicaron campanillas. Los caballos subían y bajaban; el oso se balanceaba de un lado a otro y el cochecito oscilaba, suavemente como si estuviese en el lago de los Pinos.
¡Qué divertido era aquello! Los gritos de los niños se oían por encima de la música. Cuando el tiovivo se paró, el señor Hollister bajó a pagar otros siete tickets.
Al ponerse otra vez en marcha, a Ricky se le ocurrió una idea. Se estaba aburriendo de no hacer más que subir y bajar en su caballo. Le estaban dando ganas de trepar por la barra, que atravesaba el lomo del caballito, y subir al techo del tiovivo para ver desde allí todo lo de abajo.
Y, sin pensarlo más, el travieso pecoso se puso de pie sobre el caballito y, cogido a la barra, empezó a trepar. Pero el empleado del tiovivo le vio cuando estaba a medio camino.
—¡Baja de ahí! —gritó el hombre—. ¡Baja antes de que te caigas!
Pero la música del órgano era tan ruidosa que Ricky no oyó la advertencia, llegó a lo alto de la barra y se dispuso a cogerse a la traviesa a que iba unida la barra.
Lo malo fue que la traviesa estaba impregnada de una grasa resbaladiza y Ricky no lo sabía.
Sin embargo, el señor Hollister ya había saltado de su caballo y se encontraba debajo de Ricky. Cuando el niño se cogió a la grasienta traviesa, le resbalaron las manos. Ricky se vino abajo, para ir a caer en los brazos de su padre.
Entre tanto, el empleado del carrusel había levantado una palanca para interrumpir la marcha y en seguida corrió junto al señor Hollister y Ricky.
—¡Caramba! —exclamó—. ¡Vaya idea! A nadie se le había ocurrido nunca subir a lo alto del tiovivo ¿Este pequeño es hijo de usted?
El señor Hollister contestó que sí y que lamentaba muchísimo el conflicto que el pequeño había producido. La mamá de Ricky se sintió muy tranquilizada al ver que su hijo había aterrizado entero, y no en varios pedazos, fue a darle un cariñoso abrazo. No obstante, dijo al pequeño muy severamente:
—¡No vuelvas a hacer nunca una cosa así!
—No, mamá, palabra que no lo haré —prometió.
El empleado del tiovivo dijo que él también tenía un niño de la edad de Ricky y que sabía perfectamente que a los chicos se les ocurrían toda clase de diabluras; y fue a buscar un trapo para que Ricky se limpiara las manos.
—Creo que, por hoy, basta de tiovivo —dijo la señora Hollister.
Después de que Ricky se hubo limpiado las manos, la familia se encaminó a ver otras atracciones. Pete y Pam iban delante, pero Pete no tardó en volver junto a los demás para decir:
—Allí hay una cosa diferente. Son coches de carreras pequeños. Venid a ver.
A corta distancia vieron una pista de carreras en miniatura, con seis diminutos coches.
—Tienen motores de verdad. ¿Puedo subir en uno, papá?
Antes de contestarle, el señor Hollister fue a hablar con el encargado de aquella atracción y así se enteró de que los pequeños coches de carreras resultaban totalmente seguros y sólo se permitía ir en ellos a chicos mayores. Ricky se sintió desencantado al ver que su padre sólo compraba tickets para Pete y Pam. De todos modos, el señor Hollister le prometió alguna otra diversión a cambio.
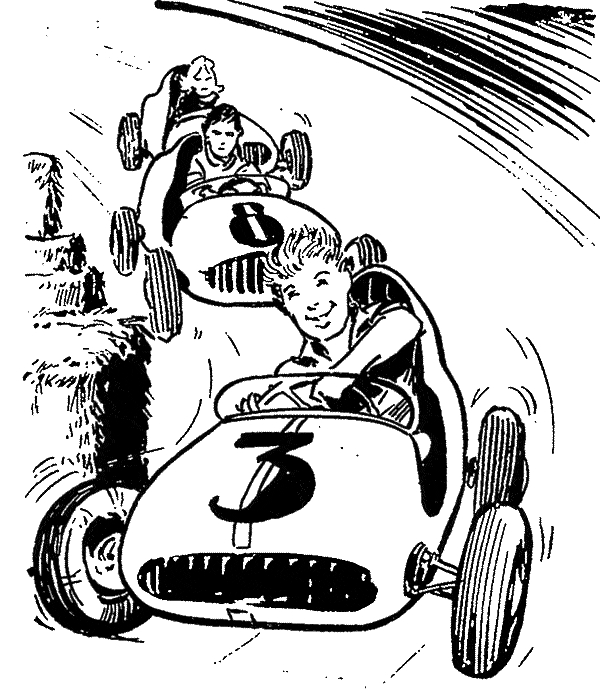
Cuando Pete y Pam se estaban metiendo en sus pequeños automóviles, otros cuatro niños ocuparon los demás vehículos. Los seis coches estaban colocados en fila. Cuando se oyó decir: «Adelante», todos se pusieron en marcha, dando vueltas alrededor de la pista.
—¡Pero si va a ser una carrera de verdad! —se entusiasmó Holly.
Al principio, el que iba delante era un muchachito de jersey color rojo; luego, Pete le pasó. Pero Pam había situado su coche cerca de la baranda, en la curva más corta, y no tardó en quedar al frente. Los cochecitos tenían gasolina suficiente para dar seis vueltas a la pista. El niño del jersey rojo empezó a aproximarse a Pam. Los demás iban detrás, en fila de a uno. El coche de Pete sufrió una avería en el motor y se detuvo a la cuarta vuelta. Todos los otros Hollister estaban pendientes de Pam.
—¡Vamos, Pam! ¡Adelante! —le gritaban a la niña—. ¡Gana la carrera, Pam!
Ella no podía oírles, porque el viento le zumbaba fuertemente los oídos, pero siguió corriendo con toda rapidez y fue la primera en cruzar la línea final. Como recompensa recibió un gran aplauso de todos los que estaban mirando.
El próximo sitio donde los niños se detuvieron fue ante el Cohete con destino a la Luna. Ahora era el turno de Ricky. Sobre un mostrador se veían tubos cargados con cohetes de la medida de alfileres y en la parte posterior de la barraca resplandecía una graciosa luna.
El primero y el segundo cohetes de Ricky fueron a parar a la luna.
—Ocurre igual que en el cuento de la vaca que saltó a la luna —rió Sue.
Ricky apuntó cuidadosamente. ¡Su cohete siguiente fue a parar al mismo centro de la luna y el niño recibió un premio!
—Enhorabuena —dijo el señor Hollister—. Y ahora, vamos a cenar.
—Podríamos alquilar unas bicicletas para ir pedaleando hasta el sitio en que vayamos a comer, si te parece —dijo la señora Hollister.
Al señor Hollister le pareció una buena idea. De modo que lo primero que hicieron fue ir a buscar a la furgoneta las cestas de la comida.
Las bicicletas estaban allí cerca, alineadas en un bastidor a la entrada del parque. Pam y Holly eligieron las bicicletas apropiadas a su medida, y su madre hizo otro tanto.
Ricky encontró una pequeña, que le gustó mucho, y el señor Hollister una grande, con un gran cesto sujeto al manillar; allí sentó a Sue.
Pete estaba buscando una bicicleta apropiada para su altura, cuando de repente exclamó:
—¡Ésta es igual que la mía!
—¡Pero si es la tuya! —se asombró Holly—. ¡Tiene una raspadura en el guardabarros!
Pete sabía un medio para asegurarse de si aquélla era su bicicleta, porque hacía un mes que en la suya, en un escondite, había metido un mensaje. Había escrito una nota y enrolló el papel alrededor de la batería, dentro del faro.
Mientras el hombre encargado del alquiler de bicicletas le miraba con asombro, Pete desmontó los cristales del faro y rebuscó en la batería. Había un papel donde se leía:
«Esta bicicleta pertenece a Peter Hollister».