

—¡No! No puedes hacer eso —gritó Holly—. Puedes llevarte a Morro Blanco, pero a sus hijitos, no.
—¿Por qué no?
—¿Es que habías perdido también a los gatos? —preguntó Holly.
—Claro que no —hubo de admitir Joey.
Holly sonrió.
—Entonces, no puedes llevarte más que lo que perdiste —dijo la niña.
Los demás niños no habían pensado en tal cosa, pero de todos modos les pareció natural. A regañadientes, Joey se conformó con llevarse la gata y dejar los gatitos. Dijo a los Hollister que el verdadero nombre de Morro Blanco era Leche con Manteca.
—Anda, Leche con Manteca —dijo el chico—. Nos vamos a casa.
Pero la gata no se movió.
—Lo ves —dijo Ricky—. La gata no quiere irse contigo. Se quiere quedar con sus hijitos.
—De todos modos, me la voy a llevar —gruñó el chico.
Miró por el sótano y encontró una cesta vieja con tapadera. Entonces, Joey se agachó y cogió al animal por el vientre. La gata maulló y se afiló las uñas, pero Joey la empujó brutalmente dentro de la cesta, bajó la tapa y se sentó encima.
—Ahora ya te tengo —dijo, triunfante—. No te volverás a escapar nunca.
—¿Qué le vas a hacer? —preguntó Pam.
—La meteré en el cuarto de los trastos —repuso el chico—. Eso la enseñará a no escaparse.
Los Hollister sintieron mucha lástima por Morro Blanco y sus hijitos. Los gatitos eran ya bastante crecidos para poder vivir sin su madre, pero nadie lo hubiera creído, oyendo a Morro Blanco maullar y arañar dentro de la cesta.
Los niños abrieron la puerta del sótano para que saliera Joey. El chico salió por el patio trasero, mientras la gata seguía lamentándose y arañando.
—Ya sé lo que voy a hacer. La refrescaré en el lago.
—Pero si a los gatos no les gusta el agua —dijo Pam con tristeza.
—Pues yo haré que a éste sí le guste.
Y, en cuanto dijo esto, el chico se inclinó al borde del embarcadero y bajó la cesta hacia el agua.
A la gata, aquello no le gustó ni un poquito. Cuando el agua estaba a punto de alcanzar a la parte alta del cesto, la tapa se abrió bruscamente.
La gata dio un enorme salto y se lanzó sobre Joey, arañándole una mano. El chico retrocedió, apartándose del animal, y tropezó en el extremo del embarcadero.
—¡Atrápalo! ¡Atrápalo! —gritó Pam a Pete, que estaba cerca del otro muchacho.
Pero ya era demasiado tarde. Con un ruidoso chapoteo, Joey Brill cayó de espaldas en el agua. Se hundió hasta el fondo y con muchas dificultades volvió a aparecer en la superficie. Pete se agachó para ayudarle a salir al embarcadero.
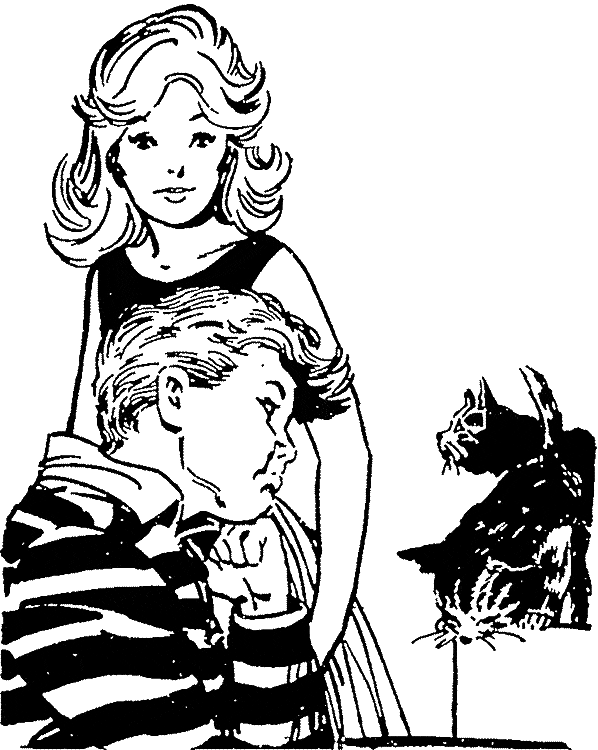
—¡La gata! ¿Dónde está la gata? —gritó Joey.
Pero Morro Blanco, que no estaba dispuesta a dejarse tocar más por un chico de tan malas intenciones como Joey, había trepado a las ramas más altas de un árbol.
—¡Hollister, os aseguro que me vais a pagar esto! —chilló Joey, mientras se marchaba, muy furioso, a su casa.
Cuando el chico desapareció, Morro Blanco bajó cautelosamente del árbol, cruzó el césped tan majestuosamente como un tamborilero y se encaminó a la puerta del sótano, con el rabo muy tieso. Holly le abrió y los gatitos maullaron alegremente al ver a su madre. Holly les llevó un tazón de leche.
Al mediodía llegó el señor Hollister a comer. Teniendo a Tinker que se quedaba a despachar en la tienda, él podía ir muchas veces a su casa a la hora de la comida. Aquel día, el señor Hollister parecía muy pensativo.
—¿Estás pensando en un invento nuevo, papá? —le preguntó Pete.
—No es eso exactamente, hijo. Estoy buscando un modo de sacar más beneficios del «Centro Comercial».
—¿Es que no ganas bastante? —se interesó Pam.
—Sí. Se gana bastante. Pero tengo que vender mucho más, si quiero que la tienda sea un verdadero éxito.
Sonriendo a su marido, la señora Hollister preguntó:
—¿Y qué idea se te ha ocurrido para atraer más clientela al «Centro Comercial»?
—Tendremos que idear alguna atracción —dijo el padre—. Algo que llame la atención sobre la tienda.
Holly dijo inmediatamente:
—Tengo una idea. ¿Por qué no escribimos a todos los señores y a todas las señoras para decirles lo bonito que es el «Centro Comercial»?
El señor Hollister repuso que la idea le parecía muy buena, pero que hay personas que no leen los papeles de propaganda.
—Tendría que hacerse algo muy sorprendente —añadió el señor Hollister.
—¿Qué es «solprendente», papá? —preguntó Sue, muy interesada.
Todos se echaron a reír, y el señor Hollister explicó a su hijita menor que «sorprendente» quería decir algo que asombrase, como por ejemplo instalar un pequeño circo en el patio trasero de su casa.
—Eso. Eso —aplaudió Sue—. ¡Un circo!
De pronto a Pete se le ocurrió una idea, hizo chasquear los dedos y exclamó:
—¿Y si usamos globos? Podremos hacer algo sorprendente usando globos.
Mientras toda su familia escuchaba atentamente, Pete explicó su plan. Los Hollister inflarían muchos, muchísimos globos y en tres de ellos meterían un trozo de papel que dijese: «En el Centro Comercial recibirá usted un premio».
Entonces, todos los globos se soltarían desde un alto campanario de alguna iglesia del centro de la ciudad. Naturalmente, todos los niños correrían a ver si cogían algunos de los globos.
—¿Y desinflarán el globo para ver si han tenido suerte? —preguntó Holly.
—No. Tendrán que llevarlos a la tienda. Así todos pasarán por el «Centro Comercial», para ver quién tiene el número de la suerte.
—A mí me parece una idea estupenda —aseguró Pam—. ¿Qué crees tú, papá?

El señor Hollister dio la razón a Pam y dijo que anunciaría lo que iban a hacer en el periódico y que llevaría a casa un gran paquete de globos del «Centro Comercial». Por la noche los niños se entretendrían inflando globos para la gran propaganda.
Por la tarde, Pete telefoneó al sacristán de una iglesia. El sacristán dijo que estaría encantado de permitir a los niños lanzar los globos desde lo alto del campanario.
Cuando aquella noche el señor Hollister llevó los globos a casa, se despertó un gran alboroto y nerviosismo. Pam escribió muchos papelitos en los que decía:
«Compre sus juguetes en el “Centro Comercial”.»
Pero en tres de aquellos papeles escribió algo diferente:
«Éste es uno de los globos de la suerte. El “Centro Comercial” tiene un premio para usted».
Mientras Pam se ocupaba de escribir, Ricky, Holly y Pete inflaban globos y más globos. Unos eran redondos, otros alargados; los había de todas las medidas y en colores rojo, amarillo, blanco, verde y azul.
Antes de acostarse ya tenían los globos preparados. Pam los contó. Eran ciento dos. Los niños ataron un cordoncito en cada globo y, luego, los colocaron en grupos, como hacen los vendedores de globos en las ferias.
Estaban acabando aquel trabajo cuando Pete miró hacia la ventana y vio una cabeza que se escondía inmediatamente.
—¿Quién es? —preguntó Pete.
Pero nadie contestó, mientras Pete corría a mirar afuera. Todo estaba oscuro y silencioso.
—Puede que sea el señor viejo que anda dormido —dijo Ricky con su sonrisa burlona—. Podemos invitarle a entrar y le regalaremos un globo.
—No seas tonto —le reprendió Holly—. Puede que sólo haya sido una sombra.
Para asegurarse de que no había nadie rondando la casa, Pete corrió a la puerta trasera y miró por los alrededores, pero no pudo ver a nadie. Entonces volvió adentro y ayudó a sus hermanos a dejar los globos en la sala de estar.
A la mañana siguiente, pronto corrió entre los niños de la ciudad la noticia de los globos de los Hollister.
—¿Cuándo vais a soltarlos? —deseó saber Dave Meade.
—Hoy, a la una —respondió Pam.
Después de comer, el señor Hollister se llevó a sus hijos, con los globos, al «Centro Comercial».
—¿Cuáles van a ser los premios? —preguntó Ricky.
—Todavía no lo he decidido. ¿Qué creéis vosotros que puede ser un buen premio?
Ricky opinó que unos patines de ruedas; en cambio, Holly pensó que si ganaba una niña lo mejor era una muñeca, y Pam dijo que le parecía muy buen regalo una raqueta de tenis.
—Muy bien —asintió el padre—. Pues esos serán los tres regalos.
¡Qué nerviosismo tenían todos, a medida que se iba acercando la hora de soltar los globos! Se decidió que Pete y Pam se encargasen de subir al campanario. Pero Ricky y Holly suplicaron que se les dejase ir también. Querían ver Shoreham desde muy alto.
—Si prometéis tener mucho cuidado, podéis ir —dijo el señor Hollister.
A la una menos diez los cuatro niños salieron hacia la iglesia. En la puerta les esperaba el sacristán, que les condujo a una larga escalera.
Los niños llevaban tantos globos en la mano que casi no podían ver por donde iban. Los globos les daban continuamente golpecitos en la cara y los Hollister se sintieron muy contentos cuando llegaron al pequeño balcón del campanario.
—Los niños de abajo parecen muñecos —rió Pam, mirando al enorme grupo de niños y niñas que se arremolinaban en la calle.
Al fin, las saetas del gran reloj de la iglesia señalaron la una y la campana repicó una vez.
—¡Soltemos los globos! —gritó Pete.
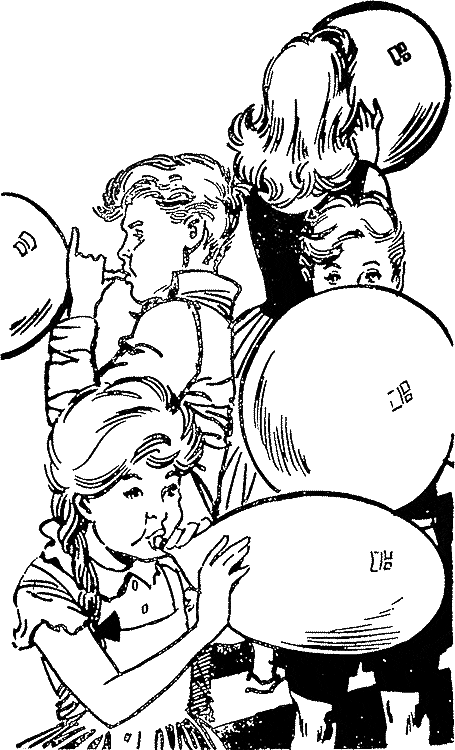
Y entre él y Pam dejaron ir los globos por el aire, mientras los niños de abajo empezaban a gritar alegremente. Los globos se esparcieron por todas partes, empujados por el viento hacia arriba, hacia abajo, a los lados… Los Hollister se quedaron un rato mirando cómo sus amiguitos, abajo, corrían para atrapar los globos.
¡Qué escena tan divertida! El tráfico se había interrumpido completamente, mientras los niños corrían de un lado a otro, dando saltos para alcanzar los lindos globitos.
—Tendremos que volver al «Centro Comercial» —dijo Pete—. Esos chicos irán en seguida allí.
Muchos padres habían acompañado a sus hijos al centro de la ciudad para presenciar el lanzamiento de globos y ahora todos se pusieron en marcha hacia el «Centro Comercial».
Según le iban entregando cada uno de los globos, el señor Hollister lo desinflaba con precaución y sacaba el pedacito de papel. Pero, al poco rato, fueron tantos los niños que entraban al mismo tiempo que Pete y Pam tuvieron que ayudar a su padre, mientras Tinker despachaba a los clientes mayores.
Al poco rato, un niñito que se llamaba Phil entregó su globo a Pete, quien lo deshinchó y leyó el papelito.
—¡Aquí hay un papel de la suerte! —anunció Pete.
—¡Viva! —chilló Phil y todo el mundo se congregó alrededor del pequeño.
—¿Qué prefieres, una raqueta de tenis o unos patines? —preguntó el señor Hollister.
—Unos patines —escogió el pequeño.
Cuando los Hollister habían desinflado unos cincuenta globos entró corriendo Ann Hunter.
—He encontrado éste en el lago —dijo, sin aliento.
Pam lo miró. ¡Otro globo de la suerte!
—¡Oh, Ann, cuánto me alegro de que hayas ganado tú!
—Muy bien, señorita. ¿Qué es lo que prefieres? —preguntó el señor Hollister—. ¿Una muñeca o una raqueta de tenis?
Ann prefirió una bonita muñeca de tirabuzones rubios.
Siguió habiendo nerviosismo en todos los chicos, mientras se iban desinflando los restantes globos. Cuando estaban con el que hacía número noventa y dos, entró Joey Brill, corriendo como una flecha y apartando a los demás. Joey llevaba un globo en la mano.
—¡Abridlo! —ordenó.
Pete sacó el papelito.
—¡Otro globo de la suerte! —anunció.
—¡Uf! —gruñó Ricky, mascullando con Holly—. ¡Ya le ha tenido que tocar a él…!
El señor Hollister estaba a punto de entregarle una raqueta de tenis cuando entró otro niño, a toda prisa, llevando también un globo.
—Ya han aparecido todos los globos de la suerte —le dijo el señor Hollister, sonriendo.
—De todos modos, ¿por qué no abre el mío? Me haría mucha ilusión —dijo el niño.
Pete le atendió y Pam leyó inmediatamente el papel.
—¡Pete! —exclamó la niña, que casi había perdido la voz a causa de la sorpresa—. Es otro globo de la suerte. ¿Cómo puede haber cuatro, si nosotros sólo pusimos tres papeles?