

—Yo sé conducir muy bien —presumió Joey, mientras la furgoneta se deslizaba lentamente.
Pero, cuando vio que cada vez bajaba más deprisa, tuvo miedo e intentó poner el freno. El coche avanzó un poco más despacio, pero no quedó parado. Joey saltó en seguida fuera y Holly hizo lo mismo. La furgoneta siguió corriendo cuesta abajo.
—¡Socorro! ¡Socorro! —pidió Holly, a gritos.
Pete oyó llamar a su hermana y, como en seguida se dio cuenta de lo que pasaba, corrió con todas sus fuerzas tras el coche. Por suerte, la parte trasera de éste había quedado abierta. Era la única posibilidad de que Pete pudiera entrar en la furgoneta.
Mientras el coche seguía corriendo, Pete logró cogerse a él y, en seguida, a toda prisa, saltó por encima de los asientos y tomó el volante.
Gracias al muchacho, el coche esquivó un árbol muy grande y, después, Pete hundió el pie en el freno y la furgoneta patinó, hasta detenerse por completo.
—¿Qué ha pasado, Holly? —preguntó Pete, cuando su hermana se acercó rápidamente.
La niña le contó lo que Joey había hecho y, entretanto, el señor Hollister y los demás niños llegaron corriendo.
Pete estaba indignadísimo.
—¡Ya veréis cuando encuentre a Joey! —dijo, disponiéndose a buscarle.
—¿Has perdido algo? —preguntó el dueño de los apartamientos al darse cuenta de que Pete miraba por todas partes.
Cuando el muchacho le explicó que quería encontrar a Joey, el hombre le contestó:
—Joey y sus padres se han marchado hace unos minutos.
Y, a continuación, explicó que Joey había llegado corriendo y pidió a sus padres que se marchasen en seguida porque se encontraba mal. El propietario de los apartamientos se alegraba mucho de que se hubieran marchado porque Joey no había parado de hacer travesuras de todas clases desde que llegó.
Los Hollister se acostaron temprano y, a la mañana siguiente, se levantaron al salir el sol, para continuar el viaje. Durante la tarde empezaron a sentirse cansados de mirar el paisaje y se entretuvieron con juegos que podían hacerse dentro del coche.
—Hay un juego nuevo en mi maletín —dijo el padre—. A lo mejor os gusta estrenarlo. Sácalo, Pete.
El señor Hollister había ideado varios aparatitos de muchas clases, además de juguetes y juegos. Y siempre hacía que sus hijos los estrenasen, antes de ponerlos a la venta.
—No veo ningún maletín, papá.
De pronto Ricky se puso en pie, muy rígido, y con carita de susto dijo:
—Papá, yo metí el maletín en el furgón pequeño, con nuestros juguetes. No sabía que tú querías llevarlo en el coche con nosotros.
El señor Hollister se quedó tan sorprendido y nervioso que detuvo el coche, mientras preguntaba:
—¿Qué dices que has hecho?
El miedo de Ricky era cada vez más grande.
—El conductor me preguntó si aquel maletín tenía que ir en el furgón pequeño y yo dije que sí —explicó—. Pero le dije que tuviera mucho cuidado porque en ese maletín van tus inventos.
El señor Hollister volvió a poner el coche en marcha, mientras decía con un suspiro:
—Confío en que no pase nada. Porque me disgustaría mucho perder ese maletín.
Poco después, Pete vio un letrero que decía:
«A Shoreham 30 kilómetros».
—¡Ya estamos llegando! —exclamó muy contento.
Los niños estaban tan nerviosos que casi no podían resistir la espera. ¿Cómo sería la casa nueva?, se preguntaban. ¡Qué divertido iba a resultar vivir a la orilla de un lago!
—¿Cómo se llama el lago? —preguntó Pam.
—Lago de los Pinos —contestó su padre—. Es muy grande y tiene una isla que se llama Zarzamora.
Ya se había ocultado el sol cuando los Hollister llegaron a Shoreham. ¡Qué bonitas les parecieron las casas!
—¿Ésta es nuestra calle, papá? —preguntó Sue.
—Sí —contestó el padre—. Se llama Shoreham Road y el número de nuestra casa es el 124.
—Aquélla es nuestra casa —anunció Pam—. La conozco por la fotografía que nos enviaron desde la agencia.
Al final de la amplia avenida estaba la nueva morada de los Hollister. Era una casa grande, de tres pisos, con prados a los dos lados y el lago en la parte trasera.
El señor Hollister hizo entrar la furgoneta en el camino de grava y, mientras frenaba, exclamó:
—Ya hemos llegado, niños. Todos fuera.
La portezuela de la furgoneta se abrió.
—Ya están aquí nuestros muebles —dijo la señora Hollister, al ver, a través de una ventana, una mesa.
El padre se encaminó a la puerta y toda su familia le siguió en tropel.
—¡Mirad! En la puerta hay una nota sujeta con un alfiler —observó Holly.
El señor Hollister leyó la nota en voz alta. Estaba escrita por George, el conductor del furgón grande, y decía:
«En este momento son las seis de la tarde. El furgón pequeño aún no ha llegado y la compañía no sabe dónde puede estar. Nosotros hemos estado aquí desde esta mañana y ya no podemos esperar más».
—¿Y nos quedaremos sin nuestros juguetes? —preguntó Holly, angustiada.
—¡Con los juguetes iba tu maletín con el nuevo invento! —recordó Pam.
—Iré a informar de esto a la policía —resolvió el señor Hollister—. Puede que ya sepan algo.
Inmediatamente después de abrir la puerta y echar una ojeada por la casa, el señor Hollister volvió a marchar en su coche. Entre tanto, los niños corrían de una habitación a otra.
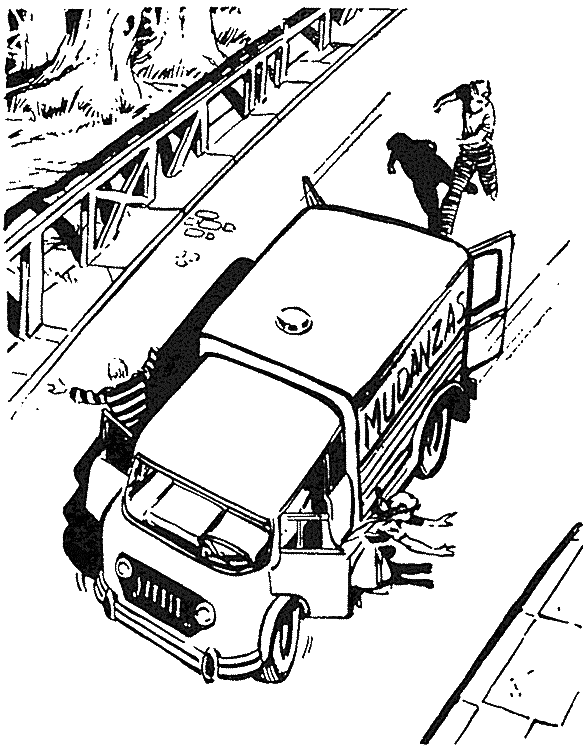
—¡Me gusta mucho todo! —gritó Holly, llena de entusiasmo.
—Y a mí también —aseguró Pam.
Los niños hicieron sus camas, colocaron sus ropas en los cajones de las cómodas y colgaron los trajes en los armarios.
Pete y Pam eran los que más prisa se daban y, en cuanto acabaron, salieron a inspeccionar los alrededores.
Estaba Holly acabando de hacer su cama, cuando de repente se quedó quieta, muy extrañada. Había oído un ruido extraño encima de su cabeza. En seguida corrió a la habitación de los chicos.
—Ricky, ¿quieres escuchar, a ver qué oyes por arriba?
Su hermano puso atención. Ahora el ruido era muy ligero.
—No sé lo que será —declaró el niño—. En el desván no hay nadie. Puede que sea un ratón. Vamos a ver.
Pero Holly creyó mucho mejor ir a decir a su madre lo que pasaba, de modo que los niños bajaron a buscar a la señora Hollister.
Entre tanto, Pete y Pam habían dado la vuelta a la casa y estaban contemplándola desde fuera, cuando Pam dio un grito y señaló hacia una ventana del desván.
—Pete, ¿has visto?
Lo que vio en la oscuridad le pareció a Pam una cara que se ocultó inmediatamente.
—Parecía un hombre —aseguró Pam, con voz muy bajita y temblorosa.
—¿Cómo iba a ser un hombre? —razonó Pete.
—Parece que no puede ser —admitió Pam—. Pero a lo mejor es un maniquí, o una careta, que haya dejado alguien.
—Yo veré lo que es —decidió Pete.
—Voy contigo.
Pam entró en la casa con su hermano y juntos subieron las escaleras.
Pete abrió la puerta del desván y manipuló en el interruptor de la luz… Pero la luz no se encendió.
—Esto está muy oscuro. Será mejor traer una linterna —dijo Pete.
Corrió a su habitación para coger la linterna que había guardado en la cómoda. Volvió al oscuro pasillo y enfocó el haz luminoso hacia arriba.
—Yo iré delante —dijo a su hermana.
De puntillas y muy lentamente, Pete subió las escaleras, seguido de cerca por Pam. Cuando llegaron al descansillo se pararon a escuchar. No se oía el menor ruido.
Pete anduvo unos pasos más, hasta que su cabeza tropezó con el techo del desván.
—Puede que hubiera alguien aquí —murmuró Pam.
Los dos niños acabaron de subir los últimos escalones y luego quedaron quietos, escuchando.
—¡Qué horrible es este sitio! —dijo Pam, que en aquel momento se estaba quitando de la cara una telaraña.
—Me extraña mucho que la luz no se encienda —comentó Pete.
Y fue pasando la luz de la linterna para buscar el cable.
—¡Ah! Ya veo lo que pasa. Es que no hay bombilla.
—Yo iré a buscar una —se ofreció en seguida Pam, que tenía unas ganas enormes de salir de aquel desván, aunque sólo fuese por un minuto.
Bajó corriendo al segundo piso, quitó la bombilla del portalámparas del vestíbulo y volvió a subir para ajustaría en el del desván, que al momento se llenó de luz.
—Ahora ya podremos buscar —dijo Pete.
Abrió un armario que no habían visto hasta aquel momento. La puerta rechinó de un modo raro, pero el armario estaba vacío.
Luego, el niño se acercó a la ventana por donde Pam había creído ver la cara. El niño exclamó en seguida, con voz de asombro:
—¡OH! ¡Mira!
Pete señalaba el antepecho de la ventana, en donde se veían las huellas de unos dedos, entre el polvo.
—Eso es que aquí ha estado alguien. ¿Por dónde se habrá ido? —preguntó Pam.
—Hay que seguir mirando.
Pete abrió el postigo y miró hacia fuera, pero no había dejado ningún trecho de tejado por donde pudiera pasar nadie. Entre tanto, Pam había encontrado otra ventana que estaba entreabierta.
—A lo mejor el hombre salió por aquí.
Al decir esto, Pam se empinó de puntillas para mirar hacia fuera y vio que ocurría lo mismo que por la otra parte. En la parte de fuera no había espacio por donde pasar.
Al meter la cabeza, Pam vio algo en el suelo; era una cerilla apagada. Pam se agachó a recogerla, diciendo:
—Puede que el hombre que vimos en la ventana haya sido el que tiró esto, Pete.
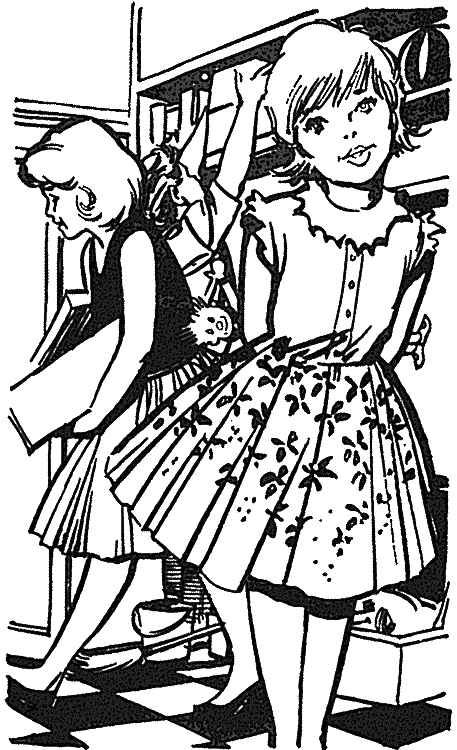
Cada vez más llenos de curiosidad, los dos niños buscaron por todos los rincones del desván, esperando encontrar indicios. Había una estera pequeñita, cerca de la chimenea de ladrillo. Pete tiró de una de las puntas de la estera, pero no pudo moverla.
—Está clavada —observó Pam—. Puede ser que haya algo debajo.
El muchachito enfocó la luz de su linterna alrededor de la estera y en seguida exclamó:
—¡Pam, esta estera sirve para tapar una trampilla!
—¿Y cómo se abre? No tiene ni asa.
—Ni siquiera goznes —lamentó Pete.
Y entonces se le ocurrió una idea. Apoyó los pies en una de las puntas de la alfombra y vio que la trampilla cedía un poco.
—¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! Es una trampilla con muelles.
Pete la abrió en seguida y enfocó la luz hacia abajo. Había un tramo de escalones. El muchachito casi no tenía voz cuando murmuró muy asombrado:
—¡Es una escalera secreta! ¡En la casa nueva tenemos una escalera secreta!
—¡Qué estupendo! —dijo Pam, muy contenta. Pero de pronto se acordó de la cara que había visto un poco antes—. A lo mejor aquel hombre se marchó por aquí.
—¿Adónde irán a parar estas escaleras? —preguntó Pete—. Voy a averiguarlo.
—¿Crees que debemos ir solos? ¿No estará todavía ese hombre por aquí?
Pero Pete no oyó lo que decía su hermana, o quiso hacer creer que no lo había oído; el caso es que ya estaba bajando, iluminando el camino con su linterna. Pam fue tras él.
Escaleras, escaleras, más escaleras Los dos hermanos habían pasado ya la altura del segundo piso, del primero… A través de las paredes se oían, de vez en cuando, voces muy apagadas. Debían de llegar desde la cocina.
Y Pete y Pam seguían bajando, bajando, bajando. Por fin, Pete llegó ante una puertecita muy pequeña y empujó. La puerta se abrió y Pete miró hacia dentro.
—¿En dónde estamos? —preguntó Pam.
—No lo sé, pero ven conmigo.