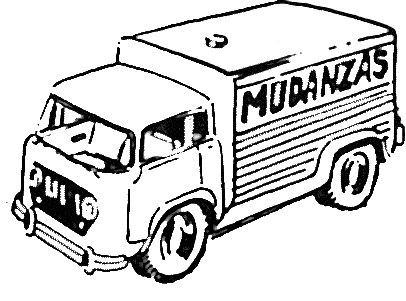
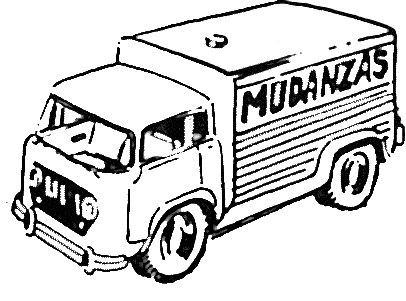
Holly Hollister estaba sentada en las escaleras fronteras de su casa, mirando a la calle. Cuanto más fijamente miraba, con más rapidez se retorcía una de sus trencitas.
«¿No llegará nunca ese furgón de mudanzas?», se preguntaba impaciente la niña.
Aquél era un gran día para la familia Hollister. Se trasladaban a otra ciudad y a una nueva casa.
De repente, desde el otro lado de la casa apareció un muchachito que llegaba corriendo. Tenía los cabellos rojizos y la nariz respingona y llena de pecas.
—¿Todavía no han venido, Holly? —preguntó el niño.
—No, Ricky, pero supongo que no tardarán.
—Yo también lo supongo. ¡Me gustaría ir en ese furgón!
Ricky era alto, para sus ocho años. Sus largas piernas parecían llevarle inmediatamente en todas direcciones. Sus ojitos azules brillaban siempre y, en cualquier momento, resplandecía su amplia y amable sonrisa. Holly se parecía mucho a su hermano, con la diferencia de que tenía el cabello oscuro y los ojos castaños. Cuando reía, cerraba casi por completo los ojos.
De un salto, los dos hermanos bajaron a la acera.
—Tú miras por una parte y yo miraré por la otra —propuso Holly.
De pronto Ricky exclamó a gritos:
—¡Ya los veo!
Un furgón enorme y otro más pequeño se detuvieron al final de la calle. Del más grande salió un hombre que se acercó a comprobar el número de una casa, pero quedó inmóvil al ver a los niños que corrían hacia él.
—¿Busca usted a los felices Hollister? —preguntó nerviosamente Holly.
—Busco la casa de los Hollister —repuso el hombre, sonriendo—. ¿Sois felices porque os mudáis?
—Claro que sí —aseguró Holly.
—Aquí todos nos llaman los felices Hollister —explicó Ricky. Y alargando una mano para señalar, añadió—: Nuestra casa está allí.
—Muy bien. Pues id para casa que nosotros os seguiremos —dijo el hombre, subiendo al asiento del furgón grande.
—Sería mejor que montásemos con usted —sugirió Ricky, esperanzado.
El conductor miró a su ayudante, haciéndole un guiño, y luego se volvió a Holly y a Ricky.
—Muy bien —dijo—. ¡Arriba!
—¡Gracias, señor Mudanzas! —dijo Holly.
—No me llamo más que George —aclaró el hombre, riendo a carcajadas.

Ricky ayudó a Holly a subir el alto estribo, hasta el asiento, y después él mismo saltó dentro. Zumbó el motor y el furgón emprendió la marcha, a lo largo de la calle, seguido por el otro vehículo más pequeño. Muy pronto se encontraron ante la fachada de la casa de los Hollister.
—¿Puedo tocar la bocina? —preguntó el pecosillo Ricky.
Cuando George le contestó que sí, el niño tocó dos veces. Y, mientras lo hacía, otros dos niños salieron corriendo por la puerta frontera. Uno era un muchacho de unos doce años, con chispeantes ojos azules y el cabello castaño, cortado a cepillo. La niña tenía el cabello oscuro y rizado y los ojos castaños. Tenía diez años y era muy inteligente.
—¿Son también felices Hollister? —preguntó George.
Ricky movió la cabeza, indicando que sí, y explicó luego:
—Son Pete y Pam, nuestros hermanos.
—Aún tenemos otra hermanita pequeña —comunicó Holly—. Se llama Sue y tiene cuatro años. Siempre está metiéndose en líos.
—Cinco felices Hollister —bromeó George.
—Siete —le corrigió Holly—. Papá y mamá también son felices.
Para entonces, los dos furgones se habían arrimado ya a la acera y los conductores abrieron las grandes puertas traseras.
—Yo quiero ayudarles —se ofreció Ricky.
—Buena idea —dijo George—. Podéis encargaros de traer los juguetes hasta aquí. He visto que los tenéis en el porche. Los meteremos en el segundo furgón, con las cosas pequeñas.
Mientras los hombres sacaban las pesadas piezas del mobiliario, cubriéndolas cuidadosamente con mantas, para evitar que se arañasen, los niños transportaron hasta el furgón pequeño sus muñecas y demás juguetes. Pam y Pete montaron en sus bicicletas para llevarlas hasta el vehículo, y Ricky pedaleó en el triciclo de Sue, para luego meterlo en el furgón de mudanzas.
Pete ayudó a Pam a llevar su bonita mesa escritorio. La niña estaba tan orgullosa de aquel mueble, como de la colección de muñecas de diferentes países. Todas esas muñecas iban envueltas en algodón y trapos para que no se rompiesen. Pam las había ido coleccionando desde que tenía cinco años.
—Yo llevaré tu piano de juguete, Holly, igual que lo hacen esos hombres —se ofreció Ricky.
Ricky había visto que los transportistas llevaban pesadas cargas a la espalda, sujetándolas con muy grandes correas.
Habiendo cogido una de aquellas largas correas, Ricky corrió al porche y se cargó el piano a la espalda. Cuando empezaba a bajar las escaleras del porche, la carga se balanceó de un lado a otro peligrosamente. Menos mal que Pete llegó a tiempo de sujetarlo.
Pero Ricky todavía no estaba fuera de peligro. En aquel mismo momento pisó uno de los extremos de la correa y perdió el equilibrio.
¡Crac!
Ricky y el piano de juguete se cayeron al suelo, mientras las teclas tintineaban ruidosamente.
—¡Huy, Ricky! —chilló Holly, llena de angustia.
—Lo siento —dijo su hermano, mientras intentaba ponerse de pie—. ¿Lo he roto? —Y, al mismo tiempo que se frotaba la nariz, murmuró lastimeramente—: Sí, creo que… lo he roto.
—¡No! —se desesperó Holly—. No quiero que se rompa.
Pete y Pam ya se habían acercado, corriendo. La nariz de Ricky empezaba a sangrar. Pam sacó un pañuelo para empapar la sangre y aconsejó:
—Lo mejor será que vayas con mamá. Yo te acompañaré.
Entre tanto, Pete había desatado el piano, que no había sufrido más desperfecto que unas cuantas desconchaduras en la pintura.
La señora Hollister, que estaba preparando bocadillos en la cocina, se alarmó al ver a Ricky. Pero en seguida puso un paño mojado con agua fría en la nariz del niño, que, a los pocos minutos, dejó de sangrar.
—Ya se sabe que los hombres tienen que recibir golpes alguna vez —dijo Ricky, después de dar las gracias a su mamá, la joven y guapa señora Hollister.
Y se marchó para seguir con su trabajo.
Unos minutos más tarde, por el camino del jardín entraba un gran coche, de los que sirven para transporte, y de él salió un hombre alto, de aspecto atlético. Tenía unos ojos pardos que se llenaban de arruguitas en los extremos cuando sonreía, y el cabello castaño y ondulado.
—¡Papá! —gritó Holly, corriendo hacia el hombre—. Ya lo hemos guardado casi todo. ¿Cuándo nos vamos?
—En cuanto mamá esté preparada —contestó el padre, sonriendo.
Al poco, la casa de los Hollister había quedado vacía. Los furgones se cerraron, y los niños y los papas quedaron en la acera, esperando a verles marchar. Y fue entonces cuando empezaron a sentirse tristes por dejar aquella casa donde habían pasado tan buenos ratos.
—Pero ¿dónde está Sue? —preguntó de pronto la señora Hollister, al no ver a la chiquitina.
Sue no aparecía por ninguna parte.
—Yo he visto que estaba jugando con Zip —dijo Ricky.
Zip era el fiel perro pastor de los Hollister, y se le consideraba como uno más de la familia.
Los niños empezaron a llamar a voces a su hermanita y a silbar al perro.
—Escuchad —advirtió el señor Hollister.
Acababa de oír un apagado ladrido que parecía salir del furgón más pequeño de las mudanzas.
—Ábranlo —ordenó el señor Hollister.
George se apresuró a abrir las puertas y del interior del vehículo saltó Zip, ladrando y moviendo la cola porque se sentía contento de encontrarse ya fuera. Detrás de él salió Sue.
—Estaba escondida en el carrito de Ricky —explicó la pequeñita de la familia, con los ojos relucientes y moviendo la cabeza cubierta de rubios rizos—. Quería ir en ese coche. ¿Puedo ir?
—Ahora no —repuso la señora Hollister.
—Bueno. Creo que ahora está todo en orden —dijo el señor Hollister a George—. Ustedes pueden seguir la marcha toda la noche, pero nosotros nos detendremos en algún camping. Así nos aseguraremos de tener todo en su sitio cuando lleguemos a Shoreham. En este boceto va indicado cómo queremos que se coloquen las cosas en nuestra nueva casa.
El señor Hollister entregó a George un papel con instrucciones, los dos hombres levantaron las manos, despidiéndose, y los furgones se pusieron en marcha.
Ya era el momento de que los Hollister se pusieran en camino. En la furgoneta de la familia se metieron varias maletas y el paquete de la comida. Después se cerró la vieja casa y los niños corrieron a ocupar sus puestos en el coche. Sue se sentó en el asiento delantero, con los padres. Y los demás hermanos se acomodaron en la Parte trasera.
Zip saltó dentro y se enroscó en su almohada. Aunque Zip quería mucho a los cinco hermanos, adoraba a Pam porque, dos años atrás, ella le había encontrado herido en la calle. Pam se hizo cargo del perrito abandonado y le cuidó hasta que estuvo curado.
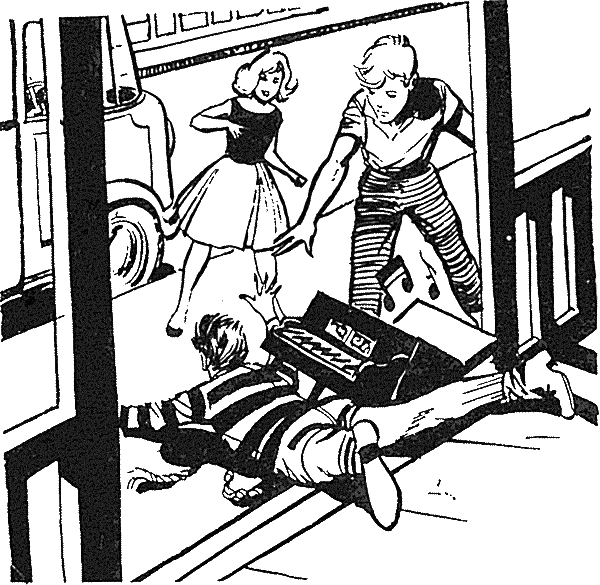
—¡Mirad quién viene! —gritó Pam, excitadísima.
Por la calle llegaban corriendo varios niños y niñas y dos perros foxterrier.
—Creo que vienen a despedirnos —opinó la señora Hollister, sonriendo agradecida.
Los perros empezaron a ladrar y Zip les hizo coro e intentó saltar por la ventanilla; pero Pam le sujetó con mano firme.
—¡Adiós, Holly! —exclamó una pequeñita—. No te olvides de escribirme.
—No. Escribiré —prometió Holly.
Un muchacho delgaducho y alto llamó:
—¡Eh, Pete! Si pescas un pez gordo no dejes de decírmelo. Iré a verlo.
—Claro que sí —contestó Pete.
Todo eran gritos y risas, mientras la furgoneta salía por el camino del jardín y se alejaba de la ciudad. Estaban a finales de junio y todos los campos aparecían verdes, resplandecientes. Se detuvieron a comer a la orilla de un bonito riachuelo y prosiguieron el viaje casi hasta la hora de ponerse el sol. Entonces el señor Hollister dijo a su familia:
—Mirad bien, a ver si veis un sitio donde podamos pasar la noche.
Los niños miraron atentamente en todas direcciones y, al poco rato, Pam anunció a gritos:
—¡Ya veo un sitio! Parece muy bonito.
El señor Hollister hizo entrar la furgoneta por un camino estrecho al final del cual había un círculo de blancas casitas de campo con postigos y puertas de color rojo.

Salió un hombre muy amable, con cabellos grises, que dijo que era el dueño de aquellas casas y preguntó si deseaban sitio para dormir.
—Les daré la casa más bonita que tengo —añadió.
Los niños se sintieron encantados y ayudaron en seguida a llevar las maletas a la casa.
Después de una cena muy sabrosa, los niños y Zip estuvieron jugando delante de los apartamentos. Al cabo de un rato, de otra de las casitas salió un chico de la edad aproximada de Pete, muy alto y de aspecto fuerte. Al ver a los Hollister se quedó parado, mirándolos con el ceño arrugado.
—Hola —dijo Pete.
El otro no contestó. Estuvo mirándoles otro rato y entonces se alejó por la parte posterior de las casitas. Zip se quedó gruñendo mientras le veía marchar.
—No es un chico muy amable —observó Pam.
Al cabo de un poco Holly decidió llevarse a Zip a dar un paseo, pero antes fue a la furgoneta a buscar la correa. Cuando estaba abriendo la puerta trasera y entraba, vio que el muchacho poco simpático salía de detrás de un árbol.
—¿Cómo te llamas? —preguntó gruñón el chico.
—Holly Hollister. ¿Y tú?
—Joey Brill. ¿Adónde vais?
—A nuestra casa de Shoreham —explicó Holly.
—¡Shoreham! —se asombró el chico—. Yo vivo allí. Y en Shoreham no queremos más críos. Lo pasaréis mal, si vais allí.
A Holly no le gustó nada aquel chico tan mal educado y estaba deseando que se marchase. Pero, en lugar de hacerlo, Joey se metió en la parte delantera del coche y soltó el freno.
—¡Joey! —Gritó Holly—. ¡No hagas eso! ¡Vamos a rodar por la cuesta!