

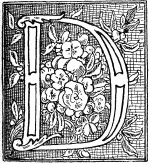 ESPUÉS de una noche en lucha con el pecado y el insomnio, nada purifica el alma como bañarse en la oración y oír una misa al rayar el día. La oración entonces es también un rocío matinal y la calentura del Infierno se apaga con él. Yo como he sido un gran pecador, aprendí esto en los albores de mi vida, y en aquella ocasión no podía olvidarlo. Me levanté al oír el esquilón de las monjas, y arrodillado en el presbiterio, tiritando bajo mi tabardo de soldado, atendí la misa que celebró el capellán. Algunos mocetones flacos, envueltos en mantas y con las frentes vendadas, se perfilaban en la sombra de uno y de otro muro, arrodillados sobre las tarimas. En el ámbito oscuro resonaban las toses cavadas y tísicas, apagando el murmullo del latín litúrgico. Terminada la misa, salí al patio que mostraba su enlosado luciente por la lluvia. Los soldados convalecientes paseaban: La fiebre les había descarnado las mejillas y hundido los ojos: A la luz del amanecer parecían espectros: Casi todos eran mozos aldeanos enfermos de fatiga y de nostalgia. Herido en batalla sólo había uno: Yo me acerqué a conversar con él: Viéndome llegar se cuadró militarmente. Le interrogué:
ESPUÉS de una noche en lucha con el pecado y el insomnio, nada purifica el alma como bañarse en la oración y oír una misa al rayar el día. La oración entonces es también un rocío matinal y la calentura del Infierno se apaga con él. Yo como he sido un gran pecador, aprendí esto en los albores de mi vida, y en aquella ocasión no podía olvidarlo. Me levanté al oír el esquilón de las monjas, y arrodillado en el presbiterio, tiritando bajo mi tabardo de soldado, atendí la misa que celebró el capellán. Algunos mocetones flacos, envueltos en mantas y con las frentes vendadas, se perfilaban en la sombra de uno y de otro muro, arrodillados sobre las tarimas. En el ámbito oscuro resonaban las toses cavadas y tísicas, apagando el murmullo del latín litúrgico. Terminada la misa, salí al patio que mostraba su enlosado luciente por la lluvia. Los soldados convalecientes paseaban: La fiebre les había descarnado las mejillas y hundido los ojos: A la luz del amanecer parecían espectros: Casi todos eran mozos aldeanos enfermos de fatiga y de nostalgia. Herido en batalla sólo había uno: Yo me acerqué a conversar con él: Viéndome llegar se cuadró militarmente. Le interrogué:
—¿Qué hay, muchacho?
—Aquí, esperando que me echen a la calle.
—¿Dónde te han herido?
—En la cabeza.
—Te pregunto en qué acción.
—Un encuentro que tuvimos cerca de Otáiz.
—¿Qué tropas?
—Nosotros solos contra dos compañías de Ciudad Rodrigo.
—¿Y quiénes sois vosotros?
—Los muchachos del fraile. Yo era la primera vez que entraba en fuego.
—¿Y quién es el Fraile?
—Uno que estaba en Estella.
—¿Fray Ambrosio?
—Creo que ese.
—¿Pues tú no le conoces?
—No, señor. Quien nos mandaba era Miguelcho. El Fraile decían que estaba herido.
—¿Tú no eras de la partida?
—No, señor. A mí, junto con otros tres, me habían cogido al pasar por Omellín.
—¿Y os obligaron a seguirlos?
—Sí, señor. Hacían leva.
—¿Y cómo se ha batido la gente del Fraile?
—A mi parecer bien. Les hemos tumbado siete a los del pantalón encarnado. Los esperamos ocultos en un ribazo del camino: Venían muy descuidados cantando…
El muchacho se interrumpió. Oíase lejano clamoreo de femeniles voces asustadas. Las voces corrían la casa clamando:
—¡Qué desgracia!
—¡Virgen Santísima!
—¡Divino Jesús!
El clamoreo se apagó de pronto: La casa volvió a quedar en santa paz. Los soldados hicieron comentarios y el suceso obtuvo distintas versiones. Yo me paseaba bajo los arcos y sin poner atención oía frases desgranadas que apenas bastaban a enterarme: Hablaban en este corro de una monja muy vieja y encamada que había prendido fuego a las cortinas de su lecho, y en aquel otro de una novicia muerta en su celda al pie del brasero. Fatigado del paseo bajo los arcos donde el viento metía la lluvia, me dirigí hacia mi estancia. En uno de los corredores hallé a Sor Jimena:
—¿Hermana, puede saberse qué ha ocurrido para esos lloros?
La monja vaciló un momento, y luego repuso sonriendo candorosa:
—¿Cuáles lloros?… ¡Ay, nada sabía!… Ocupadica en repartir un rancho a los chicarros. ¡Virgen del Carmelo, da pena ver cómo vienen los pobreticos!
No quise insistir y fui a encerrarme en mi celda. Era una tristeza depravada y sutil la que llenaba mi alma. Lujuria larvada de místico y de poeta. El sol matinal, un sol pálido de invierno, temblaba en los cristales de aquella ventana angosta que dejaba ver un camino entre álamos secos y un fondo de montes sombríos manchados de nieve. Los soldados seguían llegando diseminados. Las monjas reunidas en el huerto los recibían con amorosa solicitud y les curaban, después de lavarles las heridas con aguas milagrosas. Yo percibía el sordo murmullo de las voces dolientes y airadas. Todos murmuraban que habían sido vendidos. Presentí entonces el fin de la guerra, y contemplando aquellas cumbres adustas de donde bajaban las águilas y las traiciones, recordé las palabras de la Señora: ¡Bradomín, que no se diga de los caballeros españoles, que habéis ido a lejanas tierras en busca de una princesa, para vestirla de luto!
