

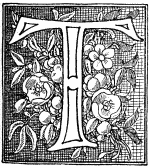 ODO EL DÍA estuvo lloviendo. En las breves escampadas, una luz triste y cenicienta amanecía sobre los montes que rodean la ciudad santa del carlismo, donde el rumor de la lluvia en los cristales, es un rumor familiar. De tiempo en tiempo, en medio de la tarde llena de tedio invernal, se alzaba el ardiente son de las cornetas, o el campaneo de unas monjas llamando a la novena. Tenía que presentarme al Rey, y salí cuando aún no había vuelto Fray Ambrosio. Un velo de niebla ondulaba en las ráfagas del aire: Dos soldados cruzaban por el centro de la plaza, con el andar abatido y los ponchos chorreando agua: Se oía la canturía monótona de los niños de una escuela. La tarde lívida daba mayor tristeza al vano de la plaza encharcada, desierta, sepulcral. Me perdí varias veces en las calles, donde sólo hallé una beata a quien preguntar el camino: Anochecido ya, llegué a la Casa del Rey.
ODO EL DÍA estuvo lloviendo. En las breves escampadas, una luz triste y cenicienta amanecía sobre los montes que rodean la ciudad santa del carlismo, donde el rumor de la lluvia en los cristales, es un rumor familiar. De tiempo en tiempo, en medio de la tarde llena de tedio invernal, se alzaba el ardiente son de las cornetas, o el campaneo de unas monjas llamando a la novena. Tenía que presentarme al Rey, y salí cuando aún no había vuelto Fray Ambrosio. Un velo de niebla ondulaba en las ráfagas del aire: Dos soldados cruzaban por el centro de la plaza, con el andar abatido y los ponchos chorreando agua: Se oía la canturía monótona de los niños de una escuela. La tarde lívida daba mayor tristeza al vano de la plaza encharcada, desierta, sepulcral. Me perdí varias veces en las calles, donde sólo hallé una beata a quien preguntar el camino: Anochecido ya, llegué a la Casa del Rey.
—Pronto ahorcaste los hábitos, Bradomín.
Tales fueron las palabras con que me recibió Don Carlos. Yo respondí, procurando que sólo el Rey me oyese:
—Señor, se me enredaban al andar.
El Rey murmuró en el mismo tono:
—También a mí se me enredan… Pero yo, desgraciadamente, no puedo ahorcarlos.
Me atreví a responder:
—Vos debíais fusilarlos, Señor.
El Rey sonrióse, y me llevó al hueco de una ventana:
—Conozco que has hablado con Cabrera. Esas ideas son suyas. Cabrera, ya habrás visto, se declara enemigo del partido ultramontano y de los curas facciosos. Hace mal, porque ahora son un poderoso auxiliar. Créeme, sin ellos no sería posible la guerra.
—Señor, ya sabéis que el general tampoco es partidario de la guerra.
El Rey guardó un momento silencio:
—Ya lo sé. Cabrera imagina que hubieran dado mejor fruto los trabajos silenciosos de las Juntas. Creo que se equivoca… Por lo demás, yo tampoco soy amigo de los curas facciosos. A ti ya te dije eso mismo en otra ocasión, cuando me hablaste de que era preciso fusilar a Santa Cruz. Si durante algún tiempo me opuse a que se le formase consejo de guerra, fue para evitar que se reuniesen las tropas republicanas ocupadas en perseguirle, y se nos viniesen encima. Ya has visto como sucedió así. El Cura ahora nos cuesta la pérdida de Tolosa.
El Rey hizo otra pausa, y con la mirada recorrió la estancia, un salón oscuro, entarimado de nogal, con las paredes cubiertas de armas y de banderas, las banderas ganadas en la guerra de los siete años por aquellos viejos generales de memoria ya legendaria. Allá en un extremo conversaban en voz baja el Obispo de Urgel, Carlos Calderón y Diego Villadarias. El Rey sonrió levemente, con una sonrisa de triste indulgencia, que yo nunca había visto en sus labios:
—Ya están celosos de que hable contigo, Bradomín. Sin duda no eres persona grata al Obispo de Urgel.
—¿Por qué lo decís, Señor?
—Por las miradas que te dirige: Ve a besarle el anillo.
Ya me retiraba para obedecer aquella orden, cuando el Rey, en alta voz de suerte que todos le oyesen, me advirtió:
—Bradomín, no olvides que comes conmigo.
Yo me incliné profundamente:
—Gracias, Señor.
Y llegué al grupo donde estaba el Obispo. Al acercarme habíase hecho el silencio. Su Ilustrísima me recibió con fría amabilidad:
—Bien venido, Señor Marqués.
Yo repuse con señoril condescendencia, como si fuese un capellán de mi casa el Obispo de la Seo de Urgel:
—¡Bien hallado, Ilustrísimo Señor!
Y con una reverencia más cortesana que piadosa, besé la pastoral amatista. Su Ilustrísima, que tenía el ánimo altivo de aquellos obispos feudales que llevaban ceñidas las armas bajo el capisayo, frunció el ceño, y quiso castigarme con una homilía:
—Señor Marqués de Bradomín, acabo de saber una burda fábula urdida esta mañana, para mofarse de dos pobres clérigos llenos de inocente credulidad, escarneciendo al mismo tiempo el sayal penitente, no respetando la santidad del lugar, pues fue en San Juan.
Yo interrumpí:
—En la sacristía, Señor Obispo.
Su Ilustrísima, que estaba ya escaso de aliento, hizo una pausa, y respiró:
—Me habían dicho que en la iglesia… Pero aun cuando haya sido en la sacristía, esa historia es como una burla de la vida de ciertos santos, Señor Marqués. Si, como supongo, el hábito no era un disfraz carnavalesco, en llevarlo no había profanación. ¡Pero la historia contada a los clérigos, es una burla digna del impío Voltaire!
El prelado iba, sin duda, a discurrir sobre los hombres de la Enciclopedia. Yo, viéndole en aquel paso, temblé arrepentido:
—Reconozco mi culpa, y estoy dispuesto a cumplir la penitencia que se digne imponerme su Ilustrísima.
Viendo el triunfo de su elocuencia, el santo varón ya sonrió benévolo:
—La penitencia la haremos juntos.
Yo le miré sin comprender. El prelado, apoyando en mi hombro una mano blanca, llena de hoyos, se dignó esclarecer su ironía:
—Los dos comemos en la mesa del Rey, y en ella el ayuno es forzoso. Don Carlos tiene la sobriedad de un soldado.
Yo respondí:
—El Bearnés, su abuelo, soñaba con que cada uno de sus súbditos pudiese sacrificar una gallina. Don Carlos, comprendiendo que es una quimera de poeta, prefiere ayunar con todos sus vasallos.
El Obispo me interrumpió:
—Marqués, no comencemos las burlas. ¡El Rey también es sagrado!
Yo me llevé la diestra al corazón, indicando que aun cuando quisiera olvidarlo no podría, pues estaba allí su altar. Y me despedí, porque tenía que presentar mis respetos a Doña Margarita.
