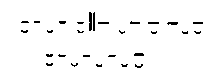
Bajo el nombre de Epodos, presente ya en los comentaristas antiguos[1577], han llegado hasta nosotros los poemas de Horacio pertenecientes al género yámbico. El término griego έπωδός se aplicaba, entre otras cosas, al verso que hacía eco (cf. Watson 2007: 94) a uno precedente y más largo; y siendo esa estructura distíquica especialmente frecuente en las composiciones basadas en el pie llamado yambo[1578], pasó también a designar a los dísticos yámbicos[1579] y a los poemas compuestos en ellos. También se llegó a llamar epodos a otros poemas que en términos estrictamente métricos o no eran yámbicos o no eran epódicos en el sentido dicho, pero que pertenecían a la misma tradición poética[1580]. Y es que, como enseguida veremos, el yambo era algo más que un pie métrico: era un género poético de vieja solera, presente ya en los albores de la literatura griega.
Se sigue discutiendo sobre si el título de los Epodos procede del propio Horacio, que nunca empleó esa palabra en sus textos, o si más bien hay que llamarlos lambi, según él mismo hizo al referirse a ellos[1581]. Ahora bien, en esas referencias nos parece claro que el poeta empleó el término en un sentido genérico, por lo que no vemos que haya razón suficiente para cambiarle el nombre a los tradicionales Epodos.
El género yámbico, como decíamos, se nos presenta ya floreciente, al lado de la elegía, en la poesía griega arcaica, dentro el ámbito dialectal y cultural jonio en que había surgido la épica homérica[1582]. Sus raíces se hunden en la prehistoria de la cultura griega, en la de la religiosidad popular ligada a los cultos rústicos de Dioniso y Deméter, los mismos que más tarde alumbrarían los géneros dramáticos, que en su métrica yámbica dejan ver claramente su comunidad de estirpe. Como primus inventor del yambo se ha tenido desde siempre a Arquíloco de Paros, cuya actividad se sitúa en la mitad del s. VII a. C. Según se ha dicho más de una vez, y por contraste con el precedente mundo homérico, Arquíloco era un antihéroe: bastardo de un aristócrata y una esclava, se ganó la vida como soldado de fortuna, comiendo su parco rancho en pie y apoyado en su lanza; pero en sus momentos de descanso encontró tiempo para componer poemas, que seguramente también eran canciones[1583], según una tradición que cabe suponer ya antigua en sus tiempos. A este respecto vale la pena la lectura de las páginas en que Fraenkel (1957: 36 ss.), recordando costumbres de los mediterráneos actuales, trata de reconstruir el ambiente en que los poetas arcaicos griegos, yámbicos elegiacos o líricos, en plena plaza pública o en las fiestas amicales, recitaban o cantaban sus versos, referentes a toda clase de asuntos, pero especialmente a los que eran del común interés. Y concluye Fraenkel (1957: 37): «Sobre todo, no se puede olvidar que las elegías y los yambos llegaron a existir no como literatura, sino como herramientas prácticas para ciertas tareas muy reales y que a menudo fueron empleadas como anuas formidables».
Temible era, desde luego, el yambo, el género del escarnio (el ψόγος o λοιδορία), que al amparo de la licencia verbal (παρρησία) que le venía de antiguo podía usar sin recato de las expresiones obscenas (αίσχρολογία). Y así, cuenta la tradición que las invectivas de Arquíloco contra Licambes y su hija Neo bula, tras la ruptura del compromiso matrimonial que habían asumido con él, llevaron a padre e hija a colgarse de una cuerda. Similar, y siempre según la tradición, fue el final de Búpalo, el mortal enemigo al que atacó en sus versos el segundo de los grandes yambógrafos griegos, Hiponacte de Éfeso, posterior a Arquíloco en más de un siglo. De uno y de otro poeta se confiesa deudor el Horacio de los Epodos (6, 11 ss.):
¡Guárdate, guárdate!; que yo, feroz como nadie frente a los malvados, tengo listos los cuernos para la embestida, al igual que el yerno despreciado por el desleal Licambes o el enemigo de Búpalo, tan fiero;
y años más tarde, en Epi. 19, 23 s., pasando revista a su propia ejecutoria literaria, citará al poeta pario como modelo capital de sus yambos:
Yo fui el primero en mostrar al Lacio los yambos de Paros, siguiendo los metros y los ánimos de Arquíloco, no sus asuntos ni las palabras con que acosaba a Licambes.
Este último pasaje nos brinda la oportunidad de insistir en la importancia que para Horacio, como para todos los poetas antiguos, tenían los metros como rasgo distintivo de un género; y, consecuentemente, en lo que la adaptación bien lograda de los de un determinado modelo griego suponía para que un poeta romano pudiera considerarse como su continuador. Horacio deja claro que él fue el primero en escribir en latín yambos a la manera primigenia de Arquíloco, lo que es verdad si se prescinde de los limitados precedentes de Catulo, que luego examinaremos. En todo caso, casi puede asegurarse que Horacio no empleó en los Epodos ningún esquema métrico que no hubiera visto avalado por la autoridad del poeta de Paros.
Hubo en la Grecia arcaica otros yambógrafos, a los que Horacio sin duda conoció e imitó en alguna ocasión. Semónides de Amorgos, contemporáneo del propio Arquíloco, compuso, entre otros, el famoso Yambo de las mujeres (fr. 7 West), diatriba misógina de la que sólo sale bien parada la «mujer abeja», la que los dioses crearon a partir de ese laborioso insecto; pues las demás, según el poeta, provienen de animales menos nobles o de elementos naturales que, como la tierra o el mar, defraudan con frecuencia las esperanzas del hombre. También Solón, el gran político y legislador ateniense (c. 640-c. 560 a. C.), escribió yambos, en los que, al igual que en sus elegías, predicó la sensatez y la concordia a sus conciudadanos, tal como Horacio haría en alguno de sus Epodos.
En la época clásica el yambo griego viene a menos, junto con las condiciones sociales, políticas y culturales en las que había nacido. En el período helenístico experimenta un brillante renacimiento gracias al mayor poeta de aquel tiempo; Calimaco de Cirene (c.210/5-240 a. C.)[1584]. Sin embargo, y como ya advertíamos páginas atrás, en su caso ya estamos ante poesía de libro, primariamente pensada para la lectura, carente de la espontaneidad propia de la etapa oral y más vital del género. Aunque Horacio sólo cita a Calimaco una vez, y en un texto muy posterior a sus Epodos y sin relación con su género[1585], hay acuerdo en que no es poco lo que los mismos deben a los Yambos del poeta alejandrino. Para algunos, por de pronto, el que creen que fue el verdadero título de la obra (lambí), y para bastantes más también el número de 17 poemas que la forman[1586]. Se admite generalmente que Calimaco trató de renovar la tradición yámbica arcaica suavizando su proverbial procacidad. Tal parece ser la idea inspiradora de su Yambo I, pese a lo maltrecho que éste ha llegado hasta nosotros. En él nos presenta a Hiponacte resucitado, que avisa a los poetas y eruditos alejandrinos que no viene a entonarles el yambo en que cantaba su pelea con Búpalo, para luego contarles una fábula con la que trata de calmar las querellas que mantenían entre sí. Se supone que a esa línea se estaría adhiriendo Horacio cuando, en el ya citado pasaje de Epi. I 19, 23 ss., hace ciertas reservas al respecto de su Fidelidad a Arquíloco: … non res et agentia uerba Lycamben, (cf. Watson 2003: 5 s.).
Dejando de lado los yambos de la tragedia y la comedia[1587], la poesía yámbica en cuanto género autónomo debió de surgir en Roma, como muy tarde, a finales del s. II a. C., de la mano de los poetas pioneros de la estética alejandrina y precursores del neoterismo. Nos referimos a los del llamado círculo de Lutado Cátulo, cuya obra sólo nos es conocida de manera muy fragmentaria. Entre ellos se contaban, aparte del propio Cátulo (a no confundir con Cátulo), Porcio Lícino y Valerio Edítuo. Poco posteriores fueron Macio, Levio y Sueyo, no mejor conocidos, pero, según parece, también alineados con la poética de Calimaco[1588]. Si se acepta cierta conjetura de Pighi (1968: 399), Levio habría introducido en Roma el verso hendecasílabo falecio (o mejor faleceo), que, procedente del ámbito lírico —como su denominación isosilábica indica—, estaba llamado a convertirse en el arma arrojadiza predilecta del Cátulo[1589] yámbico y de su lejano seguidor Marcial; no de Horacio, que se atuvo a los ritmos consagrados por Arquíloco.
Y así llegamos a los neotéricos o poetae noui, que en cuanto al yambo sólo están representados para nosotros por el Líber de Catulo (c. 84-c. 84 a. C.) y por escasas noticias de sus colegas Licinio Calvo y Furio Bibáculo. Horacio sólo nombra a Catulo una vez, y en un contexto no muy favorable, contemporáneo de los Epodos: aquél en que llama «mono» a un poeta de su tiempo que «sólo sabe cantar a Calvo y a Catulo» (Sát. I 10, 19). A veces da la impresión de que Catulo era para Horacio un precedente molesto, cuya obra podría empañar sus pretensiones de originalidad, tanto en el campo de la lírica como en el del yambo; y de hecho son muchos los estudiosos que en los últimos años han insistido en la importancia de la poesía neotérica, y en particular de la de Catulo, para la comprensión de los Epodos[1590]. Concretamente, se ha intentado demostrar que, si bien Horacio tenía línea directa con Arquíloco, también Catulo lo conocía de primera mano; por lo que el arquiloqueísmo de los Epodos podría deber algo a la mediación del poeta de Verona. Con todo, no sabemos que haya sido desmentida la opinión de Ptghi (1968: 402) de que el amplio caudal de versos yámbicos que encontramos en Catulo procede o bien de los modelos romanos de la generación anterior, o bien de los alejandrinos, mientras que Horacio los tomó directamente de Arquíloco.
Puede decirse que los contenidos de la poesía yámbica griega arcaica tienen como base común, o al menos predominante, la de las relaciones humanas. Son por ello de una notable variedad: van desde los más triviales episodios de la tradicional «guerra de sexos[1591]» hasta las más sesudas reflexiones sobre el orden político (en Solón), pasando por la amistad, el amor y el erotismo, las aventuras marinas y guerreras, la precariedad de la existencia humana y consideraciones morales diversas, las alegrías del simposio, la música y la fiesta[1592]… En la época helenística, una vez constituido el gremio académico, aparecen también las previsibles querellas entre escuelas, ya poéticas, ya filosóficas, de las que da fe el ya citado Yambo XIII de Calimaco. Buena parte de esos temas, como ahora veremos, son los de los Epodos de Horacio, aunque tras experimentar los efectos del ya citado «entrecruzamiento de los géneros» que W. Kroix[1593] (1924: 202 ss., 209 ss.; para los Epodos, 212) consideraba como característico de la literatura helenística; lo que en términos prácticos vino a suponer una ampliación del espectro temático y actitudinal propio del yambo. A su luz se comprenden mejor casos como el del Epodo 11, tan cercano a la elegía, o el del empleo de metros epódicos en algunas de las Odas, Pero ni esto ni la moderación que, según se cree, Calimaco trató de aportar con su presunto distanciamiento de Hiponacte impidieron que siguieran siendo rasgos propios del yambo su mordacidad y su carencia de inhibiciones frente a los tabúes sexuales.
Puestos a clasificar los 17 Epodos de Horacio, podríamos combinar ese criterio actitudinal, que parece el más apropiado a la naturaleza del género, con el temático. Así, vemos que resultan yámbicos por excelencia el 8 y el 12, que escarnecen de manera despiadada y obscena a una mujer (¿o a dos?) que no ha sabido envejecer con los años y sigue solicitando las prestaciones sexuales del poeta[1594]. Naturalmente, en la Roma del tiempo era impensable la posibilidad de que tales poemas se compusieran όνομαστί, es decir, poniendo por delante el nombre de la persona atacada, como había hecho Arquíloco con Licambes y su familia e Hiponacte con Búpalo[1595]; pero en los yambos que conocemos de esos dos grandes maestros no es fácil encontrar muestras de una agresividad y una indecencia que superen las que Horacio exhibe en las dos piezas nombradas. El tono yámbico se atempera en el Epodo 15, también dirigido contra una mujer, la perjura Neera. Su contenido es primariamente amoroso, sin adherencias sexuales que abran paso a la αίσχρολογία. Otra mujer, la bruja a la que Horacio llama Canidia[1596], es la destinataria de los Epodos 5 y 17, ambos teñidos de virulencia yámbica; pero en el segundo de ellos, en el que el poeta asume el papel de víctima de los maleficios de la hechicera, el patetismo y la indignación parecen derivar en algunos momentos hacia un humor negro muy cercano a la ironía[1597]. La agresividad del yambo se deja ver de lleno en los Epodos 4, 6 y 10, todos ellos dirigidos contra hombres. El 4, sin destinatario conocido —aunque se hayan hecho al respecto algunas conjeturas[1598]—, trata de desenmascarar a un liberto que, venido a más, se pasea arrogante por el centro de Roma y ha llegado a ser tribuno militar (como el propio Horado, por cierto). En el 6, el poeta se enfrenta a cara de perro —y nunca mejor dicho— a un detractor innominado que sólo se atreve con las personas débiles. El 10, en fin, es el dyspemptikón (Watson 2003:7) que augura a Mevio, al parecer el poeta enemigo de Virgilio y del propio Horacio[1599], un naufragio que lo quite de en medio para siempre. También cabe incardinar en la tradición yámbica los epodos políticos 7 y 16, aunque su tono grave, y hasta solemne[1600], apunta más bien al precedente de Solón que al de los jonios. Son obra de un Horacio que todavía no es amigo de Mecenas ni de Augusto, del que no mucho antes había probado el amargo sabor del polvo de Filipos y había vuelto a casa «con las alas cortadas[1601]». El poeta cívico se enfrenta a sus conciudadanos para advertirles de los desastres a los que van a llevarlos sus discordias; incluso para diagnosticar que su caso ya no tiene remedio y que a los buenos ciudadanos sólo les queda la perspectiva de la emigración en busca de otra tierra[1602]. El tono yámbico pasa claramente a la ironía, por vía de la parodia, en el Epodo 3, dirigido en primer término contra el ajo y sus efectos dispépticos, y a la postre contra el amigo Mecenas, que a punto ha estado de envenenarlo con semejante condimento. Pero la venganza del poeta sólo aspira a que el responsable de su indigestión, tras pasar por el mismo trance, se vea rechazado por la mujer a la que intente besar. En cuanto al 2, con justicia el más famoso de los Epodos, tenemos que esperar a sus últimos versos para encontramos con el capotazo que Horacio nos da al advertirnos que todos los precedentes sólo recogen las buenas intenciones, de inmediato abandonadas, de un usurero urbano al que por un momento se le había ocurrido pensar en las excelencias de la vida rústica.
El resto de los Epodos son de tono aún menos yámbico. El 1 y el 9, vistosamente colocados al inicio y al final de la colección, conciernen los dos a la batalla de Accio, que el 2 de setiembre del 31 a. C. decidió la suerte del Imperio. Son también epodos políticos, pero de un registro muy distinto al de 7 y 16: Horacio ya ha tomado partido; el enemigo público ya no son los demonios familiares que empujan a todo el pueblo romano a la guerra civil, sino el traidor Antonio y la déspota oriental, Cleopatra, la que pretende someter a Roma. En estos poemas, pues, prevalece el encomio del amigo sobre el denuesto del enemigo.
El Epodo 11, que, como decía Fr. Leo y recordaremos debidamente en su lugar, es una elegía iambis concepta, poco tiene que ver con la tradición yámbica: nos presenta a un Horacio deprimido por un desengaño amoroso, incapaz de empuñar el cálamo para escribir versos. Cercano a él en tono y contenido está el 14, en el que se disculpa ante Mecenas por no haber compuesto los yambos que le había prometido, esta vez a causa de su pasión por la liberta Frine. Más singular aún es el 13, que no se refiere al prójimo, como en general suele hacer el yambo, sino a la naturaleza, anticipando la lírica de las Odas; nada hay en él que pueda considerarse yámbico, a no ser su metro[1603].
Según ya hemos visto, en los Epodos y en el libro I de las Sátiras están los primeros frutos de la vocación poética que a Horacio le infundió, según él dice, «la osada pobreza[1604]» en que se vio tras la derrota de Filipos y la confiscación de su patrimonio[1605]. Así, pues, del propio año 42 a. C. o del siguiente podrían datar las más antiguas composiciones que en esos libros encontramos, y que serían las que permitieron que en el 38 Virgilio y Vario lo presentaran a Mecenas como a un poeta que ya tenía obra. Esto supone, naturalmente, que sus versos ya habían circulado entre esos y otros amigos antes de que se publicaran en forma de libros, el I de las Sátiras en el año 35 o 34 a. C. y el II, junto con los Epodos, en el 30, según parece. Tanto Sátiras I como Epodos aparecieron encabezados por sendas dedicatorias al generoso amigo y protector, lo que basta para dejar claro que el orden de los poemas no corresponde al de su composición[1606].
De la cronología de los diversos Epodos recordaremos en su lugar las noticias disponibles; pero podemos adelantar que los llamados políticos, los únicos que contienen referencias históricas, parecen encuadrar en el tiempo el conjunto de la colección. Así, el 7 y el 16 serían de una época temprana, en la que el poeta, entonces un marginado de la política, ve a todos sus conciudadanos, sin distinción de partidos, empeñados en continuar con unos enfrentamientos civiles que considera como una lacra derivada del fratricidio original con el que Rómulo había asentado su poder en la Roma recién nacida[1607]. Y en el segundo de esos epodos opina que ya no queda más remedio que marchar, como Eneas, en busca de una nueva patria. En el otro extremo de la escala cronológica cabría situar los otros dos epodos políticos, el 1 y el 9, compuestos ambos con motivo de la gran jornada de Accio, es decir, poco antes de la publicación del libro. Por medio quedan, dispersos a lo largo de los años 30 a. C., el resto de los Epodos[1608].
Hemos de preguntamos ahora por los criterios según los cuales Horacio organizó el libro de los Epodos tal como ha llegado hasta nosotros; y, naturalmente, aquí es forzoso evocar, como en el caso de las Odas, las teorías del tantas veces citado Kroll (225 ss.) sobre la composición del Gedichtbuch a partir de la época helenística. Por de pronto[1609], se ha hecho notar que la primera y la última palabra del libro —el Ibis de 1, 1 y el exitus de 17, 81— parecen especialmente pensadas para marcar su comienzo y su final. Pero sobre todo parece claro el criterio, ya consagrado por entonces, de la ordenación métrica; los Epodos 1 a 10 están todos escritos en dísticos de trímetros y dímetros, el metro yámbico y epódico por excelencia. El resto de la colección, en cambio, muestra una notable variedad, siempre dentro del repertorio rítmico consagrado por Arquíloco[1610]: siguen varias piezas en las que los dáctilos se combinan con los yambos, ya en dísticos, ya en los versos llamados «asinartetos», de ritmo cambiante, o bien se imponen por entero, como en el Epodo 12. Y queda para el final la única composición no epódica del libro, compuesta de versos iguales, trímetros yámbicos κατα στίχον, como entonces se decía[1611].
En cuanto a la arquitectura temática del libro, los estudiosos has rastreado una compleja red de relaciones entre los poemas que aquí no ha lugar a seguir con todo detalle. Ya hemos recordado que los Epodos de Accio, el 1 y el 9, ambos dedicados a Mecenas, están situados en el inicio y en la mitad del libro, lugares preeminentes. Las concomitancias argumentales unen también a los Epodos 7 y 16 (amenaza de nuevas guerras civiles), y al segundo de ellos con el 2 (evasión hacia la utopía de la vida feliz). Son obvias las relaciones entre el 8 y el 12 —escarnio de las viejas lujuriosas— y entre 5 y 17 invectivas contra la hechicera Canidia[1612]. Por su parte, el 3 y el 14 están ligados por «la dimensión privada de la relación de Horacio con Mecenas», y el 3 y el 15 por el tema de Telquirit vendredi dimanche pleurera (Watson 2003: 20); el 4 y el 6 por su denuncia de ciudadanos indeseables, y el 11 y el 14 por la incapacidad del poeta para escribir versos. En ese cuadro, se reconoce que el 13, un anticipo de las Odas, es una singularidad sin particulares relaciones con el resto de los poemas.
Más sutiles, y por ello también más sujetas a apreciaciones subjetivas, son otras relaciones temáticas que se han señalado entre los diversos Epodos. Así, las que, recogiendo palabras de Gutzwiller, Watson (2003: 23) llama «associative bridging», y que parecen anticipar en cada poema algo del contenido del siguiente. Por ejemplo, los Epodos 1 y 2 compartirían el tópico de la ambición de riquezas; 2 y 3, con obvia ironía, la de los encantos de la dieta rústica; 4, 5 y 6 la de las obvias referencias que el nombre de Canidia hacía al del canis («perro»)…; y similares ligazones se encontrarían en el resto de la colección.
Especial énfasis hace Watson (2003: 27 s.) en la recurrencia de los «motivos animales» en los Epodos: en el 1, el pájaro que teme por sus polluelos; en el 2, la variopinta fauna con la que trata el campesino; en el 3, las víboras, la serpiente alada y el propio nombre de Canidia; en el 4, los lobos y los corderos; en el 5, de nuevo Canidia y los repugnantes animales ligados a sus nefandos cultos; en el 6, el perro y el lobo, en el 7 los leones; en el 8 las comparaciones equinas y vacunas, en el 9 los toros y caballos; en 10 los mergos a los que se brinda el cadáver de Mevio y el cabrón que se inmolará a las Tempestades; en el 12 toda una caravana, desde el elefante a los corderos, lobos, leones y corzos, pasando por el pulpo y el macho cabrío malolientes; en el 16, las bestias salvajes a las que se ha de dejar el solar de Roma y el ganado que en las Islas Afortunadas vive sin la amenaza de las víboras; en fin, en el 17 el águila de Zeus, que devora las entrañas de Prometeo, y la imagen del poeta convertido en una especie de sumiso caballo sobre el que monta Canidia.
Hay, además, numerosas referencias cruzadas entre los poemas, que procuraremos anotar en su lugar, y que contribuyen a dotar al libro de «una cierta arquitectura[1613]». Esos elementos y algunos otros que no ha lugar a considerar aquí hacen de los Epodos un libro unitario y coherente.
En cuanto a su lengua y estilo, los Epodos sólo han sido objeto de estudios parciales o bien incluidos en los mayoritariamente pertinentes a las Odas, lo que no facilita su consulta[1614].
De la congénita licencia verbal (παρρησία) del yambo podría esperarse que llevara consigo desde antiguo una tendencia a la expresión vulgar. Sin embargo, no parece haber sido ése el tono de los modelos arcaicos, que más bien se sirvieron de un llamado «stylized Ionic» (Mankin 1995: 12), que combinaba la dicción poética consagrada —la de la épica— con el habla coloquial. También el Horacio yámbico parece haberse atenido a un «mid-stage» entre la lengua poética y la cotidiana, y entre la de sus Odas y la más llana de su obra hexamétrica.
En general, puede decirse que la lengua del Horacio yámbico se caracteriza por la misma claridad que, como hemos visto, caracterizaría a de las Odas. Con todo, parece como si el poeta aún no hubiera llegado a su madurez: en algunas ocasiones nos encontramos en los Epodos con expresiones que muestran una «extremada compresión de estilo» y que plantean problemas de interpretación[1615]. Es posible que ello tenga algo que ver con el limitado espacio que el recurso del encabalgamiento encontraba en los Epodos, dado que todos ellos, salvo el 17, están compuestos en dísticos, y que en esa clase de estructura métrica —ya fuera yámbica, ya elegiaca— era habitual que cada dístico abarcara una unidad de sentido relativamente autónoma (cf. Muecke, EO II: 783).
En cuanto al vocabulario, y aparte lo ya apuntado, ha llamado la atención la variopinta riqueza de adjetivos que el poeta emplea en el libro, en consonancia con las características de los episodios y situaciones, a veces tan expresionistas, que en él narra o describe. Algunos de ellos parecen ser neologismos de cuño griego, como implumis[1616], y son bastantes los derivados participiales de signo negativo: iniussus, inominatus, irresectus[1617]. Las palabras vulgares y los extranjerismos irrumpen con mayor facilidad al amparo del «ethos archilocheo» (Muecke, EO II: 783) que con frecuencia arrebata al poeta, cuando decide llamar a las cosas por su nombre o, lo que es peor, aludirlas por medio de las analogías o metáforas más crudas en Epodos como el 8 y el 12.
En fin, entre otras características de la lengua y estilo de los yambos horacianos [1618] se han señalado otras dos que merecen reseña y que, a nuestro entender, responden ambas a la vivacidad emocional característica del género. Por una parte, la notable abundancia de pronombres personales, que, para bien o para mal, establece y subraya una relación directa del poeta con sus destinatarios o interlocutores; por otra, la relativa frecuencia de un recurso, aunque literario, profundamente anclado en la elemental función expresiva del lenguaje: el de la anadiplosis o reiteración de un término que el hablante desea subrayar: hoc, hoc tribuno militum… (4, 20); quo, quo scelesti ruitis…? (7, l[1619]).
Cuando Horacio, en Epi. 1 19 23 ss., presumía de haber sido el primero en llevar a Roma «los yambos de Paros», siguiendo los metros de Arquíloco, no hablaba genéricamente de la poesía yámbica, cultivada también por los poetas griegos alejandrinos y por los poetae noui romanos, sino precisamente de los modelos rítmicos que el padre y maestro del género había legado a la posteridad. Y si bien Horacio no imitó todos los esquemas de Arquíloco que desde antiguo se consideran yámbicos —como los tetrámetros trocaicos—, consta que todos cuantos aparecen en sus Epodos están tomados de él, salvo el del 13, también solitario en este punto, a la espera de que, como ya hemos augurado en otra ocasión, alguno de los frecuentes hallazgos papirológicos, lo restituya cualquier día a la familia a la que sin duda pertenece[1620].
A diferencia de los de la mayoría de las Odas, que responden a los esquemas silábico-cuantitativos eolios, los versos de los Epodos son versos κατά μετρον, es decir, compuestos por unidades menores recurrentes. En su caso, y según la denominación del género nos avisa, se trata sobre todo del píe llamado yambo, constituido por una sílaba breve seguida de una larga (- —). En la métrica griega y en la latina, de ella derivada, los yambos comparecen predominantemente por pares, formando lo que se llama un metro yámbico, en el cual la silaba, breve del primer pie puede sustituirse por una larga[1621]. Los versos yámbicos se empleaban preferentemente en esquemas distíquicos o epódicos, es decir, de versos desiguales: un trímetro (tres pares de yambos) seguido de un dímetro (dos pares). También podían emplearse los trímetros en serie, como en el Epodo 17.
Ahora bien, no es de extrañar en el ambiente jonio se interfiriera en el camino del yambo el otro gran metro griego, el dáctilo, compuesto por una sílaba larga seguida de dos breves, ya consagrado por la épica y vigente también en el género paralelo de la elegía. La interferencia se dio, por de pronto, en los versos llamados asinartetos («incoherentes» o «heterogéneos»), que hacia su mitad cambiaban de uno a otro metro[1622]. Pero el dáctilo llegó incluso a suplantar totalmente al yambo en esquemas como el que nos presenta el Epodo 12; hexámetro alternando con hemiepes («medio hexámetro»), tan cercano al dístico elegiaco[1623], lo que no le impidió seguir formando parte de la familia métrica yámbica.
A continuación recordaremos al lector los esquemas métricos que encontramos en los Epodos:
I. Esquemas puramente yámbicos
1) Dísticos de trímetro seguido de dímetro[1624]
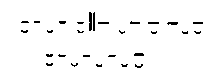
Epodos 1-10.
2) Trímetros κατά στίχον
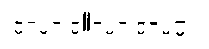
Epodo 17.
II. Esquemas con versos asinartetos
1) Trímetro yámbico seguido de elegiambo[1625]
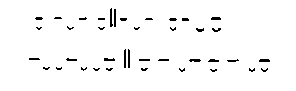
Epodo 11.
2) Hexámetro dactílico seguido de yambélego[1626]
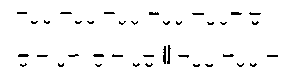
Epodo 13.
3) Hexámetro dactílico seguido por dímetro yámbico
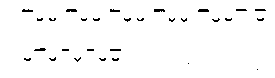
Epodos 14 y 15
4) Hexámetro dactílico seguido por trímetro yámbico puro[1627]
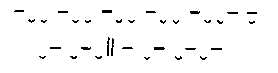
Epodo 16.
III. Esquemas puramente dactílicos
Hexámetro seguido por tetrámetro cataléctico[1628]
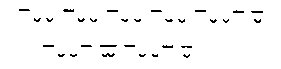
Epodo 12.
Bibliografías:
A. Setaioli, «Gli Epodi di Orazio nella critica dal 1937 al 1972» (con un’appendice fino a 1978), en ANRW II.31.3 (1981): 1764-1788.
Enciclopedias :
EO: Orazio, Enciclopedia Oraziana: véase Introducción general, pág. 115.
CH: The Cambridge Companion to Horace, véase Introducción general, pág. 115.
Ediciones: véanse las enumeradas en la Introducción general, pág. 99 ss., y en la Introducción a las Odas, pág. 115 s.; además:
D. Mankin, Horace, The Epodes, ed. by…, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
Comentarios: véanse los enumerados en la Introducción general, pág. 116; además:
A. Cavarzere, Orazio, il libro degli Epodi con traduzione di F. Bandini, Venecia, Marsilio 1992 {non uidimus).
D. Mankin, vid. supra.
E. Romano, Q. Horazio Placeo, Le Opere I, Le Odi, il Carme
Secolare, gli Epodi, tomo secondo, Commento di…, Roma, Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1991.
L. C. Watson, Horace’s Epodes, Oxford, Oxford University Press, 2003.
Traducciones: véanse la enumeradas en la Introducción general, pág. 105 ss., y en la Introducción a las Odas, pág. 328 ss.
Estudios sobre los Epodos
A. Alvar, «Ética y estética de los Epodos de Horacio», en A.
M.González de Tobía (ed.), Ética y Estética de Grecia a la Modernidad, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2004: 325-351.
K,Büchner, «Die Epoden des Horaz», en Studien zur römischen Literatur, vol 6, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1962: 50-96.
R. W. Carrubba, The Epodes of Horace. A study in poetic arrangement, Pan’s-La Haya, Mouton & Co., 1969.
H. Hierche, Les Épodes d’Horace, Bruselas, Latomus, 1974.
A. Setaioli, vid. supra: Bibliografías[1629]
L. C. Watson, «Horace’s Epodes: The impotente of iambos?», en S. J. Harrison (ed.), Homage to Horace: A bimillerary Celebration, Oxford, Oxford University Press, 1995: 188-202.
E. Wistrand, «Archilochus and Horace», en Archiloque, Entretiens de la Fondation Hardt X, Vandouvres-Ginebra, Fondation Hardt, 1964: 269-279.
J.L. Moralejo, «Horacio y sus modelos griegos». (En tomo a Epi. I 19, 21-34), en E. Falque-F. Gascó (eds.), Graecia capta. De la conquista de Grecia a la helenización de Roma, Huelva, Universidad de Huelva, 1995: 45-81 (sobre los Epodos: 66. s.).
—, «Horacio y sus modelos métricos: datos para un balance», en J. Luque Moreno-P. R. Díaz y Díaz (eds.), Estudios de Métrica Latina H, Granada, Universidad de Granada, 1999: 673-685 (sobre los Epodos: 683 ss.).
—, «Problemas de la originalidad de Horacio (in memoriam I. B. Pighi)», en G. Calboli-G. P. Marchi (eds.), Giovanni Battista Pighi, centesimo post diem natalem anno (18981998), Bolonia, Patrón, 2001: 143-165.
G. B. Pighi, La Metrica Latina, t. II de La Lingua Latina nei mezzi della sua espressione, Enciclopedia Classica, sez. II vol. VI, [Turin], Società Editrice Intemazionale, 1968.
L. E. Rossi, «Asynarteta from the Archaic to the Alexandrian Poets: on the Authenticity of the New Archilochus», Arethusa 9 (1976): 211 ss.