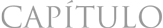
7

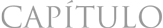
7

Cuando Tohr asaltó el bar del salón de billar, ni siquiera se molestó en mirar qué botellas se estaba llevando. Sin embargo, al llegar al rellano del segundo piso se dio cuenta de que la que tenía en la mano derecha era del Herradura de Qhuin y la que llevaba en la mano izquierda era… ¡Drambuie!
En fin, quizá estuviera desesperado, pero todavía tenía papilas gustativas y esa mierda era un asco, así que se dirigió al cuarto de estar que había al final del corredor y cambió la segunda botella por un ron añejo. Tal vez podría fingir que el tequila era coca-cola y combinarlos.
Una vez en su habitación, cerró la puerta, rompió el sello del ron, abrió la boca y echó un buen trago. Hizo una pausa para tragar y respirar. Y otra vez. Y otra…, y otra más. El incendio que se le declaró desde los labios hasta el estómago resultaba bastante agradable. Era como si se hubiese tragado una ración de rayos, y así siguió, tomando aire cuando lo necesitaba.
La mitad de la botella desapareció en apenas diez minutos y todavía estaba de pie, al lado de la puerta de su habitación.
Lo cual era bastante estúpido, se dijo. Estar de pie era idiota, todo lo contrario que embriagarse, que sí era muy necesario.
Dejó las botellas en el suelo y comenzó a luchar con las botas hasta que logró quitárselas. Los pantalones, los calcetines y la camiseta sin mangas siguieron el mismo camino. Cuando quedó desnudo, se dirigió al baño, abrió la ducha y entró en la bañera con las dos botellas otra vez en la mano.
El ron le duró lo que tardó en echarse el champú y el jabón. Cuando comenzó a enjuagarse, abrió la botella de Herradura y la emprendió con ella.
Solamente empezó a sentir de verdad los efectos del alcohol cuando salió de la ducha y los bordes afilados de su rabia se fueron suavizando hasta transformarse en la suave pelusilla del olvido.
Incluso cuando sintió que estaba a punto de perder la conciencia, siguió bebiendo. Finalmente se dirigió a la cama chorreando agua.
Le habría gustado bajar a la clínica para ver cómo estaban Xhex y John, pero sabía que ella se estaría reponiendo y era mejor dejarles que arreglaran sus problemas por su cuenta. Además, él estaba de bastante mal humor y Dios sabía que Xhex y John ya habían tenido suficiente dosis de cosas desagradables en aquel callejón.
No había necesidad de importunarlos.
Tohr dejó que las sábanas secaran su cuerpo, además del aire que corría suavemente gracias a los ventiladores del techo. El Herradura duró un poco más que el ron, probablemente porque su estómago ya estaba llegando al límite, tras tanto alcohol y la gran cena. Cuando se acabó el tequila, Tohr dejó la botella sobre la mesilla de noche y se acomodó totalmente estirado sobre la cama, cosa que no era difícil.
Cuando cerró los ojos, la habitación comenzó a girar, primero lentamente y luego más rápido, como si su cama se estuviese yendo por el desagüe y todo lo demás fuera desapareciendo lentamente.
Tohr, encantado de su borrachera, se dijo que tendría que recordar esa fórmula. El dolor del pecho ya no era más que un eco lejano; la necesidad de beber sangre había desaparecido; las emociones ya no eran amargas, sino tan plácidas y planas como una encimera de mármol. Ni siquiera cuando dormía lograba un descanso tan completo…
El golpe en la puerta fue tan suave que Tohr pensó al principio que había sido un latido de su corazón. Pero luego se repitió. Y sonó una vez más.
Reaccionó a gritos.
—Maldición, ¿qué coño pasa? ¿Qué sucede? —Al ver que no había respuesta, se puso de pie—. Ya voy, joder, ya voy…
Tuvo que agarrarse del borde de la cama para no caer y, al hacerlo, tiró al suelo la botella de Herradura. Joder. Su centro de gravedad se localizaba ahora en el dedo pequeño del pie izquierdo, por un lado, y en la parte exterior de la oreja derecha. Lo cual significaba que quería avanzar en dos direcciones distintas al mismo tiempo.
Llegar hasta la puerta fue como patinar sobre hielo. En un tiovivo y con un helicóptero en la cabeza.
Y el picaporte no dejaba de moverse. Además, Tohr no podía entender cómo era posible que la puerta se trasladara de un lado al otro del marco.
Cuando logró atraparla y abrirla de par en par, gritó:
—¿Qué pasa?
Pero allí no había nadie. Sin embargo, lo que vio le devolvió la sobriedad de inmediato.
Al otro lado del corredor, colgado de una de las barandillas de bronce, estaba el vestido rojo con que se había apareado su Wellsie.
Tohr miró hacia la izquierda y no vio a nadie. Luego miró a la derecha y vio… a N’adie.
Aquella hembra enfundada en su manto ya casi estaba llegando al extremo del corredor y caminaba tan rápido como se lo permitía su cojera, moviéndose con frenética torpeza bajo los pliegues de la burda tela.
Probablemente habría podido alcanzarla. Pero, mierda, era evidente que le había dado a esa mujer un susto espantoso, y si en el comedor tenía pocas ganas de hablar ahora tendría todavía menos.
Además, estaba completamente desnudo.
Salió al corredor y se plantó frente al vestido. Obviamente, lo habían limpiado con mucho cuidado y lo habían preparado para guardarlo, metiéndole papel de seda entre las mangas y colgándolo en una de esas perchas que tienen una estructura acolchada para insertarla dentro del corpiño.
Al mirar el vestido bajo los efectos del alcohol, le pareció que aquella tela roja comenzaba a moverse, mecida de un lado a otro por la brisa, mientras reflejaba la luz y la proyectaba sobre él desde distintos ángulos.
Pero el que se estaba moviendo era él.
Entonces levantó el brazo, descolgó la percha de la barandilla, se llevó el vestido a su habitación y cerró la puerta. Puso el vestido sobre la cama, en el lado en que Wellsie siempre había preferido dormir, el más alejado de la puerta, y arregló cuidadosamente la disposición de las mangas y la falda, haciendo ajustes casi imperceptibles, hasta que quedó en la posición perfecta.
Luego apagó las luces con el pensamiento.
Se acostó suavemente, de lado, y puso la cabeza sobre la almohada que estaba al lado de la que habría sostenido la cabeza de Wellsie.
Con mano temblorosa, acarició el corpiño del vestido, notando las varillas que tenía metidas entre el satén, aquella estructura diseñada para realzar las curvas del cuerpo femenino.
No era lo mismo que acariciar el torso de Wellsie, por supuesto. El satén tampoco era tan suave como el añorado cuerpo. Ni las mangas tan deliciosas como sus brazos.
—Te echo de menos… —Mientras decía estas palabras, Tohr acariciaba la parte del vestido correspondiente a la cintura…—. Te extraño mucho.
Era increíble pensar que alguna vez el cuerpo de Wellsie había llenado ese vestido. Ella había vivido dentro de él durante un breve periodo de tiempo y ahora era como la fotografía de una noche en la vida de los dos.
¿Por qué sus recuerdos no podían hacerla regresar? Eran recuerdos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente poderosos, un conjuro que debería llenar mágicamente el vestido.
Pero el problema era que Wellsie solo estaba viva en su mente. Siempre con él, pero siempre fuera de su alcance.
Eso era la muerte, se dijo Tohr. Una gran escritora de ficción. Lo contrario de la realidad.
Y como si estuviera releyendo un libro, recordó entonces el día de su apareamiento, la manera en que había esperado nervioso al lado de sus hermanos, jugueteando con la bata de satén y el cinturón con piedras preciosas. Su padre de sangre, Hharm, todavía estaba ausente, pues la reconciliación que se había producido al final de su vida aún tardaría un siglo en llegar. Pero Darius sí estaba allí y lo miraba a cada instante porque, sin duda, le preocupaba que Tohr fuera a desmayarse.
Así que ya eran dos con la misma preocupación.
Y luego había aparecido Wellsie…
Tohr deslizó su mano por debajo de la falda de satén. Al cerrar los ojos, imaginó que un cuerpo tibio y vibrante volvía a llenar el vestido, un cuerpo cuya respiración expandía y contraía regularmente las costuras del corpiño, un cuerpo cuyas piernas largas mantenían la falda lejos del suelo, mientras una melena roja caía hasta el encaje negro de las mangas.
En su visión, Wellsie era real y estaba en sus brazos, mirándolo por debajo de las pestañas, mientras bailaban el minué con los demás. Los dos habían llegado vírgenes a aquella noche. Él era un idiota, pero ella sabía exactamente qué hacer…, y así había sido como habían continuado siempre las cosas en su unión.
Después él se había convertido en un experto en el arte del sexo, y muy rápidamente.
Parecían el yin y el yang y, sin embargo, eran exactamente iguales: él era el sargento de la Hermandad, ella como un general en la casa, y juntos lo tenían todo…
Tal vez esa era la razón por la cual había ocurrido, pensó Tohr. Tanto él como ella tenían demasiada suerte y la Virgen Escribana había tenido que hacer un poco de justicia.
Y ahora él estaba allí, tan vacío como el vestido. Lo que los había llenado a ambos, al vestido y a él, se había ido para siempre.
Las lágrimas brotaron de sus ojos silenciosamente. Eran lágrimas de esas que terminan empapando la almohada, después de pasar por encima del puente de la nariz y caer una tras otra como la lluvia desde los aleros de los tejados.
Tohr siguió acariciando el vestido con el pulgar, tal como solía acariciar las caderas de Wellsie cuando estaban juntos. Luego pasó una pierna por encima de la falda.
No era lo mismo, claro. No había ningún cuerpo allí debajo y la tela olía a limón, que no era la fragancia de la piel de Wellsie. Allí se encontraba, solo, en una habitación que no era su alcoba matrimonial.
—Dios, cómo te echo de menos. —La voz se le quebró al final—. Cada noche. Cada día…
‡ ‡ ‡
Desde el otro extremo de la habitación en tinieblas, Lassiter observaba la escena plantado al lado de la cómoda. Se sentía hundido al ver cómo Tohr susurraba palabras de pena y amor al vestido.
Mientras se restregaba la cara con las manos, se preguntó por qué…, por qué diablos tenía que ser esa la única manera, entre muchas otras posibles, de hacerlo salir del Limbo en que se encontraba.
Aquella mierda de misión estaba comenzando a afectarlo.
A él. El ángel al que no le importaba nadie, aquel que debería haber estado trabajando en Hacienda, o debería haber sido abogado, o hacer en la Tierra cualquier otra cosa de esas en las que joder a los demás fuera una cualidad.
Nunca debería haber sido un ángel. Eso requería una habilidad que él no tenía y que además no podía fingir.
Tiempo atrás, cuando el Creador se le había acercado para ofrecerle una oportunidad de redimirse, estaba demasiado obsesionado con la idea de salir bien parado como para pensar en los detalles de la tarea. Lo único que oyó fue algo así como: «Ve a la Tierra, haz que este vampiro siga adelante con su vida, libera a esta shellan y bla, bla, bla…». Después de eso quedaría libre para ir a donde quisiera, en lugar de permanecer atrapado en tierra de nadie. Parecía un buen trato. Y al principio así había sido. Le tocó aparecer en el bosque con un Big Mac, alimentar al desgraciado, arrastrarlo de regreso hasta allí…, y luego esperar a que Tohr recuperara la suficiente fuerza física para comenzar el proceso que debía permitirle seguir adelante con su vida.
Buen plan. Tan bueno que pronto entró en vía muerta. Se atascó.
Aparentemente «seguir adelante con su vida» era algo más que volver a combatir contra el enemigo.
Estaba perdiendo la esperanza, a punto de tirar la toalla…, cuando apareció de súbito en la casa aquella hembra a la que llamaban N’adie y, por primera vez, Tohr se fijó realmente en algo.
Entonces fue cuando se le encendió la bombilla: «seguir adelante con su vida» iba a requerir otro nivel de compromiso con el mundo.
Claro. Perfecto. Genial. Debía lograr que Tohr tuviera sexo y así todo el mundo ganaría, en especial el propio Lassiter.
Joder, en cuanto vio a N’adie sin esa capucha supo que iba por buen camino. Era asombrosamente hermosa, la clase de hembra que hace que un macho enderece su vida y se coloque bien los pantalones, aunque no esté interesado en las relaciones. N’adie tenía la piel blanca como la nieve y un pelo rubio que le llegaría hasta las caderas si no se lo recogiera en una trenza. Sus labios eran rosados, los ojos de un hermoso tono gris y las mejillas del color del interior de las fresas. Demasiado radiante para ser real.
Y además era perfecta también por otras razones: quería reparar sus errores. Lassiter había asumido que, con un poco de suerte, la naturaleza seguiría su curso y todo encajaría perfectamente… Es decir, que caería en la cama del hermano.
Claro. Perfecto. Genial.
Pero… ¿qué se podía decir de la escena que se estaba desarrollando frente a sus ojos? Ahí no había nada claro, nada perfecto, nada genial.
Esa clase de sufrimiento era casi una muerte en vida, el purgatorio de quien no ha muerto pero tampoco se puede decir que está vivo. Y el ángel no tenía ni idea de cómo sacar al hermano de allí.
Francamente, ya le estaba costando bastante el simple trabajo de verlo.
Por cierto, Lassiter tampoco había imaginado que pudiera sentir compasión por el vampiro. Después de todo, se trataba de una misión, no estaba allí para hacerse amigo de su pasaporte hacia la libertad.
El problema era que mientras el aroma acre de la agonía del macho llenaba el aire de la habitación, era imposible no sentir pena por él.
Joder, ya no podía soportarlo más.
Después de desintegrarse y reaparecer en el exterior de la habitación, Lassiter avanzó por el pasillo de las estatuas hasta la gran escalera, se sentó en el primer escalón y aguzó el oído para escuchar los ruidos de la casa. Abajo, los doggen estaban recogiendo el comedor después de la Última Comida y sus alegres comentarios eran una relajante música de fondo. Detrás de él, en el estudio, el rey y la reina estaban… «trabajando», por decirlo así. El pesado aroma de macho enamorado de Wrath se esparcía por el aire, mientras que la respiración de Beth parecía muy acompasada. El resto de la casa estaba relativamente en silencio, mientras los otros hermanos y sus shellans e invitados se retiraban a dormir… o a hacer otras cosas más en la línea de lo que estaba haciendo la pareja real.
Lassiter levantó entonces los ojos y se concentró en el fresco que coronaba el techo del vestíbulo. El cielo azul y las nubes blancas que se asomaban por encima de las cabezas de los temibles guerreros, montados en poderosos corceles, parecían un poco ridículos. Después de todo, los vampiros no podían combatir durante el día. Pero, de todas maneras, esa era la ventaja de representar la realidad en lugar de vivirla. Cuando tienes el pincel en la mano eres como el dios que quisieras que gobernara tu vida, capaz de elegir, entre todas las posibilidades del destino, aquellas que representen las mayores ventajas para ti.
Mientras observaba las nubes, Lassiter esperó a que apareciera la figura que estaba buscando. Y de pronto la vio.
Wellesandra se encontraba sentada en un campo inmenso y desolado, cuya interminable planicie estaba salpicada de grandes rocas. Un viento inclemente la atacaba desde todas las direcciones. No parecía estar tan bien como la primera vez que la había visto. Debajo de la manta gris en la que se había envuelto con el pequeño, parecía más pálida, el color rojo del pelo había perdido intensidad, la piel se antojaba seca y resquebrajada y sus ojos habían adquirido un tono marrón indistinguible. Y el bebé que llevaba en brazos, aquel paquete diminuto y envuelto en varias mantas, ya no se movía tanto como antes.
Esa era la tragedia de estar en el Limbo. A diferencia del Ocaso, no era un lugar para pasar la eternidad. Se trataba de una estación de paso, camino al destino final, y cada persona tenía una versión diferente. Lo único que coincidía era que si te quedabas allí durante demasiado tiempo, después no podías salir. Perdías la gracia eterna, entrabas a una nada parecida al Infierno, sin posibilidades de escapar jamás de allí.
Y la madre y el pequeño estaban llegando al final del plazo establecido.
—Estoy haciendo todo lo que puedo —les dijo Lassiter—. Aguantad un poco, maldición, solo resistid un poco más.