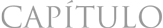
52

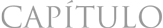
52

—¿Otra?
Cuando Tohr volvió a concentrarse en la bandeja de plata rebosante de comida, N’adie sintió deseos de declinar la oferta. En efecto, mientras yacía recostada sobre las almohadas de la cama de Tohr, se sentía llena.
Y, sin embargo, cuando él le ofreció otra fresa perfectamente madura, ella sintió que la fruta resultaba demasiado tentadora para rechazarla. Así que abrió los labios y esperó, tal como había aprendido, a que él se la pusiera entre la boca.
Muchas de las fresas rojas y brillantes que había originalmente en el plato habían fallado a la hora de cumplir los rigurosos requerimientos de Tohr y reposaban ahora a un lado de la bandeja. Lo mismo había sucedido con algunas de las tajadas de pavo recién asado y partes de la ensalada. El arroz había superado la prueba, por fortuna, así como los deliciosos panecillos recién horneados.
—Ten —murmuró Tohr—. Esta está buena.
N’adie observó cómo la miraba Tohr mientras ella aceptaba lo que él le ofrecía. Tohr parecía peculiarmente concentrado en su alimentación, de una manera que le resultaba al mismo tiempo conmovedora y fascinante. Ella había oído que los machos solían hacer eso. Incluso había visto cómo sus padres llevaban a cabo un ritual similar: su madre sentada a la izquierda de su padre en la mesa del comedor, mientras él inspeccionaba cada plato y cada copa antes de pasárselos personalmente a ella, en lugar de que lo hicieran los sirvientes, siempre y cuando los alimentos tuvieran una calidad lo suficientemente buena. N’adie suponía que aquella práctica era una curiosa tradición. Pero no. El espacio privado que ella compartía allí con Tohrment era el escenario de intercambios como ese. De hecho, N’adie se podía imaginar cómo, hacía muchos siglos, en medio de la vida salvaje, el macho regresaba a casa con una presa recién cazada y hacía lo mismo.
Eso la hacía sentirse… protegida. Valorada. Especial.
—¿Una más? —volvió a preguntar Tohr.
—Me vas a hacer engordar.
—Las hembras deben tener carne sobre los huesos —dijo él, y sonrió de manera distraída, mientras elegía una mora gorda y fruncía el ceño.
Al pensar en las palabras de Tohr, no sintió que estuviese sugiriendo que ella tenía algún defecto. ¿Cómo podría pensar algo así cuando él no había hecho más que elegir los alimentos más perfectos, entre alimentos completamente perfectos, y desechar aquellos que no creía que fueran dignos de ella?
—Entonces, la última —dijo ella con voz suave— y luego tendré que rechazar cualquier otra oferta. Estoy a punto de reventar.
Tohr puso la mora a un lado, junto con las demás rechazadas, y agarró otra y, mientras prácticamente le gruñía a la pobre fruta, su estómago dejó escapar un aullido.
—Tú también tienes que comer —señaló ella.
El sonido que recibió en respuesta era la expresión o bien de una reticente aprobación de la segunda mora o de su acuerdo con lo que ella había dicho…, probablemente lo primero.
Mientras ella masticaba, él apoyó los brazos sobre las piernas y se quedó mirando fijamente su boca, como si estuviese dispuesto a ayudarla a tragar, si tenía que hacerlo.
En aquel momento de silencio, N’adie pensó en lo mucho que Tohr había cambiado desde el verano. Estaba más grande, increíblemente grande, y su cuerpo parecía ahora el de un mamut. Sin embargo, no había engordado; por el contrario, sus músculos se habían expandido exactamente hasta el límite, sin cubrirse de grasa, y su figura resultaba muy atractiva y proporcionada. Todavía tenía la cara delgada, pero ya no estaba chupado, y su piel había perdido aquella palidez de la que ella solo había cobrado conciencia cuando el color volvió a sus mejillas.
Sin embargo, su pelo seguía ostentando aquel mechón blanco que era como una evidencia de todo lo que había sufrido.
¿Pensaría constantemente en su Wellesandra? ¿Todavía sufriría por ella?
Por supuesto que sí.
Sintió que le dolía el pecho y tuvo dificultades para respirar. Siempre había sentido gran empatía por él y sus receptores del dolor se encendían cada vez que Tohr estaba en un momento crítico.
Sin embargo, ahora N’adie percibió una agonía distinta detrás del esternón.
Tal vez se debía a que ahora estaban más cerca que antes. Sí, eso era. Ahora sentía una compasión todavía más profunda por él.
—¿Has terminado? —dijo él, y cuando ladeó la cara, quedó iluminado por una luz que resaltaba su amable expresión.
No, estaba equivocada, pensó N’adie, mientras se esforzaba por llevar aire a sus pulmones.
No se trataba de compasión.
Esto era algo completamente distinto de la compasión que sentimos por el sufrimiento de los demás.
—¿Otoño? —dijo Tohr—. ¿Estás bien?
Cuando levantó la vista para mirarlo, ella sintió un estremecimiento súbito que se extendió por sus brazos hasta los hombros desnudos. Bajo el calor de las mantas, su cuerpo tembló dentro de su propia piel y pasó del frío al calor ardiente.
Que era lo que sucedía, supuso ella, cuando tu mundo se ponía patas arriba.
Querida Virgen Escribana…, estaba enamorada de él.
Se había enamorado de aquel macho.
¿Cuándo había ocurrido eso?
—Otoño —dijo Tohr, y su voz tenía un tono más urgente—. ¿Qué sucede?
El momento exacto era difícil de precisar, pensó N’adie. El cambio había ocurrido milímetro a milímetro, impulsado por intercambios grandes y pequeños…, hasta que, tal como la noche cae sobre la tierra y se adueña del paisaje, lo que empezó como algo imperceptible terminó en lo innegable.
Tohr se puso de pie con rapidez.
—Llamaré a la doctora Jane.
—No —dijo ella mientras levantaba una mano—. Me encuentro bien. Solo estoy cansada y repleta de comida.
Por un momento, Tohr la escrutó con la misma mirada inquisitiva con que había inspeccionado las fresas y sus ojos penetrantes se cerraron sobre ella fijamente.
Sin embargo, debió de pasar el examen porque Tohr volvió a sentarse.
Mientras se obligaba a sonreír, N’adie señaló la segunda bandeja, aquella que todavía tenía los platos cubiertos.
—Ahora debes comer. De hecho, deberíamos pedir que te traigan otra bandeja.
Tohr se encogió de hombros.
—Esta está bien.
Entonces se metió en la boca las frutillas que no habían pasado el examen y levantó la tapa de su cena. Luego se comió todo lo que había quedado en la bandeja de ella, así como lo que había en la que le habían llevado a él.
N’adie sintió alivio al ver que Tohr se concentraba en otra cosa.
Cuando terminó su cena, Tohr sacó las bandejas y las mesitas y las dejó en el pasillo.
—Ahora vuelvo.
Dichas esas palabras, desapareció en el baño y unos segundos después N’adie oyó el sonido del agua.
Entonces se acostó de lado y se quedó mirando las cortinas cerradas.
Las luces se apagaron y luego ella sintió los pasos de Tohr sobre la alfombra. Hubo una pausa antes de que llegara a la cama y, por un momento, N’adie se preocupó al pensar que quizá él pudiera haberle leído el pensamiento. Pero acto seguido notó una brisa fría y se dio cuenta de que Tohr había levantado las mantas. Por primera vez.
—¿Te importa que me acueste a tu lado?
Abruptamente, ella parpadeó para detener las lágrimas que le llenaron los ojos.
—Por favor.
El colchón se hundió y el cuerpo desnudo de Tohr se acercó al suyo. Mientras él la abrazaba, ella se dejó arrastrar con sorpresa.
Entonces N’adie volvió a sentir otro estremecimiento de frío, que trajo una especie de presagio. Pero luego su cuerpo se calentó…, por cuenta del calor de Tohr contra el de ella.
Él nunca debería saberlo, pensó mientras cerraba los ojos y apoyaba la cabeza en su pecho.
Nunca, jamás debería saber el sentimiento que palpitaba en su corazón.
Eso lo arruinaría todo.