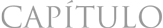
4

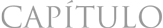
4

—¿De dónde diablos estarán sacando estos nuevos reclutas? —preguntó Qhuinn mientras se paseaba por la escena del combate pisando los charcos de sangre negra.
John apenas lo oía, a pesar de que sus oídos funcionaban perfectamente. Después de que los bastardos partieran decidió no separarse de Tohr. El hermano parecía haberse recuperado algo del golpe bajo que Xcor le acababa de asestar, pero todavía estaba muy lejos de encontrarse bien.
Tohr limpió las hojas de las dagas contra su pantalón y respiró hondo. Parecía estar saliendo del fondo de un pozo interior.
—No sé… Lo único que se me ocurre es Manhattan. Necesitas una población muy grande, con cientos y cientos de manzanas podridas en su periferia.
—¿Quién demonios es este jefe de restrictores?
—Un pequeño gusano, según tengo entendido.
—Perfecto para el Omega.
—Aunque es un gusano inteligente.
Justo cuando John estaba a punto de recordarles que nunca se podía estar seguro de nada, algo lo obligó a volver la cabeza con brusquedad.
Había percibido presencias.
—Más asesinos —dijo Tohr con voz ronca.
Sí, pero ese no era el problema. Lo malo era que no solo había restrictores, la shellan de John también estaba allí, en los callejones.
Se quedó con la mente en blanco, como si acabaran de desconectarle. ¿Qué diablos hacía ella patrullando? Esa noche no tenía turno. Debería estar en casa…
Al sentir el hedor de nuevos asesinos vivitos y al acecho, John sintió que una terrible convicción le apretaba el corazón como si fuese una garra de hierro: Xhex no debería estar en las calles esa noche.
—Necesito recuperar mi abrigo —dijo Tohr—. Esperadme aquí y luego iremos todos juntos.
¿Esperar? No, ni pensarlo.
En cuanto Tohr se desintegró para regresar al puente, John echó a correr. Sus botas golpeaban el asfalto como los cascos de un caballo al galope, mientras Qhuinn le gritaba algo que terminó con las palabras: «¡Maldito desgraciado!».
Desgraciado y todo lo que quisiera, pero a diferencia de las diversiones perversas y maniáticas de Tohr, lo que a él le ocupaba sí era importante.
John atravesó el callejón, tomó una calle lateral, saltó por encima de dos filas de coches aparcados, desembocó en una esquina y…
Y allí estaba ella, su pareja, su amante, su vida, enfrentándose a un cuarteto de asesinos junto a una casa abandonada y flanqueada por un maldito traidor rubio, grande y malhablado.
Rhage nunca debería haberla llamado. Cuando John pidió refuerzos, era obvio que no se refería a su Xhex. Además, Tohr había ordenado luego que se quedaran en casa… Entonces, ¿qué demonios estaban…?
—¡Hola! —Rhage hablaba con tono entusiasta, como si los estuviera invitando a una fiesta—. Solo hemos salido a dar un paseo por el hermoso centro de Caldwell.
Aquel era uno de esos momentos en que John verdaderamente lamentaba ser mudo. ¡Maldito imbécil!
Xhex volvió la cabeza para mirarlo… y fue entonces cuando ocurrió. Uno de los restrictores tenía un cuchillo en la mano y el maldito hijo de puta no solo tenía fuerza sino buena puntería: el arma voló por el aire, con la punta hacia delante…
Hasta que se frenó de repente…, justo al entrar en el pecho de Xhex.
Por segunda vez en la misma noche, John lanzó un desgarrador grito silencioso.
Al ver cómo John se abalanzaba sobre ella, Xhex se lanzó contra el asesino con una expresión de rabia que endureció sus rasgos y, sin perder ni un segundo, agarró la empuñadura del cuchillo y se lo sacó de su propia carne. Pero ¿cuánto tiempo le duraría esa energía?
¡Por Dios santo! Xhex iba a encargarse del desgraciado. Aunque estaba herida, parecía dispuesta a devolverle el ataque con sus propias manos… Sin duda, para terminar muerta en el intento.
El único pensamiento que cruzó por la mente de John fue que no quería ser como Tohr. Él no deseaba vivir ese infierno.
No quería perder a su Xhex esa noche, ni mañana por la noche, ni ninguna noche. Nunca jamás.
Así que el joven vampiro mudo abrió la boca y expulsó todo el aire que tenía en los pulmones. Luego se desintegró casi sin darse cuenta y cayó sobre el asesino con enorme rapidez. Lo agarró del cuello con la mano y lo empujó hacia atrás con toda su fuerza. Cuando los dos cayeron al suelo, le dio un cabezazo en la cara que no solo le rompió la nariz, sino también los pómulos y las órbitas oculares.
Y no se detuvo ahí.
Al sentir el chorro de sangre negra que le salpicó todo el cuerpo, John enseñó los colmillos y desgarró la carne del enemigo con ellos, mientras lo mantenía contra el suelo. Tenía el instinto destructivo tan aguzado que habría seguido mordiéndolo hasta llegar al pavimento, pero entonces recuperó la razón.
Tenía que ver cómo estaba Xhex.
Así que sacó la daga, levantó el brazo por encima de la cabeza y clavó los ojos en los del restrictor. O, mejor dicho, en lo que quedaba de ellos.
Hundió la daga tan profundamente y con tanta fuerza que, cuando pasaron el estallido y el fogonazo, tuvo que usar las dos manos para sacar la hoja del asfalto. Luego se volvió rápidamente para ver dónde se encontraba Xhex…
Y resultó que la guerrera seguía en pie y en pleno combate con otro de los del cuarteto, a pesar de que tenía una mancha roja en el pecho que crecía minuto a minuto y su brazo derecho parecía totalmente inhabilitado.
John estaba a punto de enloquecer.
Enseguida dio un salto e interpuso el cuerpo entre su hembra y el enemigo, justo a tiempo para recibir un golpe que iba dirigido a ella: el impacto de un bate de béisbol que al darle en la cara le hizo perder momentáneamente el equilibrio.
Ese golpe habría dejado a Xhex en el suelo y con un billete de viaje directo al cementerio.
Con un rápido movimiento del cuerpo, John recuperó el equilibrio y neutralizó con las dos manos un segundo strike del asesino. Luego asestó un golpe al desgraciado en la cara y lo dejó viendo las estrellas. Después todo fue más fácil.
—¿Qué demonios estás haciendo? —le gritó Xhex, al ver cómo John levantaba al asesino del suelo.
Considerando que John tenía las dos manos ocupadas sobre el cuello del asesino, no contaba con muchas posibilidades de comunicación. Además, estaba muy claro lo que hacía.
John despachó al desgraciado de regreso al Omega con una puñalada rápida y se puso de pie. Su ojo izquierdo, el que había recibido todo el impacto del bate, estaba comenzando a hincharse. Entretanto, Xhex seguía sangrando.
—Nunca vuelvas a hacerme eso —siseó Xhex.
Al oír el tono de indignación de Xhex, a John le dieron ganas de hacerle un corte de mangas, pero si lo hacía, no podría decirle lo que estaba pensando:
—¡Entonces no insistas en pelear cuando estás hiri-herie-herida!
Por Dios, ni siquiera podía comunicarse correctamente, sus dedos se atropellaban al formar las palabras.
—¡Estaba perfectamente bien!
—Pero si estás sangrando…
—Es una herida superficial…
—Entonces, ¿por qué no puedes levantar el brazo?
Los dos se habían ido acercando y desde luego con aire poco cariñoso. Ambos tenían el gesto airado y el cuerpo tenso, casi en actitud de ataque.
Al comprobar que ella no decía nada en respuesta a su pregunta, John tuvo la certeza de que la razón estaba de su parte.
Xhex debía de estar muriéndose de dolor, aguantando, pero no daba su brazo a torcer:
—Yo sé cuidarme sola, John Matthew. No necesito tenerte vigilándome a todas horas solo porque soy hembra.
—Habría hecho lo mismo por uno de los hermanos. —En realidad, dado su carácter, lo habría hecho por cualquiera, hermano o no—. Así que no me salgas ahora con esa cantinela feminista…
—¿Cantinela feminista?
—Tú has empezado a hablar de sexos, no yo.
Xhex entrecerró los ojos.
—Ah, ¿sí?, ¿de veras? Pues ¿sabes lo que te digo? Vete al infierno. Y si piensas que eso de que yo sé cuidarme sola no es más que una maldita declaración de principios, ¡te apareaste con la hembra equivocada!
—¡Esto no tiene nada que ver con que seas una hembra!
—¡Y una mierda!
Dichas estas palabras, Xhex respiró hondo, dolorida. Al hacerlo captó en toda su intensidad el aroma de macho enamorado que emanaba de John, tan fuerte que lograba opacar el hedor de toda la sangre de restrictor que los rodeaba.
John, furioso, enseñó los colmillos y dijo con frenéticos gestos:
—Tiene que ver con lo estúpida que has sido al provocar una situación de riesgo en el campo de batalla.
Xhex abrió la boca dispuesta a contestar, pero no sabía qué decir. Se palpó la herida y lo miró con furia contenida. No esperaba aquel reproche. Se quedó mirándolo fijamente mientras sacudía con lentitud la cabeza.
Parecía muy decepcionada.
John lanzó una maldición y comenzó a pasearse de un lado a otro, enloquecido. De repente notó que todos los que se hallaban en el callejón, es decir, Tohr, Qhuinn, Rhage, Blaylock, Zsadist y Phury contemplaban, atónitos, el espectáculo. Por su expresión, estaba claro que todos y cada uno de esos machos se sentían felices por no haber sido los autores del último comentario del vampiro mudo.
—¿Nos podéis dejar un poquito de intimidad? —dijo John, mientras los fulminaba con la mirada.
Enseguida todos comenzaron a moverse, simulando estar muy ocupados mirando al cielo, a las paredes cercanas, al suelo. Hubo rumor de carraspeos y comentarios insustanciales. Como suele decirse, estaban un poco abochornados y no sabían dónde meterse.
Pero a John en ese momento no le importaba lo que pensaran o hicieran.
Su rabia era tal que, a decir verdad, tampoco le importaba lo que pensara Xhex.
‡ ‡ ‡
En la mansión de la Hermandad, N’adie tenía entre los brazos el vestido que su hija había llevado en la ceremonia de apareamiento, mientras un doggen que estaba plantado frente a ella trataba de esquivar sus preguntas sobre el ropero, ubicado en el segundo piso de la mansión.
—No —volvió a decir N’adie—. Yo me ocuparé de esto.
—Pero ama, por favor, es muy sencillo…
—Entonces, más a mi favor, no habrá problema en que me ocupe del vestido.
El doggen dejó caer la cabeza y suspiró con aire derrotado.
—Al menos permítame que se lo diga al Jefe Perlmutter…
—Claro, y yo podría contarle lo amable que ha sido usted al mostrarme dónde están los productos de limpieza… Y lo agradecida que estoy por el gran servicio que me ha prestado.
Aunque N’adie llevaba puesta la capucha, y por tanto apenas se le podía ver la cara, el doggen pareció captar con claridad su estado de ánimo. Ella no iba a cambiar de opinión. Nadie la haría desistir de su idea, salvo por la fuerza, cosa que estaba totalmente descartada.
—Voy a…
—A conducirme allí, ¿verdad?
—Ah…, sí, ama, como usted ordene.
N’adie hizo una inclinación con la cabeza.
—Gracias.
—¿Puedo…?
—¿Mostrarme el camino? Sí, por favor. Gracias.
El doggen pareció rendirse del todo. Había comprendido que la endemoniada coja no iba a permitirle llevarse el vestido, ni limpiarlo, ni colgarlo después.
Era un asunto entre ella y su hija. Nadie más podía ni debía meter las narices en él.
Entristecido, con cara de circunstancias, el criado dio media vuelta y comenzó a caminar, conduciéndola por el largo corredor bordeado de hermosas estatuas de mármol que representaban a machos en distintas posturas y actitudes. Luego atravesaron un par de puertas giratorias, doblaron a la izquierda y atravesaron otros dos umbrales.
Y en este punto del recorrido el escenario cambió radicalmente. El suelo de madera ya no estaba cubierto por una preciosa alfombra oriental, sino por una alfombra ordinaria de color crema. Ninguna pieza artística adornaba las desnudas paredes blancas y las ventanas no estaban cubiertas por fastuosas cortinas con flecos y borlas, sino por pesadas telas de algodón del mismo color que la alfombra.
Acababan de entrar en la parte de la mansión que habitaban los sirvientes y el contraste era el mismo que solía haber en la casona de su padre: la zona de la familia tenía sus características, sus lujos, y la que ocupaba la servidumbre poseía rasgos muy distintos.
Al menos eso era lo que había oído, porque en realidad nunca había visitado la parte trasera de la casa de su padre mientras vivió allí.
—Esto debe de ser —dijo el doggen, al tiempo que abría unas puertas— lo que usted está buscando.
La estancia que había quedado a la vista era del mismo tamaño que la suite que ella solía ocupar en la propiedad de su padre, grande y espaciosa. Pero en este caso no había ventanas. Ni una gran cama a juego con los muebles hechos a mano. Tampoco había alfombras bordadas de colores cálidos. Ni armarios llenos de prendas a la última moda de París, ni cajones repletos de joyas, ni cestitas con cintas para el pelo.
No había nada de eso, pero era el lugar al que ella pertenecía ahora. El doggen comenzó a mostrarle aquellos extraños aparatos blancos, que designó como lavadoras y secadoras, y a continuación pasó a detallar el funcionamiento de las mesas de planchar y de las distintas planchas.
Sí, era su ámbito. Ahora, más que los cuartos de huéspedes, su lugar era el ala de la servidumbre. Así había ocurrido ya…
De hecho, si pudiera convencer a alguien, a cualquiera, de que la dejaran dormir allá abajo, en esa parte de la mansión, la situación sería más soportable. Sin embargo, como madre de la shellan de uno de los principales guerreros de la casa, disfrutaba de privilegios que no quería ni merecía.
El doggen comenzó entonces a abrir cajones y armarios y a mostrarle toda clase de aparatos a los que llamaba vaporizadores, limpiadoras en seco, clasificadores de prendas… Terminado el recorrido, la mujer se acercó a una percha y se puso de puntillas con torpeza sobre el pie bueno para colgar el vestido.
—¿Hay alguna mancha en particular que usted quiera quitar? —El doggen la miraba con aire aprensivo mientras ella alisaba la falda del vestido.
N’adie procedió a revisar cada centímetro de la falda, el corpiño y las mangas.
—Solo he podido encontrar esta. —Se inclinó con cuidado para no cargar demasiado peso sobre su pierna enferma—. Aquí, en el borde inferior.
El doggen miró con detenimiento. Allí había, en efecto, un ligero oscurecimiento de la tela. El buen hombre hizo la inspección con manos seguras y un gesto de gran concentración.
—Sí, creo que lo mejor será un lavado en seco manual.
Entonces llevó a N’adie al fondo de la habitación y le explicó cómo se hacía: un proceso que podría llevar fácilmente varias horas. Perfecto. N’adie insistió en que el sirviente se quedara con ella al principio, para ayudarla a no meter la pata. La propuesta pareció satisfacer al criado, que así se sentía al menos un poco útil.
Al cabo de un rato la mujer consideró que ya sabía cómo hacer aquel lavado en seco.
—Creo que ya me siento capaz de seguir por mi cuenta.
—Muy bien, ama. —El doggen hizo una venia y sonrió—. Si no tiene inconveniente, bajaré a prepararlo todo para la Última Comida. Si necesita algo, por favor, llámeme.
Según lo que la mujer había aprendido desde su llegada a la mansión, eso de llamar requería el uso de un teléfono… El criado pareció leerle el pensamiento:
—Aquí. —El doggen señaló el aparato colocado sobre una mesa—. Solo tiene que presionar el botón que dice «hablar» y el número uno y preguntar por mí, Greenly.
—Ha sido usted muy amable.
N’adie desvió la mirada rápidamente, ya que no quería ver cómo él se inclinaba ante ella con aire sumiso. Y solo volvió a mirar en aquella dirección cuando sintió que la puerta se cerraba detrás del doggen.
Al verse sola se llevó las manos a las caderas y dejó caer la cabeza durante un momento, pues sentía una presión en el pecho que le dificultaba la respiración.
Cuando llegó a la mansión ya sabía que tendría que enfrentarse a una situación difícil. Y eso era lo que estaba sucediendo, solo que los obstáculos no eran exactamente los que ella había previsto.
N’adie no había pensado en lo difícil que sería la vida en una casa aristocrática. Para más señas, en la casa de la Primera Familia de la raza. Al menos cuando había estado entre las Elegidas, el santuario había tenido otros ritmos y otras reglas, sin nadie por debajo de ella. Pero aquí… Afirmar que la alta posición aristocrática que la obligaban a ocupar le resultaba incómoda era decir poco; la verdad era que la dejaba sin aliento la mayor parte del tiempo.
Querida Virgen Escribana, tal vez debería haber pedido al criado que se quedara. En su presencia procuraba dominarse, guardar la compostura, y eso mitigaba su angustia y le facilitaba la respiración. Pero sola se ahogaba.
Pasado un rato logró recuperar el aliento.
Si quería seguir limpiando el vestido tendría que quitarse el manto, quedar al descubierto. Así que N’adie fue cojeando hasta la puerta para echar la llave. No quería que nadie la viese sin capucha. Pero descubrió que no había manera de cerrar desde dentro.
Entreabrió entonces la puerta y asomó la cabeza con cuidado para echar una ojeada al pasillo.
Todos los criados debían de estar abajo, preparando la comida para sus amos. En todo caso, en esa parte de la mansión solo había doggen, así que estaba a salvo de miradas indiscretas. Al menos de las miradas indiscretas de los amos, las que más temía.
N’adie volvió a cerrar la puerta, se aflojó la cinta con que se cerraba el manto a la altura de la cintura y se quitó la capucha de la cabeza, descargándose de ese peso que se imponía cada vez que estaba en público. ¡Ah, qué alivio! Luego levantó los brazos, estiró los hombros y la espalda y movió la cabeza de un lado a otro para relajar el cuello. Finalmente levantó la pesada trenza y se la pasó sobre el hombro, para aliviar la tensión que ejercía sobre la nuca.
A excepción de la noche en que había llegado a la casa por primera vez y se había encontrado cara a cara con su hija y con el hermano que había tratado de salvarle la vida hacía tantos años, siempre había tenido el rostro cubierto. Nadie había visto sus rasgos y nadie los vería, porque tenía la intención de permanecer siempre cubierta.
Solo se la quitó cuando tuvo que pasar por la prueba de identidad, un mal necesario.
Como siempre, N’adie llevaba debajo del manto una sencilla túnica de lino que ella misma había confeccionado. Tenía varias, y cuando se desgastaban las utilizaba como toallas. No sabía si en la mansión encontraría con qué hacerlas, pero eso no era problema. Con el fin de recuperar fuerzas para evitar la necesidad de alimentarse de la vena, iba regularmente al Otro Lado, de modo que podría traer de allí lo que necesitara.
Eran dos lugares tan diferentes… Y, sin embargo, en cualquiera de los dos las horas transcurrían del mismo modo: lenta, muy lentamente. Eran horas infinitas y bastante solitarias…
Pero no completamente solitarias. Había pasado a este lado para encontrar a su hija y ahora que lo había hecho, iba a…
Bueno, de momento esa noche iba a ocuparse de limpiar el vestido.
Mientras acariciaba el suave satén, N’adie no pudo evitar que le asaltaran recuerdos que prefería olvidar.
Ella solía tener vestidos como ese. Muchos, muchísimos. En otro tiempo, cientos de vestidos llenaban los armarios de su habitación, aquella magnífica habitación con las puertas al exterior.
Puertas que habían demostrado ser muy poco seguras.
Al sentir que sus ojos se humedecían, N’adie trató de borrar esos recuerdos. Había estado demasiadas veces en aquel infierno…
—Deberías quemar ese manto.
Al oír aquella voz N’adie se volvió tan bruscamente que casi tiró el vestido al suelo.
En el umbral había un macho enorme, de pelo rubio y negro. Era tan grande que llenaba todo el marco de la puerta, pero eso no era lo más sorprendente.
Lo asombroso era que el macho parecía brillar.
Quizá fuera lógico, claro, porque estaba cubierto de oro. Llevaba aretes y pendientes en las orejas, en las cejas, en los labios, en el cuello.
N’adie se agachó para recoger el manto con el que normalmente se cubría y él esperó tranquilamente a que se lo pusiera.
—¿No quieres quemarlo?
—¿Quién es usted?
N’adie sintió que el corazón le latía con una fuerza desbocada. Las palabras salieron de su boca de manera atropellada. No se sentía cómoda en la proximidad de los machos, en especial si se trataba de un lugar cerrado y de un macho tan viril.
—Soy un amigo tuyo.
—¿De verdad? ¿Y cómo es posible, si no lo conozco?
—Algunas personas dirían que tienes suerte de no conocerme —murmuró el macho—. Pero me has visto durante las comidas.
N’adie ató cabos. Por lo general, en el comedor mantenía la cabeza gacha y los ojos clavados en el plato, pero alguna vez, en efecto, lo había visto por el rabillo del ojo.
El macho hizo una afirmación inesperada.
—Eres muy hermosa.
Dos circunstancias impidieron que N’adie fuera presa del pánico. En primer lugar, no había en esa voz ni una pizca de insinuación sexual, nada de ardor masculino, nada que la hiciera sentirse amenazada. En segundo término, él había cambiado de posición y ahora estaba apoyado junto al marco de la puerta, dejándole espacio suficiente para huir, en caso de que necesitara hacerlo.
Parecía saber que permanecer en una habitación a solas con un macho era algo que la ponía nerviosa.
—Te he estado dando un poco de tiempo para que te adaptes —murmuró él.
—¿Por qué habría de hacer eso?
—Porque estás aquí por una razón muy importante y yo te voy a ayudar.
Los ojos brillantes y sin pupilas del macho se clavaron en los de N’adie. Pese a la protección del manto y la capucha, la mujer notaba que aquel vampiro era capaz de penetrar en su interior sin que importasen las barreras que levantara entre ellos.
Dio un paso atrás.
—Usted no me conoce.
De eso sí que estaba segura. Aunque ese macho, fuera quien fuese, hubiese conocido a sus padres, a su familia, a todo su linaje, a ella no la conocía. Entre otras cosas porque ella ya no era la misma que había sido una vez. El secuestro, el nacimiento de su hija, la muerte la habían cambiado por completo.
O mejor, la habían destrozado.
—Te conozco lo suficiente para saber que puedes ayudarme —dijo el macho—. ¿Qué te parece eso?
—¿Está usted buscando una criada?
Lo dijo por decir, pues estaba claro que en aquella casa repleta de sirvientes el imponente macho no necesitaba más criadas.
—No. —Ahora el macho sonrió y ella tuvo que admitir que cuando sonreía parecía más bien… un hombre amable—. Tu futuro no es la servidumbre, ni mucho menos.
N’adie levantó la barbilla con altivez.
—Ningún trabajo es deshonroso.
No siempre había pensado eso. Se lo había enseñado la vida, su vida marcada por las desgracias. Santísima Virgen, en otro tiempo fue una chiquilla extremadamente mimada y arrogante. La desaparición de esos horribles defectos fue lo único bueno que había salido de tantos desastres como sufrió.
—No estoy diciendo lo contrario. —El macho ladeó la cabeza y la miró como si se la estuviera imaginando en otro lugar, vestida con otra ropa.
—No sé muy bien lo que está diciendo.
—Entiendo que eres la madre de Xhex.
—Soy la hembra que la dio a luz, sí.
—Oí que Darius y Tohr la entregaron en adopción poco después de nacer.
—Sí, así fue. Ellos me acogieron durante mi convalecencia. —N’adie prefirió no mencionar que le arrebató la daga a Tohr para atentar contra su propia carne. Ya había hablado más de la cuenta con ese macho.
—¿Sabes una cosa? Tohrment, hijo de Hharm, se pasa mucho tiempo mirándote durante las comidas.
N’adie retrocedió.
—Estoy segura de que usted se equivoca.
—Mis ojos funcionan perfectamente bien. Igualito que los de él, según parece.
De pronto, la mujer soltó una carcajada.
—Qué disparate. Le puedo asegurar que él no tiene ningún interés en mí.
El macho se encogió de hombros.
—Bueno, tenemos impresiones distintas, pero no pasa nada, los amigos pueden estar en desacuerdo.
—Con todo respeto, usted y yo no somos amigos. Yo no lo conozco…
Abruptamente la habitación se iluminó con un resplandor dorado tan suave y delicioso que N’adie sintió un cosquilleo cálido en la piel. Pero al cabo de unos instantes dio un paso hacia atrás. Se había dado cuenta de que no se trataba de una ilusión óptica provocada por las joyas que llevaba el hombre encima. El macho era la fuente de esa luz. Brotaba de su cuerpo, de su rostro.
El vampiro luminoso le sonrió, con ánimo tranquilizador. N’adie pensó que la expresión del macho parecía ahora la de un hombre santo.
—Mi nombre es Lassiter y te diré todo lo que necesitas saber sobre mí. Soy en primer lugar un ángel y en segundo un pecador, y no me queda mucho tiempo de permanencia aquí. Jamás te haré daño, pero sí puedo conseguir que te sientas muy incómoda si no me dejas otra alternativa. Lo haré si es necesario para completar mi trabajo. ¿Qué más te puedo contar de mí? Me gustan los atardeceres y los paseos por la playa, y ya no existe la hembra perfecta para mí. Ah, y mi pasatiempo favorito es molestar a los demás. Supongo que el propósito de mi existencia es sacar de sus casillas a la gente…, probablemente con el fin de que resucite.
N’adie tragó saliva.
—¿Por qué está usted aquí?
—Si te lo digo ahora, intentarás oponerte a ello con todas tus fuerzas. Diré simplemente que creo que todo círculo termina por cerrarse… Antes de que llegaras no sabía cuáles eran las circunstancias de tu caso, ahora sí. —Hizo una pequeña reverencia—. Cuídate y cuida ese hermoso vestido.
Con esas palabras, el macho desapareció, llevándose toda la calidez y la luz con él.
N’adie se sentó y apoyó las manos en la mesa. Pasó varios minutos atormentada por los recuerdos. Luego bajó la mirada y vio, como si estuvieran muy lejos, sus nudillos blancos, que se cerraban sobre el manto. Le parecían manos ajenas, de otra persona.
Eso era lo que sucedía siempre que miraba cualquier parte de su cuerpo.
Al menos todavía podía dominar mal que bien su propio cuerpo. Así que el cerebro le ordenó a la mano, que estaba unida al brazo, el cual salía del torso, que se relajara.
Y mientras la mano obedecía, N’adie miró de reojo hacia el lugar donde había estado apoyado el macho. Las puertas estaban cerradas. Pero él no las había cerrado…
¿Habría estado alguien allí realmente?
N’adie se apresuró a echar un vistazo al corredor. Miró en todas direcciones…, pero no había nadie.