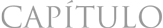
10

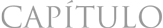
10

—Yo lo haré.
Al oír la voz de N’adie, el grupo de doggen a los que estaba espiando desde atrás se volvió hacia ella. Lo hicieron todos al tiempo, como se mueve una bandada de pájaros. En el modesto cuarto de estar había varios machos y hembras, cada uno con el uniforme adecuado para el papel que desempeñaba, ya fuera cocinera o limpiadora, panadero o mayordomo. N’adie los había encontrado mientras daba un paseo por la casa y ciertamente no iba a desperdiciar esa oportunidad.
El doggen de mayor rango, Fritz Perlmutter, parecía a punto de desmayarse. Lógico, porque había sido el doggen de su padre hacía muchos años y tenía especiales dificultades para aceptar que ella se definiera ahora como una criada.
—Mi querida ama…
—No me llames así. Soy N’adie. Ahora me llamo N’adie. Te ruego que te dirijas a mí solo de esa manera. Y, como ya dije, yo puedo encargarme de la lavandería en el centro de entrenamiento.
Ni siquiera sabía dónde estaba.
El trabajo del día anterior con el famoso vestido había sido como una bendición, pues la había mantenido ocupada y le había permitido entretenerse mientras pasaban las horas. Lo mismo solía ocurrir en el Otro Lado, sus ocupaciones manuales eran lo único que la tranquilizaba y le daba cierto respiro a su existencia.
En realidad había ido allí con un objetivo claro: tratar de establecer contacto con su hija, pero estaba recién apareada y por el momento tenía otras prioridades, lógicamente. También había ido, en fin, en busca de un poco de paz, pero la verdad era que no lograba ese objetivo. Incluso su locura parecía ir en aumento.
Para colmo, había estado a punto de tener un altercado con Tohrment al comienzo de la mañana.
Al menos él había cogido el vestido, pues ya no estaba donde lo había colgado apresuradamente al ver que el macho reaccionaba de manera tan brusca…
De pronto N’adie notó que el mayordomo la miraba con angustia expectante, como si acabara de decir algo que requiriese una respuesta.
—Por favor, llévame hasta allí —dijo la encapuchada— y muéstrame lo que hay que hacer.
Al ver que la cara arrugada del viejo mayordomo se entristecía aún más, N’adie se dio cuenta de que esa no era la respuesta que esperaba el pobre hombre.
—Ama…
—N’adie, por favor. Te lo ruego: muéstrame el camino.
Todos los doggen parecían enormemente preocupados. Cualquiera hubiera dicho que acababan de enterarse de que llegaba el fin del mundo.
N’adie insistió y le habló dulcemente al mayordomo:
—Y gracias anticipadas por facilitarme mi labor.
Convencido al fin de que no iba a ganar, el jefe de los doggen hizo una reverencia.
—Por supuesto, am…, quiero decir, N’…, yo…
N’adie se compadeció del mayordomo al ver que no era capaz de llamarla por su nombre.
—Eres muy amable. No te preocupes, te sigo.
El mayordomo pidió a los demás que se marcharan y la guio a través de la cocina hasta el vestíbulo y luego atravesaron otra puerta que era nueva para ella. Mientras avanzaban, N’adie evocaba la chica que fue en otra época, la altiva hija de una familia adinerada, que se negaba a cortar su propia carne, o a cepillarse el pelo, o a vestirse. ¡Qué imbécil! Al menos ahora que no era nadie y no tenía nada, sabía con claridad cómo pasar el tiempo de una manera significativa y útil: trabajando. El trabajo era la clave.
—Por aquí. —El mayordomo abrió una puerta que estaba escondida debajo de la magnífica escalera del vestíbulo principal—. Permítame enseñarle la contraseña.
—Gracias.
Le dio la clave y N’adie se esforzó por memorizarla.
Mientras seguía al doggen a través de un largo y estrecho pasadizo subterráneo, la encapuchada pensó que si se iba a quedar en ese lado necesitaba encargarse de algunas tareas y deberes, aunque eso inquietara al doggen, a la Hermandad, a las shellans… Porque eso era mucho mejor que la prisión a la que equivalía vivir sumida obsesivamente en sus propios pensamientos.
Salieron del pasadizo a través de la parte posterior de un armario y entraron a una habitación en la que había un escritorio, varios armarios de metal y una puerta de vidrio.
El doggen carraspeó.
—Este es el centro de entrenamiento, que también alberga las instalaciones médicas. Tenemos aulas, un gimnasio, taquillas, una sala de pesas, una zona de fisioterapia y una piscina, entre otras instalaciones. Varios doggen se encargan de la limpieza profunda de cada sección. —Hablaba con un tono solemne, como si no pudiese olvidar que se dirigía a la invitada del rey. Además, parecía orgulloso del buen funcionamiento del personal a su cargo—. Pero la doggen responsable de la lavandería ha caído enferma, apenas puede mantenerse en pie. Por favor, por aquí.
Cruzaron la puerta acristalada, salieron a otro corredor y se dirigieron a una habitación de puertas dobles que estaba equipada de la misma manera que el cuarto de ropas del que había hecho uso la noche anterior en la mansión. Durante los siguientes veinte minutos, N’adie recibió una auténtica conferencia sobre cómo funcionaban las máquinas. Luego el mayordomo repasó con ella un plano de las instalaciones para que supiera bien dónde debía recoger las cestas de ropa sucia y dónde tenía que dejar la ropa limpia.
Por fin, después de un incómodo silencio y una despedida todavía más incómoda, N’adie se quedó sola y feliz.
En medio de la lavandería, rodeada de lavadoras, secadoras y mesas para doblar, cerró los ojos y respiró hondo.
Ah, la maravillosa soledad y el feliz peso de los deberes que ella misma se había impuesto. Durante las siguientes seis horas, solo tenía que pensar en un montón de toallas y sábanas blancas: en dónde encontrarlas, cómo meterlas en las máquinas, cómo doblarlas, cómo devolverlas a sus lugares de origen.
Allí no había cabida para el pasado ni los remordimientos. Solo trabajo.
Agarró el carrito, lo llevó hasta el corredor e inició el recorrido, comenzando por la clínica. Empezó el ir y venir a la lavandería. Metió la primera carga en la inmensa lavadora, volvió a salir y entró en un cuarto donde había una montaña de ropa sucia. Necesitó hacer dos viajes para llevar todas esas toallas. Luego hizo un montón con ellas en el centro, junto al desagüe que había en el suelo de cemento gris.
Su parada final fue la última puerta a mano izquierda, donde estaba la piscina. Mientras avanzaba, las ruedas del carrito hacían un peculiar ruido, al igual que sus pies torcidos. El carrito le servía de andador, le daba más estabilidad y le permitía caminar más rápido.
Oyó una música procedente de la zona de natación. Aminoró el paso y luego se detuvo.
Las notas llamaron su atención, pues todos los miembros de la Hermandad y sus shellans se habían marchado a ocuparse de sus asuntos. Pensó que tal vez alguien se había dejado la música puesta después de darse un baño.
Al entrar en una antesala grande y de techo bajo con las paredes cubiertas de mosaicos que representaban la figura de varios machos atléticos, N’adie sintió con tanta fuerza el golpe del calor y la humedad que fue como si se estrellara contra una cortina de terciopelo. Había un extraño olor en el aire, como a productos químicos, que le hizo preguntarse con qué tratarían el agua allí. En el Otro Lado todo se mantenía siempre fresco y limpio, pero N’adie sabía que en la Tierra las cosas eran distintas.
Dejó el carrito en la entrada y avanzó hacia un espacio grande que parecía una cueva. Alargó el brazo para tocar los tibios baldosines que recubrían la pared y deslizar sus dedos por los cielos azules y los campos verdes del mosaico, evitando, eso sí, las figuras de los machos con sus arcos y sus posiciones de defensa y ataque.
A N’adie le encantaba el agua. Adoraba flotar en el agua, aquella frescura que le aliviaba los dolores de la pierna, la sensación de libertad que le proporcionaba.
Avanzó acariciando el mosaico, hasta que al doblar una esquina…
—¡Ay…, Virgen Santísima!
La piscina era cuatro veces más grande que el mayor estanque del Otro Lado y el agua brillaba con un color azul pálido, probablemente debido a las baldosas que recubrían su pronunciada hondura. Unas rayas negras la atravesaban de lado a lado, marcando las calles. Había una serie de números a lo largo del borde, que debían de indicar la profundidad de cada zona. El techo era abovedado y estaba cubierto por más mosaicos. Contra las paredes había bancos para sentarse. El eco de la música era más fuerte allí, pero no demasiado. La misteriosa resonancia resultaba más bien agradable.
Al considerar que se encontraba sola, N’adie no pudo resistir la tentación de acercarse para probar la temperatura del agua con su pie descalzo.
Era tentadora. Muy tentadora.
Sin embargo, en lugar de ceder a la tentación de bañarse, se volvió a concentrar en sus deberes y regresó a donde estaba el carrito para recoger la ropa que había en una gran canasta de mimbre.
Antes de marcharse definitivamente, se detuvo un momento y volvió a mirar el agua.
La lavadora todavía no había terminado con la primera tanda de sábanas. Según sus cálculos, faltaban al menos cuarenta cinco minutos para que terminara.
Miró el reloj de la pared.
Tal vez podría pasar unos cuantos minutos en la piscina, se dijo. Le vendría muy bien el agua para aliviar el dolor de la parte baja de la espalda. En los próximos minutos no había nada que pudiera hacer para adelantar su trabajo. Así que agarró una de las toallas recién dobladas y revisó de nuevo la antesala para asegurarse de que estaba sola. También se asomó al corredor. No había nadie por allí. Era el mejor momento para hacerlo, pues la servidumbre estaría limpiando el segundo piso de la mansión, cosa que siempre hacían entre la Primera y la Última Comida. Además, tampoco había nadie en tratamiento en la clínica, al menos por el momento.
Debía apresurarse.
N’adie fue cojeando hasta la piscina, se aflojó el cinturón con el que se cerraba el manto y se quitó la capucha. Luego se despojó del manto y, tras un breve momento de vacilación, se quitó también la túnica de lino y se quedó desnuda. Tenía que acordarse de llevar otra si quería volver a hacer esto. No podía perder el pudor.
Mientras doblaba sus cosas, observó deliberadamente su pierna mala y siguió con los ojos las cicatrices, que formaban en su piel un horrible mapa lleno de montañas y valles. En otro tiempo su pierna había funcionado perfectamente y era tan bella como las que dibujaban los artistas. Sin embargo, ahora era un símbolo de la persona en que se había transformado, un recuerdo de la desgracia que la había convertido en un ser inferior y, con el tiempo, en una persona mejor.
Qué triste paradoja.
Por fortuna había una barandilla cromada junto a las escaleras y a ella se agarró para mantener el equilibrio mientras entraba lentamente en el agua tibia. Luego se acordó de su trenza y la recogió cuidadosamente alrededor de la parte superior de la cabeza, asegurándose de que se mantuviera quieta.
Después se dejó llevar por el agua.
Cerró los ojos y se entregó a la querida sensación de ingravidez. El agua era como una brisa que acariciaba su carne, mientras unas invisibles manos líquidas sostenían su cuerpo. A medida que avanzaba hacia el centro, desistió del propósito de no mojarse el pelo y se puso de espaldas, mientras movía las manos en círculo para mantenerse a flote.
Por un instante se permitió sentir algo, abrir la puerta de sus sensaciones.
Y la experiencia fue… buena.
‡ ‡ ‡
Solo en la mansión durante toda la noche, pues lo habían sacado de la rotación impidiéndole ir al combate, Tohr se sentía atrapado, resacoso, lo que equivale a decir que tenía un pésimo estado de ánimo.
La buena noticia era que, como la mayoría de la gente se había marchado o estaba ocupada, no impondría su tóxica presencia a nadie.
Con esa idea se dirigió al centro de entrenamiento, sin otra prenda que el bañador. Como había oído que la mayoría de las resacas eran producto de la deshidratación, decidió no solo ir a la piscina a sumergirse, sino llevar un poco de líquido para refrescarse el gaznate y el resto del organismo. Todo muy saludable.
¿Y qué líquido encontró? Vodka, lo que le encantó. Además, parecía agua.
Mientras avanzaba por el pasadizo, se detuvo un momento para darle un sorbo al Goose de V…
Mierda.
Los pensamientos no le dejaban en paz. El zapatazo de John contra el suelo, como si fuera el tañido de una campana, era algo que nunca iba a olvidar. Ni tampoco su dedo apuntándole directamente.
Hora de darle otro sorbo a la botella… O mejor dos.
Mientras retomaba el camino hacia lo que probablemente acabaría en naufragio, Tohr reconoció que se había convertido en un cliché andante. Antes de que le arrebataran a Wellsie, de vez en cuando había visto a otros hermanos en ese mismo estado, atravesando un momento de amargura y confusión, con mala cara y una botella en las manos para olvidar. Y nunca los había comprendido.
Pero ahora… ¡Por Dios! Comprendía a la perfección lo que les pasaba.
Uno hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir hora tras hora. Y las noches en que no podías salir a pelear eran las peores. A menos, claro, que tuvieras frente a ti todo un día de luz e inactividad. Eso era todavía peor.
Al encaminarse hacia la piscina, Tohr se alegró de estar solo, de no tener que preocuparse por la expresión de su cara, de vigilar sus palabras, de controlar su arisco temperamento.
Cuando empujó la puerta de la antesala de la piscina, sintió que la presión arterial le bajaba gracias a la ola de humedad que lo envolvió. La música también ayudaba: por los altavoces se oía The Joshua Tree, un viejo clásico de U2.
La primera pista de que algo raro estaba pasando fue la pila de ropa que vio en el borde de la parte seca. Y tal vez, si no hubiese estado medio borracho, habría podido sumar dos más dos antes de…
Ver a una hembra en el centro de la piscina, flotando sobre el agua con la cara hacia arriba, los senos desnudos y brillantes y la cabeza hacia atrás.
—Mierda.
Era difícil saber qué ruido había sido peor, si su exclamación o el estallido de la botella de Goose contra el suelo… Quizá lo peor fue el chapoteo de N’adie, luchando por ocultar su desnudez y mantener la cabeza fuera del agua.
Tohr dio media vuelta y se tapó los ojos con las manos…
Pero, al girar, pisó un trozo de vidrio que se le clavó en el pie y el dolor le hizo perder el equilibrio (aunque tampoco necesitaba mucha ayuda en ese sentido, gracias a todo el vodka que se había tomado). Apoyó las manos al caer y terminó cortándose también la palma derecha.
Soltó un grito.
—¡Puta mierda!
Mientras Tohr andaba en esas, N’adie salió del agua y se echó el manto directamente sobre la piel mojada. Su larga trenza siguió meciéndose de un lado a otro mientras se ponía la capucha.
Tohr volvió a maldecir y se miró la herida. Genial. Tenía un corte justo en el centro de la mano con que empuñaba la daga, y la herida era de unos cinco centímetros de largo y un par de milímetros de profundidad.
Solo Dios sabía qué se había hecho en el pie.
—No sabía que estabas aquí —dijo a la mujer sin mirarla—. Lo siento.
Por el rabillo del ojo, Tohr vio que N’adie se estaba acercando y sus pies desnudos se asomaban por debajo del manto.
—¡No te acerques más! Hay trozos de cristal por todas partes.
—Ahora vuelvo.
—Bien —dijo el vampiro mientras levantaba el pie para ver en qué estado se encontraba.
Fantástico. La herida del pie era más larga, más profunda y sangraba más. Y todavía tenía el vidrio dentro.
Tohr agarró el pequeño triángulo de cristal y se lo sacó. Furioso, observó cómo pasaba la luz a través del trozo de vidrio empapado de sangre.
—¿Estás considerando la posibilidad de volverte cirujano?
Tohr levantó la vista hacia el doctor Manny Manello, el cirujano humano que se había convertido en el hellren de la gemela de V. El tío había llegado con un maletín de primeros auxilios y su habitual actitud de cordial suficiencia.
¿Qué pasaba con los cirujanos? ¿De dónde sacaban esa soberbia que rozaba el cretinismo? Eran casi tan desesperantes como los guerreros. O los reyes.
El humano se puso en cuclillas junto a él.
—Estás sangrando.
—¿De veras?
Cuando comenzaba a preguntarse dónde estaría N’adie, la hembra apareció con una escoba, una papelera con ruedas y un recogedor. Sin mirarles ni a él ni al humano, empezó a barrer con cuidado.
Al menos se había puesto zapatos.
Por Dios santo… En el agua estaba desnuda.
Mientras Manello le examinaba la mano y luego comenzaba a limpiar y a coser, Tohr observaba a la hembra por el rabillo del ojo. No se atrevía a mirarla directamente. En especial después de…
Por Dios…, de verdad estaba desnuda…
Muy bien, es hora de dejar de pensar en eso. Ya soy mayorcito.
Así que pensó en la cojera de la hembra y al notar que era bastante pronunciada, se preguntó si no se habría hecho daño al salir tan apresuradamente de la piscina para vestirse.
Una vez la había visto frenética. Pero solo una vez…
Fue la noche en que la rescataron de las garras del symphath.
Tohr mató al desgraciado. Le disparó en la cabeza y el bastardo cayó como una piedra. Luego Darius y él la montaron en un carruaje y partieron en dirección a la casa de su familia. Querían devolverla a su hogar, llevarla con sus seres queridos. Entregarla a aquellos que deberían haberla ayudado a recuperarse física y espiritualmente.
Pero cuando llegaron cerca de la mansión, ella saltó del carruaje, pese a que los caballos iban aún al galope. Tohr nunca olvidaría su imagen, con un camisón blanco, corriendo por el campo como si la estuvieran persiguiendo, aunque en realidad acababan de liberarla.
Ella sabía que estaba encinta. Y esa era la razón por la que quería huir.
Entonces ya cojeaba.
Ese fue su único intento de huida…, hasta los momentos posteriores al parto, cuando repitió la fuga, y funcionó.
Dios…, qué nervioso se había sentido por estar cerca de ella durante los meses que permanecieron juntos en la cabaña de Darius. Tohr no tenía ninguna experiencia con hembras de alcurnia. Por supuesto, había crecido rodeado de hembras cuando estaba con su madre, pero entonces solo era un niño, un pretrans. Pero en cuanto le llegó la transición lo sacaron de su casa y lo arrojaron al infierno del campo de entrenamiento del Sanguinario, donde había estado demasiado ocupado tratando de sobrevivir como para preocuparse por las mujeres. Ni siquiera por las prostitutas.
Al principio ni siquiera había conocido personalmente a Wellsie. Su compromiso fue una obligación contraída por su madre cuando él tenía veinticinco años, antes incluso de que ella naciera…
Tohr se revolvió con un gruñido. Manello levantó la vista de la aguja y el hilo.
—Lo siento. ¿Quieres más anestesia?
—Estoy bien.
Notó que la capucha de N’adie se movía. Lo había mirado. Después de un momento, la hembra siguió barriendo.
Puede que fuera el efecto del alcohol, o quién sabe qué, pero el caso es que de repente Tohr renunció a las formalidades y se permitió mirar abiertamente a la hembra, mientras el buen doctor terminaba su trabajo en la mano.
—¿Sabes una cosa? Voy a tener que conseguirte una muleta —murmuró Manello.
La mujer terció enseguida.
—Si me dice lo que necesita yo se lo traeré.
—Perfecto. Ve al cuarto donde se guarda el material médico, en el fondo del gimnasio. En la sala de fisioterapia, encontrarás…
Mientras el humano daba las instrucciones, N’adie asentía y la capucha se movía de arriba abajo, impidiendo distinguir sus rasgos. Tohr estaba tratando de recordar cómo era su rostro, pero no acababa de representárselo. Llevaba siglos sin verla; ese brevísimo instante en la piscina no contaba, ya que se encontraba muy lejos. Y cuando se había quitado la capucha frente a Xhex y él, antes de la ceremonia de apareamiento, estaba demasiado aturdido como para prestarle atención.
Era rubia, de eso estaba seguro. Y siempre le habían gustado las sombras, o al menos así había ocurrido mucho tiempo atrás, en la cabaña de Darius. Por aquel entonces tampoco le gustaba que la miraran.
—Muy bien, vamos bien. —Manello inspeccionaba ahora la sutura de la mano—. Vendemos esto y sigamos con el pie.
N’adie regresó justo cuando el cirujano estaba acabando de ponerle una venda en la mano.
—Puedes mirar si quieres.
Tohr frunció el ceño hasta que entendió que Manello estaba hablando con N’adie. La hembra daba vueltas alrededor de ellos y, aunque tenía la cara cubierta con la capucha y no podía ver su expresión, Tohr estaba seguro de que estaba preocupada.
—Fíjate bien. —Manello señaló el pie herido, dando explicaciones a la mujer—. Esto está peor que la mano, pero la palma de la mano es más importante, porque es con lo que él pelea.
Al ver que N’adie vacilaba, Tohr se encogió de hombros.
—Puedes mirar todo lo que quieras, si puedes soportarlo.
La hembra se colocó, decidida, detrás del doctor y cruzó los brazos debajo del manto, de modo que parecía una especie de estatua religiosa.
Una estatua que estaba muy viva: cuando él hizo un gesto de dolor por el pinchazo de la anestesia, la hembra se estremeció, como si la afectara el sufrimiento del guerrero.
Tohr evitó su mirada durante toda la curación.
Al cabo de un rato, el médico dio por terminado su trabajo.
—Listo, ya hemos terminado. Y antes de que lo preguntes, te diré que sí. Teniendo en cuenta lo rápido que os curáis, lo más probable es que estés bien para mañana por la noche. Dios santo, sois como coches: se estrellan, van al taller y al día siguiente están en la calle otra vez. Los humanos tardamos tanto en recuperarnos…
Bueno, en realidad Tohr todavía no estaba listo para que lo compararan con un Dodge. La fatiga que arrastraba siempre significaba que tenía que tomar sangre de una puñetera vez… El caso es que por su debilidad aquellas pequeñas heridas quizá podían tardar un poco más en sanar.
Aparte de aquella primera sesión con Selena, no había tomado de la vena de nadie desde…
No. No iba a pensar en eso. No necesitaba abrir esa puerta.
—No puedes apoyar el pie. —El cirujano daba las instrucciones mientras se quitaba los guantes—. Al menos hasta que amanezca. Y nada de piscina.
—No hay problema. —En especial, no había problema con la última recomendación. Después de lo que había visto flotando en el agua era posible que nunca más volviera a bajar a la piscina. A ninguna piscina, en realidad.
Lo único que había impedido que ese improvisado encuentro se convirtiera en un verdadero desastre era que, por parte de él, no había habido ninguna connotación sexual. Sí, estaba asombrado, pero eso no quería decir que quisiera…, en fin, eso, follar con ella o cualquier cosa así.
—Una pregunta —dijo el médico, mientras se levantaba y le ofrecía la mano.
Tohr aceptó la mano y se sorprendió al ver cómo el médico lo levantaba con facilidad.
—¿Qué?
—¿Cómo sucedió?
Tohr miró de reojo a N’adie, que apartó la mirada a toda velocidad.
—Se me cayó una botella.
—Ah, bueno… Los accidentes son inevitables. —El tono un poco irónico sugería que el médico no le había creído una palabra—. Llámame si me necesitas. Estaré en la clínica el resto de la noche.
—Gracias, amigo.
—De nada.
Y luego… Tohr y N’adie se quedaron otra vez solos.