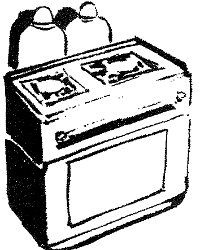
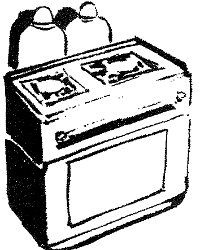
Apuntaba el alba. Langelot no había vuelto a ver al profesor —custodiado en una habitación de la planta baja— ni a Choupette. La ráfaga de metralleta que había oído unas horas antes seguía resonando en su mente. ¿Había sido abatida su amiga por los extranjeros? ¿Y quizás se habían llevado al profesor al amparo de la noche…? Pero, en ese caso, ¿cómo vivía aún Langelot?
Le llegaban ruidos a través de la pared: eran los ingleses y los italianos, encerrados en el sótano contiguo, que sufrían insomnio. En ellos, Langelot habría encontrado aliados, si no amigos. Pero si bien la bodega de Laureles-rosas comunicaba con la de Madreselva, gracias al agujero practicado por Timothée y Langelot, esta estaba separada de la de los Dragones por una pared intacta. ¿Cómo arrancar una piedra sin contar con alguna herramienta? Varias tentativas resultaron inútiles.
A las ocho de la mañana, Langelot, suspendido de los barrotes del respiradero, vio un grupo de hombres que cruzaban la pequeña llanura, y se dirigían a la villa Dragones, llevando unos extraños utensilios. ¿Qué significaba la llegada de aquel grupo? Langelot no podía saber que aquellos hombres acababan de desvalijar un laboratorio de Perpignan y que llevaban todo lo que había encargado el profesor Roche-Verger.
—Aquí tiene —dijo Timothée, entrando en la habitación en la que el sabio se entretenía haciendo crucigramas—; póngase a trabajar. He preguntado por radio si sus argumentos eran racionales y me han contestado afirmativamente. Esta noche, abandonaremos esta casa para dirigirnos a un país en el que dispondrá usted de unos medios de investigación científica que ni siquiera puede soñar.
—Pongo una condición —dijo Roche-Verger—, que mi hija me acompañe.
—Le prometo que haremos lo posible por sacarla de Francia, de manera que pueda reunirse con usted.
—Asunto concluido, mi buen Timothée.
Y en efecto el profesor se puso a trabajar.
Le habían llevado el hornillo de gas butano del S.N.I.F., botellas de oxígeno líquido, almidón, ácido pírico, ácido clorhídrico, limaduras de cobre, petróleo, tubos de ensayo, pilas eléctricas y otros cien objetos o sustancias que había pedido.
Trabajaba con un placer evidente, explicando al mismo tiempo lo que hacía a Timothée. De vez en cuando, anotaba unas cifras en un bloc de papel, reflexionaba un momento, volvía a sus tubos y sus reactivos. Trabajaban en el cuarto de baño, situado en el primer piso, y Timothée, apoyado en la pared, le vigilaba personalmente, esforzándose en aparentar que comprendía las explicaciones del profesor. En realidad, no entendía nada. Cuando, por tercera vez Roche-Verger expresó una inexactitud evidente y Timothée contestó con un «Sí, claro», el profesor supo que tenía al enemigo a su merced.
—Usted comprenderá —decía, saltando entre el hornillo y el lavabo— que estando en el agua, como todo el mundo sabe, constituida de hidrógeno, de oxígeno y de vestigios de nitrógeno y no quemando el hidrógeno más que a una temperatura de 77° Kelvin, es absolutamente preciso que yo elimine el nitrógeno, haciéndolo pasar por destilación a las botellas de oxígeno. Una corriente eléctrica, proporcionada por esta pila, será suficiente.
—Sí, claro —dijo Timothée.
El profesor colocó sobre una plaquita varios tubos de ensayo y colocó el conjunto sobre una botella de oxígeno líquido, a la que previamente había sujetado un cartucho de petróleo. Ató el conjunto con unos hilos eléctricos.
—¿Le falta mucho aún? —preguntó Timothée.
—No: va mucho más aprisa de lo que yo creía —dijo el profesor, anotando algo en el papel—. ¿Ve usted, querido Timothée? Ya le he descubierto que CH3 - C02Na + NaOH da CH3 - H + C03Na2 lo que es una gran verdad.
—Sí, claro.
—Y nueva.
Roche-Verger sujetó la pila eléctrica sobre su dispositivo, cogió el balón bajo su brazo izquierdo y la pila con la mano derecha y miró a Timothée con su aire astuto. Luego, toda expresión infantil desapareció de su rostro, repentinamente grave, austero, casi amenazador.
—Y ahora, señor espía enemigo, le advierto que tengo en mis manos una preparación detonante capaz de hacer saltar toda esta casa sólo con que apoye esta laminilla de cobre en el lugar en que el polo positivo de la pila y el extremo del hilo eléctrico casi se tocan… Desde luego, yo saltaré también por los aires, pero eso me parece mil veces preferible a traicionar a mi país. Como, por otra parte, estoy convencido de que han matado a mi pobre Choupette, no tengo ningún deseo de seguir viviendo. Ya sé lo que intentarán hacer, pero le advierto, por si no lo sabe, que bajo el efecto de una excitación brusca, los músculos tienen tendencia a contraerse y, por tanto, basta con que dispare contra mí para que todo explote, tanto si me toca como si no. Entre nosotros, le aconsejaría incluso que no estornudara, porque no soy responsable de las reacciones de los músculos de mis dedos: podrían estremecerse ligeramente…
Timothée comprendió de inmediato la situación. Y no hizo el menor movimiento para sacar su pistola.
—Señor profesor —dijo—, le juro que se equivoca usted y que su hija está viva. Es todavía muy joven y le necesitará a usted. ¿Sería razonable que salte usted por el placer de hacernos volar con usted?
—¿Viva mi hija? ¿Quién me lo prueba? En cuanto a ser razonable…, mi querido Timothée, pídale eso a quien quiera, pero no a un sabio de mi temple. Yo estoy por encima de lo razonable. Ahora, déjeme pasar, y diga a sus zulúes que no me joroben.
Timothée retrocedió con prudencia, y el profesor Roche-Verger, llevando solemnemente su dispositivo explosivo, pasó ante él.
¿Y ahora qué iba a hacer? El profesor no tenía ni idea. Era evidente que si salía del chalet, sus enemigos le abatirían apenas se hubiera alejado cincuenta metros. Así que, con la cabeza erguida, pero haciendo de vez en cuando una mueca a los hombres de Timothée que le contemplaban, petrificados, bajó al sótano donde Langelot se consumía de impaciencia.