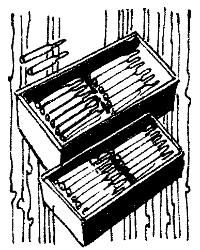
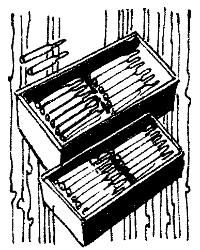
Langelot llegó sin obstáculos a la meseta donde se hallaban las tres casas.
—Con tal de que no haya ocurrido nada durante mi ausencia.
En el vestíbulo de los Laureles-rosas encontró a Timothée, con la pistola de Charles en la mano. Por el aire desmañado del viejo barrendero se veía que no había tocado un arma de fuego en toda su vida.
—¿Qué hace aquí con este artefacto mortal, señor Timothée?
—¡Ah!, mi teniente. El señor profesor me ha dicho que hiciera la guardia.
—¿Qué hace el profesor?
—Pone en orden la bodega, mi teniente.
—¿En orden? Eso me inquieta.
Langelot corrió a ver qué pasaba tal efecto, el profesor, divertido por la idea de tener que resistir un asedio, estaba transportando a la bodega todas las provisiones del armario de la cocina, así como las municiones y otras reservas proporcionadas por el S.N.I.F.
—¡Por fin has llegado! —gritó Choupette viendo a Langelot—. Creía que no te iba a volver a ver. Voy a prepararte un café; ni siquiera has desayunado.
—Buena idea —dijo Langelot—. Tengo un hambre de lobo. Entre tanto, voy a llamar a «Sol».
El profesor Roche-Verger que estaba amontonando en un rincón botes de jugos de fruta sobre latas de carne, levantó los ojos.
—Dígame, joven, ¿por qué Julio no se moja el cabello cuando camina bajo la lluvia?
—No lo sé.
—¡Fácil! Porque es calvo.
—Muy bien. Yo también le voy a poner una. ¿Dónde está en este momento mi emisora de radio?
—Su emisora de radio, mi joven amigo, ha sido colocada bajo mi cuidado personal, entre los objetos más preciosos que poseemos: entre el caviar y el salmón ahumado.
—¡Bravo! Es usted un gran chef, señor profesor.
Langelot apartó los botes de caviar, colocó su emisora sobre la mesa y llamó.
—«Sol de Mercurio», «Sol de Mercurio»…
Pero Sol no contestaba.
Choupette llegaba con el café y las tostadas humeantes.
—¿Qué ocurre?
—No sé…
Oprimía la clavija, la soltaba, sacaba la antena, la volvía a meter…
—Alguien le ha debido gastar una broma —dijo el profesor, guiñando un ojo.
Langelot abrió la caja de la emisora. Nada de bromas: todo estaba en orden.
—Sería una broma divertida: quitar las pilas, por ejemplo —continuó Roche-Verger.
—Las pilas están ahí —dijo Langelot—. Probablemente es este sótano que me aísla del relé. Probaré en la planta baja o en el piso.
—Quizás tu capitán se haya dormido en su puesto —insinuó Choupette.
—¡Ya caigo! —gritó Langelot—. No se ha dormido, pero ha abandonado la escucha. Habíamos convenido que estaría en escucha permanente hasta que llegáramos aquí. Como Charles ha dado cuenta de nuestra llegada, no tenemos más que las emisiones cada tres horas.
Consultó su reloj.
—La próxima será al mediodía.
—Tómate el café —suplicó Choupette—. ¿Le he puesto bastante azúcar?
Langelot la miró, vio su aspecto atareado, tiernamente preocupado por su bienestar. Sonrió y se sentó ante la mesa.
Había sido tonto por su parte olvidar aquel detalle tan importante: ya no podía llamar a «Sol» más que a unas horas determinadas. En otros términos, por el momento le incumbía solamente a él velar por la seguridad del profesor Roche-Verger. Y su seguridad estaba gravemente comprometida. Si había que creer a Marcello, los ingleses ya habían descubierto las tres casas: y, al parecer, sabían incluso en cuál de las tres se encontraba el sabio. Los italianos, que evidentemente, disponían de informadores esparcidos por todo el país, se enterarían en breve. Contra un ataque resuelto de unos u otros, la bodega fortificada no resistiría mucho tiempo, a los asaltantes les bastaría con una carga de plástico para hacerla saltar. Langelot solo no podría defenderse más de unos minutos. Y, ¿podía contar con el fantasioso Roche-Verger, con el torpe Timothée o incluso con la joven Choupette?
Quedaba su estratagema…
Había que sopesar los riesgos.
Mientras bebía, con gran alegría de Choupette, su tercera taza de café. Langelot razonaba así:
»Es seguro que los italianos van a atacar. Es más cierto aún que los ingleses lo harán, si son verdaderamente ellos los que dispararon contra Charles. Lo que ignoro es en que momento se producirá el ataque. Si puedo fijar ese momento, la defensa del chalet será más fácil, tanto si tengo refuerzos como si no los tengo, tanto si Montferrand aprueba mi plan como si no lo hace. Dicho de otra forma, si desde ahora consigo, y sin correr riesgos suplementarios, retrasar el ataque de los ingleses hasta la noche, si, para esa ocasión, preparo las cosas para la realización de mi plan, ¡habré hecho algo útil!
Bebió el café y, cogiendo la emisora de radio, fue a instalarse en el piso. Al pasar vio a Timothée que seguía de guardia en la planta baja.
—Venga aquí un momento, señor Timothée.
—¿Quiere que abandone mi puesto, mi teniente?
—Exactamente, Timothée.
Se instalaron en el primer piso, en una habitación desnuda y vacía. Mientras hablaba, Langelot desplegó la antena telescópica de su emisora.
—Señor Timothée ¿se acuerda del número del que he hablado al profesor esta noche pasada?
—¿El número que el inglés escribió en el vidrio?
—Si. He adivinado lo que es. Es la designación reglamentaria de una longitud de onda. La primera cifra. 1071428, indica la frecuencia en kilociclos y la segunda 0.28 la longitud de onda en metros.
—¿Cómo ha hecho para adivinarlo?
—El producto de las dos cifras es igual a 300.000, lo que ocurre siempre en el caso de una longitud onda.
Timothée inclinó la cabeza admirado:
—¡Es una gran cosa haber ido a las escuelas!
Langelot continuó:
—Pienso que uno de los ingleses ignoraba la longitud de onda en la que trabajarían y que el otro se la indicaba. Imaginaba que no me fijaría en que había escrito algo, prestando toda mi atención a lo que pudiera decirse… Ahora, vamos a comprobarlo. Si no me equivoco, voy a pedirle que cumpla una delicada misión.
La idea se le había ocurrido a Langelot mientras regresaba de Figueras y trataba de inventar todos los detalles de su estratagema. ¿Cómo entrar en contacto con los ingleses? —se preguntaba—. Y, de pronto, se le apareció la verdad: 1071428 (0.28) era la designación reglamentaria de una longitud de onda.
La experiencia fue concluyente. Bastó con situarse en el canal correspondiente y escucharon el final de una conversación entre Miss Eileen y uno de los agentes. Por lo que Langelot pudo entender, la inglesa comprobaba si su corresponsal estaba a la escucha y le recomendaba que siguiera vigilando. Luego se hizo el silencio.
—Bueno —dijo Langelot—, la prueba ya está hecha. Ahora, vea lo que espero de usted, señor Timothée…
El viejo barrendero escuchó las explicaciones de Langelot, con aire desconfiado.
—Todo eso está muy bien —dijo—, pero yo no hablo inglés.
—No importa. Ellos entienden el francés.
—¿Y para qué va a servirle que yo haga esto, mi teniente? Si no es indiscreción, claro.
Langelot vaciló un momento; pero la formación recibida actuó.
—Eso, señor Timothée, sería muy complicado de contar en este momento.
El barrendero inclinó la cabeza.
—En fin, si puede serle útil… ¿Dónde tengo que apretar?
—Para hablar, pulse aquí. Y para escuchar suelte otra vez.
Timothée cogió el aparato, respiró profundamente y empezó a representar su papel.
—¡Oigan, oigan! ¿Me oyen? Diga, el «Buick», ¿me oyen?
Hubo un silencio, luego una voz prudente —era Miss Eileen—, murmuró:
—¿Quién es usted?
—¡Oiga!, ¿es el «Buick»?
—¿Quién es usted? .
—Conteste —apuntó Langelot.
—Yo soy Timothée, barrendero del Centro. Un amigo del profesor, vaya. Me han embarcado con él. Y usted, ¿es de verdad el «Buick»?
—Sí, soy el «Buick». ¿Cómo ha descubierto mi longitud de onda?
—El chico que hicieron prisionero, nos dijo que uno de ustedes había escrito un número: 1071428 (0,28) en el vidrio. Él no sabía de qué se trataba. ¡Lo que tuvo que romperse la cabeza tratando de adivinarlo! Pero como yo hice el servicio en transmisiones, comprendí en seguida.
—¿Y no dijo nada?
—No soy tan tonto. Yo me dije que en el primer momento en que volviera la espalda, le pescaría su emisor y les llamaría a ustedes.
—¿Por qué me llama?
—Porque empiezo a hartarme de estar con esta gente, que me secuestró, sin consultarme siquiera ni darme alguna tontería por la molestia.
—¿Cuánto quiere?
—¡Bueno! Yo no sé. Diga usted una cifra.
—Mil francos.
—¿Antiguos?
—Nuevos.
—¡Está de broma! Un millón de francos antiguos es lo mínimo.
—Tres mil.
—Vamos, ocho mil y lo dejamos así.
—Cinco mil: ni un céntimo más.
—¡Acepte! —apuntó Langelot.
—¿Cinco mil? ¡Vaya!, porque soy bueno… Bien, entonces veamos: esta noche…
—¡Stop! ¿Desde dónde me telefonea?
—Desde el primer piso del chalet.
—¿Qué chalet?
—Lo sabe usted muy bien, puesto que dispararon contra nuestro teniente delante mismo de la casa.
Hubo un silencio. Después, Miss Eileen continuó, pero en un tono diferente.
—No se ocupe ahora de eso. Precise exactamente el lugar en el que se encuentran.
—En el chalet Laureles-rosas que forma parte de un conjunto de tres casas, a diez kilómetros de Figueras.
—¿Quién está con usted?
—El profesor, su hija y el joven a quien ustedes hicieron prisionero.
—¿Y el otro oficial?
—Como le han herido ustedes, le hemos llevado a Figueras. Un médico se está ocupando de él.
—Describa el interior del chalet.
Timothée explicó la disposición de las habitaciones. No mencionó para nada la puerta blindada de la bodega.
—La bodega —explicó— está preparada como para servir de dormitorio. Están allí casi continuamente. Es el rubito quien lo exige así. Y esta noche iremos haciendo guardias, unos tras otros. El primero será el rubito, hasta las diez. Y a las diez entro yo de guardia. Ése sería el momento…
—¿Dónde han puesto la guardia? ¿En el piso?
—Nada de eso. En la propia bodega: justo ante la entrada.
—¿Y la puerta del chalet?
—Estará cerrada, pero como yo tendré la llave cuando me toque la guardia, la abriré.
—De acuerdo. Ya comprenderá usted, desde luego, que si nos tiende una trampa nos veremos en la penosa obligación de liquidarle.
—Liquidarme…, liquidarme… No teman nada. Quedará contenta de mí, señorita. Por su parte, no trate de pagarme con moneda falsa.
Quinientos mil francos en buen dinerito francés, en pequeñas entregas.
—De acuerdo. Hasta esta noche, señor francés.
La inglesa había pronunciado despectivamente estas palabras. Langelot enrojeció al oírlas. Para ella, Timothée era el más innoble de los traidores, cuando en realidad, había llevado a cabo con mucho talento una misión difícil. Aquella noche, la inglesa cambiaría de idea.
—Gracias, señor Timothée. ¡Ha estado brillante!
Langelot volvió a bajar a la bodega. En un rincón. Roche-Verger había instalado el hornillo de gas butano y se peleaba con su hija porque los dos querían preparar el almuerzo.
—¡Pero, papá, yo no lo preparo nunca! Siempre lo hace Asunción… para una vez que podría…
—Yo tampoco lo preparo nunca, Choupette.
—Entonces, no sabrás qué hay que hacer. ¡No es tu especialidad!
—¿Por qué no? ¿Te imaginas acaso que la cocinera que hace saltar las crêpes no resuelve —inconscientemente, desde luego— problemas de balística? O bien, ¿crees que es más fácil dosificar el carburante y el comburente de un cohete espacial que la pimienta y la sal de un steak tártaro?
—Papá, no hay steaks…
—No es ése el problema. Tenemos caviar, queso de gruyère y pizzas americanas. Creo que poniendo una buena capa de caviar sobre cada rodaja de pifia, rayando queso encima y poniéndolo todo en el horno, el resultado será excitante.
—Choupette —intervino Langelot—, deja que tu padre nos prepare un menú de propergol, y ven conmigo a explorar la casa de al lado.
En cuanto estuvieron fuera, añadió:
—Mientras Roche-Verger se divierta, no correrá a meterse en peligros, ¿comprendes? Estáte tranquila, cuando compruebe que sus platitos no son comestibles, te dejará el puesto.
La villa Madreselva estaba cerrada con llave, pero ¡una simple cerradura de seguridad no resistía más de tres minutos a un agente del S.N.I.F.! provisto de un equipo de atracador como el que había llegado en el maletero del «Mercedes».
En cuanto la puerta estuvo abierta, Choupette pretendió entrar, pero Langelot la detuvo:
—Déjame pasar delante. Nunca se sabe…