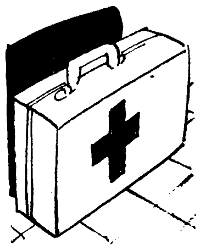
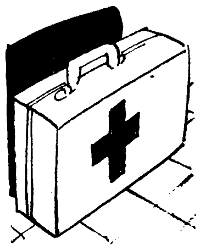
Charles estaba tendido de espaldas con la cabeza contra un matorral; tenía la pistola apretada en la mano derecha y la izquierda se crispaba sobre el pecho, con la sangre corriéndole entre dos dedos. Gemía ligera, rocamente.
—¡Charles! —llamó Langelot.
El herido abrió los ojos, hizo una mueca.
—¡Ah! Eres tú, pequeño… Tengo la impresión de que…
Se interrumpió para escupir sangre.
—Tienes una bala en el pulmón —dijo Langelot—. Y vas a perder el conocimiento dentro de un minuto, de manera que si has de decirme algo, apresúrate a hablar.
Charles pareció sorprendido ante tanta dureza.
—Muy bien, pequeño. Tomas las cosas por el lado bueno —jadeó—. No he visto nada más que las ramas que se movían. He querido disparar primero y luego…
—Has tirado el segundo. ¿No tienes otras revelaciones sensacionales que hacer?
—No.
—Entonces, cállate. Voy a ver sí la bala ha vuelto a salir.
Langelot se arrodilló, deslizó la mano bajo la espalda de Charles, la sacó manchada de sangre.
—Bueno, esto va bien. No tiene ningún cuerpo extraño en el pellejo. Y sangra por todas partes. No hay hemorragia interna. Así que tienes para unos quince días de hospital.
—¿Has terminado de jugar a hacer de matasanos?
—No juego a nada. He salido hace poco de la escuela y aún me acuerdo un poco de lo que me enseñaron. Supongo que no se te puede transportar muy fácilmente, pero si te dejo aquí, corres el peligro de morir.
Es mejor que te ingrese en un hospital, ¿no es cierto?
—Ya no tengo las ideas muy claras —dijo Charles—. Pero lo único que importa es la misión. ¿Lo sabes, novato? Ahora, eres tú el responsable. —Aún hizo un esfuerzo por bromear—. Si esto fracasa, serás tú quien vaya a explicarse con «Snif» en persona. ¡Y ay de ti si te dejas atrapar por los ingleses, los italianos o incluso por la Policía!
—¿No cree que podríamos cuidarle aquí? —preguntó Choupette.
Pasado el primer momento de miedo, había seguido corriendo a Langelot y ahora estaba detrás de él.
—No —dijo Langelot—. Bueno, podríamos cuidarle; pero, para curarle, ya sería otro cantar.
—¿Se encuentra muy mal Charles?
—Mucho menos desde que está usted aquí —farfulló el herido galantemente. Y perdió el conocimiento.
Choupette y Langelot se miraron. Una y otro sabían que toda la responsabilidad de la aventura pesaba entonces sobre los hombros del joven «snifiano» que estaba cumpliendo su primera misión. Y el propio Langelot que, corrientemente, no carecía de aplomo y confianza en sí mismo se sintió de repente demasiado ignorante e inexperto, para dirigir él solo la operación Rosalía.
Aspiró una gran bocanada de aire y dijo:
—Choupette, en el portaequipajes del «Mercedes» hay una maletita con una cruz roja. Ve a buscarla.
—¿Las llaves del maletero?
—Un momento, debe tenerlas Charles.
Se arrodilló junto al herido, le vació los bolsillos, poniendo todo lo que encontraba en un pañuelo extendido en el suelo. Cuando halló las llaves, se las dio a Choupette, sin añadir palabra. Ella se marchó corriendo.
Terminó de vaciar los bolsillos de Charles, y anudó el pañuelo después de haberse asegurado bien de que no quedaba nada que pudiera revelar la identidad del herido.
Luego, empuñando la pistola, batió la espesura en un radio de treinta metros, buscando huellas del paso del desconocido, tal vez un reguero de sangre si Charles no había fallado. Su búsqueda resultó vana, a excepción del olor de tabaco negro que flotaba aún en los alrededores de una encina, que tal vez había servido de escondite al espía enemigo.
Choupette llegaba ya, con el maletín, seguida de su padre y de Timothée. Langelot salió a su encuentro.
—Señor profesor. Charles ha sido herido y ahora el responsable de su seguridad soy yo. Si acepta no complicar mi trabajo, se lo agradeceré mucho. Vuelva a la bodega, por favor…
—Vamos, joven, ¿no querrá darme órdenes?
—Claro que no —contestó Langelot, secamente—. No me lo permitiría nunca. Todo lo que puedo hacer es pedirle que siga mis consejos… o bien obligarle a hacerlo. Tengo una misión que cumplir, señor Roche-Verger.
El desgarbado profesor —con su pantalón de golf y su chaqueta de ante— y el rubito —con su jersey y pantalón negros— se enfrentaban como si fueran a llegar a las manos. La victoria, por cierto, no ofrecía dudas: el agente del S.N.I.F. avezado en todos los trucos de combate cuerpo a cuerpo, hubiera derribado al profesor con una sola mano.
Timothée tosió, con aspecto embarazado. Choupette cogióla su padre del brazo.
—¡Papá, papaíto! ¿No te parece que Langelot es un muchacho muy amable?
—Sí —dijo el profesor—. Pero no sabe adivinanzas…
—Entonces, estoy segura de que no querrás causarle dificultades. Tendría muchos problemas con sus jefes si tú te dejaras secuestrar por los espías, ya lo sabes.
—¿Tú también crees en los espías, Choupette? ¡Me decepcionas, hija mía!
—Pero, papá ¿entonces, quién ha disparado contra Charles?

El profesor se pasó la mano por la frente:
—¿Han disparado contra Charles…? Sí, es cierto; no había considerado eso… ¿Y dónde está Charles?
—Delante de tus narices, papá. Langelot y yo vamos a vendarle.
—Muy justo. ¿Cómo no me había dado cuenta…? Siendo así… Espero que el pobre joven salga de ésta…
—Saldrá, sin duda —dijo Langelot—. ¿Puedo pedirle, una vez más, que vuelva a la bodega, señor profesor? Timothée le hará compañía y Choupette me ayudará a vendar al teniente.
—Bien, de acuerdo —dijo el excelente Roche-Verger— A menos que prefiera usted que yo monte guardia…
—Será inútil. Vaya a refugiarse en la bodega, no le pido más.
Roche-Verger se alejo seguido por Timothée. Choupette ayudó a Langelot a quitar a Charles la chaqueta y la camisa, pegajosa de sangre.
—Dame el alcohol —pidió Langelot.
—Toma. ¡Oh. cómo sale la sangre! Es horrible.
—Algodón. ¡Aprisa!
Comprimió la herida con un tapón de algodón empapado en alcohol.
—¡Langelot!
—¿Sí?
—Creo que voy a encontrarme mal.
—No te lo aconsejo.
—¿Por qué?
—Me vería obligado a darte unos cachetes para reanimarte. Ayúdame a volverlo sobre el vientre.
Pálida como la cera, la muchacha obedeció.
—La herida es limpia, neta —dijo Langelot—. No creo que le haya tocado ningún hueso. Dame una venda.
Desinfectó, taponó, vendó.
—Ahora la escalera.
—¿Cómo?
Él ya se había marchado corriendo. Ella le siguió. Langelot traía la escalera de mano que se habían dejado los pintores. Tendieron al herido encima de ella, levantándolo Langelot por los hombros y Choupette por los pies.
—Coge la escalera por el extremo. ¡Un, dos, tres, aúpa! Adelante, ¡marchen!
Tuvo cuidado de caminar al mismo tiempo que la chica, equilibrando el paso para sacudir lo menos posible al herido, que seguía inconsciente.
Llegaron al garaje donde Charles había dejado el coche. Con todas las precauciones posibles, le depositaron en el asiento trasero.
—Voy contigo —dijo Choupette.
—¿Para qué?
—Para acompañarte. Además, me daría demasiado miedo quedarme aquí.
—Ni hablar. Tú vas a volver a buscar la pistola y el pañuelo de Charles con todas sus cosas. Luego harás el desayuno a tu padre y a Timothée, pero en la bodega, después de haber maniobrado la puerta blindada. Sólo me abrirás si te digo: «¡Snif! ¡Snif!».
—¿Y qué es eso?
—Es mi grito de guerra.