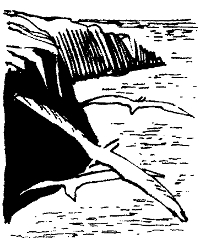
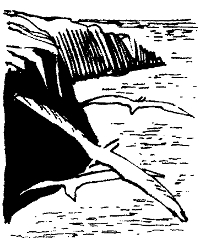
Amanecía. Los pájaros se elevaban de los árboles, lanzando chillidos hambrientos. Timothée se despertó, bostezó tres veces, miró en torno suyo.
—Bueno —dijo—, veo que han recorrido mucho camino mientras yo dormía. ¿No nos han vuelto a atacar los otros?
—Parece que no —contestó Charles.
—¿Llegaremos pronto?
—Confío en que estemos allí dentro de una hora.
—¿Y cuánto tiempo nos quedaremos en ese sitio?
—Emoción y misterio. Hasta el lanzamiento del Rosalía.
—El profesor habló de estar tres semanas sin ver la cara de un policía, pero yo no puedo estar tres semanas sin ir a trabajar —murmuró tímidamente Timothée.
—¡Bah! —dijo Charles—. Su manutención correrá a cargo del S.N.I.F., es decir a cargo del Gobierno y, por tanto, a cargo del contribuyente. Es una satisfacción, ¿no?
—Pero voy a conseguir que me despidan del Centro…
—¿Qué hacía en el Centro?
—Barría.
—Pues barrerá el S.N.I.F., no se inquiete.
El profesor Roche-Verger se despertó también.
—Buenos días a todo el mundo. Oiga, chófer, empiezo a tener ganas de desentumecerme y estirar las piernas. Hace ya tiempo que…
—¡Oh, qué intratable está esta mañana! —exclamó Charles—. Señor Timothée, una adivinanza para el señor profesor.
—Con mucho gusto —dijo Timothée—. Señor profesor, ¿dónde se firmo el Tratado de Versalles?
—En Versalles, pardiez.
—Nada de eso. Al final de la página.
—¡Muy bueno! —alabó el profesor Roche-Verger, tranquilizándose.
Los faros ya no servían para nada. Charles los apagó.
Langelot estableció contacto por radio con el relé 113, y, por mediación de éste, con «Sol». Todo iba bien en París: la Prensa no se había enterado del secuestro del profesor Propergol.
Un primer rayo amarillo dio sobre el mar, irisándolo.
Un soplo de neblina subió de los valles y descendió de las montañas; el cielo, libre de ella, tomó un color rosado.
Choupette se despertó y también ella adquirió un color rosado, al darse cuenta de que había dormido en el hombro de Langelot.
—Mira el mar papá —dijo—. ¿Has visto las olas y las gaviotas que juegan con ellas?
—No he visto nada —contestó el profesor, en un tono que volvía a denotar enojo—. Quiero mi chocolate y mis croissants.
El «Mercedes» iniciaba una subida.
El paisaje era desolador, grandes colinas desnudas, de color ocre pálido. Sin árboles. Sin casas.
Choupette suspiró:
—Me gustaría que estuviéramos en casa… Les prepararía el desayuno, siempre preparo el chocolate de papá.
—Yo no tomo nunca chocolate —replicó Charles, con los ojos fijos en la carretera, pero dándose cuenta de que había que distraer a sus pasajeros—. Sólo tomo té chino: Sou-dumg ahumado, por favor.
—Yo —añoró Langelot— bebo café con leche. Muy cargado de café.
—¿Y usted, señor Timothée? —preguntó Choupette.
—¿Yo, señorita? ¡Ah! Estoy seguro de que no lo adivinaría nunca.
—¡Bravo Timothée! —exclamó el profesor. Aquí tenemos uno, por lo menos, que ha comprendido que el arte de vivir consiste en transformar la vida en un mosaico de adivinanzas.
Entre dos colinas, el sol se alzaba, emergiendo de una mar descolorida en la que rielaban diminutas olas.
La conversación decaía. Charles continuó:
—Apuesto a que desayuna con vino tinto, señor Timothée. Con beaujolais, por ejemplo.
—No, mi teniente.
—Con calvados —dijo Langelot.
—No. señor.
—Puede llamarle también «mi teniente» —intervino Charles—. El joven Langelot sólo tiene un galón, pero de todas formas es oficial.
—Timothée desayuna con ron —afirmó Roche-Verger.
—No, señor profesor. ¿No lo aciertan?
—Toma usted zumo de pomelo —intervino Choupette.
—¡Uf! ¡Que horror! ¿Por qué iba a tratarme tan mal, señorita? El viejo Timothée y yo somos buenos camaradas y le doy lo que le gusta.
—Me rindo —dijo Charles.
—Yo también —afirmó Langelot.
—Y yo —dijo Choupette.
El profesor hizo una última tentativa:
—Tortfe gambas flameadas al ron.
—No, señor profesor. Hago lo que se hace en mi región del Limousin desde el principio de la humanidad: me hago unas sopas.
El «Mercedes», gris de polvo, llegaba a la cima del acantilado que bordeaba la costa.
—¿Ven ese cabo, ahí abajo? —preguntó Charles—. ¿Ese cabo donde hay un poco de verde y tres cubos blancos en lo alto?
—¿Es ahí donde vamos? —preguntó Choupette.
—Exacto.
—¡Oh! Estupendo, entonces casi hemos llegado. ¡Qué bonito es! Espero que nos quedemos mucho tiempo.
—Nos quedaremos hasta que hayan lanzado el Rosalía.
—¡Pero es preciso que el profesor asista al lanzamiento! —dijo Timothée.
El profesor no contestó.
—Yo —precisó Charles— tengo una misión: no liberarle hasta después del lanzamiento. Pero todos sabemos que las órdenes que no tienen más finalidad que engañar al enemigo siempre van seguidas de contraórdenes que, finalmente, son las verdaderas órdenes…
—Yo —dijo Langelot— estoy seguro de que el día del lanzamiento estará usted formando parte del desfile.
Roche-Verger, con aire maligno, sonrió enigmáticamente:
—Mi joven amigo, ahora que estoy entre sus manos nada depende de mi. Pero voy a ponerle una adivinanza: si hubiera estado libre el día del lanzamiento y me hubiera hablado usted como acaba de hacerlo, le hubiese contestado: «Del desfile… al desfile… no sabe lo bien que ha hablado».
—¿En qué consiste la adivinanza? —preguntó Charles.
—¡Teniente, no cuente conmigo para que le dé todo el trabajo hecho!
—¡No entiendo nada! ¡Que me sirvan inmediatamente un Sou-chong ahumado!
Pero Langelot, inclinándose hacia el profesor, preguntó:
—El día del lanzamiento de Véronique, el primer cohete francés, ¿dónde estaba usted?
—Pescando con caña, mi joven amigo. ¿Qué revelación, verdad?
—Quizás lo sea, efectivamente —murmuró Langelot.