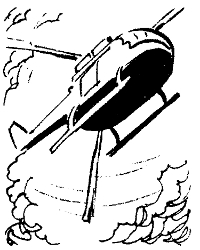
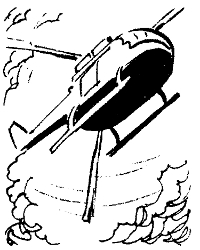
Detrás de la curva, unos cuantos autocares de la Policía colocados desordenadamente obstruían la carretera.
El «Buick» y el «Fiat» estaban detenidos en la cuneta y rodeados de policías de uniforme.
En medio de la calada, un policía hacía gestos elocuentes: había que detenerse.
Charles lanzó una mirada a Alex. Ahora, le tocaba al jefe decidir.
Alex dijo:
—Disminuye la velocidad, rodéale, no te detengas más que en el caso de que no puedas hacer otra cosa.
Charles obedeció. Por un instante, vieron en el cristal el rostro encolerizado del policía. Se oyeron gritos. Charles estuvo a punto de chocar contra el primer autocar, giró en ángulo recto, giró por segunda vez para pasar entre el tumulto y frenó: entre los dos autocares, de pie en medio de la carretera, había un hombre, con abrigo y sombrero, que abría los brazos como para cerrar el paso al «Mercedes». Parecía dispuesto a dejarse atropellar antes que retroceder.

—El comisario Didier, de la D.S.T. —dijo Langelot.
Choupette también le había reconocido.
—¿Cómo puede estar aquí?
—Los helicópteros del Ministerio del Interior están para algo.
Los policías se pegaban al «Mercedes» como las moscas a la campana de cristal de una quesera. Algunos agarraban las manillas de las portezuelas, pero éstas estaban bloqueadas desde el interior. Timothée se agitaba. Roche-Verger fruncía el ceño. Alex dijo a Charles:
—No te ocupes de mí. En cuanto puedas sal zumbando.
Abrió la portezuela y bajó. Se oyeron voces. Un oficial de policía se indignaba:
—¡Saltarse un control! ¡Están locos…!
El comisario Didier avanzó majestuosamente:
—Sus papeles, en seguida.
Alex palmoteo sobre la portezuela y se puso a hablar una lengua extranjera, incomprensible. Langelot, inclinándose, bloqueó de nuevo la puerta desde el interior. Didier se mantenía ante la rueda delantera derecha. Alex retrocedía, haciendo grandes gestos. Nadie le había visto nunca tan locuaz.
—No tiene más que enseñar su carnet del S.N.I.F. y le dejarán pasar, ¿no es cierto? —preguntó Choupette.
—No, en un asunto en el que está mezclada la D.S.T. —dijo Langelot—. El comisario Didier es un personaje mucho más importante qué Alex desde el punto de vista administrativo.
Por una vez. Charles no decía nada. Esperaba el momento. De repente. Alex dio un salto atrás; Didier le siguió, dejando el camino libre. Charles arrancó en segunda.
Había que pasar entre los dos autocares, rodear el segundo, tomar de nuevo la carretera: solamente entonces podrían empezar a correr. De todas formas, sospechando que el señor Propergol estuviera a bordo, los policías no se atreverían a disparar por temor a herirle.
Un golpe de volante a la derecha, otro a la izquierda, a la izquierda otra vez, a la derecha; luego el acelerador a fondo.
—¿Y abandonan a Alex? —se indignó Choupette.
—¡Bravo, bravo! —aplaudía Roche-Verger— Ha burlado a la Policía. Es usted un as.
Ya aullaban las sirenas. Ya, sin duda, se había puesto en movimiento toda la red de emisoras de la Policía. Los autocares se lanzaban en persecución del «Mercedes».
—¿Has visto los cochecitos que quieren atraparnos Langelot? —bromeó Charles.
—Los cochecitos no son ningún peligro. Pero si nos persiguen con un helicóptero… o si hay otros controles más adelante…
—Coge la escucha permanente. Langelot. El patrón nos tendrá al corriente. Ante todo, hay que darle cuenta de nuestras proezas.
—Bien, mi teniente.
—Déjeme en paz con «mi teniente». Estamos en el mismo barco ¿no?
En la oscuridad del asiento posterior, Choupette sonrió maliciosamente. Ahora que Langelot y Charles eran los dos únicos «snifianos», ya no se hablaba de «novatos» ni de «pequeños» ni de «jóvenes»…
Puesto al corriente de los acontecimientos, Montferrand dijo:
—Continúen. Trataré de mantenerles al corriente de las iniciativas de la Policía… si consigo estarlo. «Júpiter» ha hecho bien, pero, de todas formas, procuren economizar fuerzas. Recuerden que no podré enviarles refuerzos en ningún caso. Hablen.
—Pásame el micrófono —ordenó Charles—. Oiga, «Sol de Marte», si nos dejamos atrapar por la Policía, ¿será catastrófico? Hable.
—Positivo, porque entonces será imposible evitar que se haga una publicidad desastrosa en torno a todo este asunto.
—Comprendido. Pueden contar con nosotros. Terminado por mi parte.
Los coches de la Policía fueron burlados rápidamente; no se vio ningún helicóptero ni tampoco volvieron a aparecer el «Buick» ni el «Fiat».
Langelot preguntó a Charles si no estaba cansado de conducir.
Esta repuso:
—Ya te veo venir. No, muchacho: no hay «Mercedes» para ti. Yo soy el responsable del material. Cuando lleves treinta y siete misiones…
«Charles es injusto con Langelot —prensaba Choupette—. Todo esto porque Langelot es joven. Si tuviera cinco años más…».
Pasaban las horas. Charles había abandonado la carretera nacional y corría a tumba abierta por caminos de montaña que pretendía conocer.
—Es un atajo —decía.
Timothée roncaba. Roche-Verger preguntaba:
—¿Llegaremos pronto? ¿Quieren apostar a que no llegaremos nunca? Me gustaría tomar una docena de ostras y café fuerte…
Acababa la noche. A la izquierda, en lugar de un telón negro, impenetrable, se veía una especie de neblina gris que iba ocupando el cielo.
Empezaba a hacer frío, a pesar de la potente calefacción del «Mercedes».
Choupette se acurrucó en el asiento y cayó en una somnolencia interrumpida por despertares intermitentes. Mientras dormía, su cabeza rodó sobre el hombro de Langelot, sentado a su derecha.
El profesor, cuyas adivinanzas ya no divertían a nadie, se durmió en su rincón.
Sólo los dos agentes especiales, con ojos brillantes y suma atención, permanecían vigilantes.
Charles, mirando hacia atrás, vio la cabeza de Choupette abandonada sobre el hombro de Langelot.
—¡Pobre niña! —murmuró—. La verdad es que el nuestro es un oficio bien chocante, Langelot.
Langelot hizo un signo afirmativo, abatiendo los párpados: no se atrevía a hablar por miedo a despertar a la muchacha.
—Tengo prisa por llegar a casa —dijo Charles—. Por lo menos estaremos más tranquilos que en la carretera.
De pronto, entre dos montañas oscuras, apareció una muralla gris, agitada de arriba abajo.
—El mar… —anunció Charles.