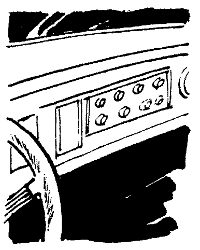
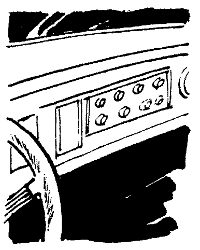
—¡Cómo! —gritó Choupette—. ¿Abandonan al pobre Langelot? ¡Los ingleses le matarán! Hay que dar media vuelta inmediatamente para salvarle.
—Señorita —dijo Charles— está muy bien tener un alma sensible. Yo también querría ser así. Desgraciadamente, no es compatible con nuestra profesión. Alex tenía razón: no debíamos habernos parado. He pensado que podía haber una belleza en peligro y que la rescataríamos de las llamas… Me he equivocado. Ya hemos perdido bastante quedándonos sin Langelot, que tiene el valor de un león y la astucia de una serpiente reunidos en una sola persona. No hay que pensar en arriesgar también al señor Propergol.
—Acelera. Charles, y cállate —aconsejó Alex, que parecía preocupado.
Choupette, sola en su rincón, hacia esfuerzos por no llorar. Su Langelot, su agente secreto personal, en manos del enemigo y sin poder hacer nada para ayudarle.
—¿Qué creen que le harán? —preguntó.
—No lograrán nada con eliminarle, si es eso lo que la inquieta, linda muchacha. Probablemente, le abandonarán en la carretera, a menos de que le interroguen un poco para saber dónde vamos. Pero como Langelot no sabe nada…
—Sabe lo que tú has dicho antes —observó Alex, sombrío.
—En ese caso, esperemos que tenga la inteligencia de olvidarlo.
Pero Charles se había enfurruñado también y lanzó el «Mercedes» a la velocidad máxima, con aire rabioso.
El gran «Buick» no parecía querer que se aumentara la distancia entre los dos coches.
»En una película de espionaje —pensó Choupette—, ya hace rato que nos hubiéramos ametrallado unos a otros.
Pero, en realidad, los ingleses no se querían arriesgar lo más mínimo a tocar al señor Propergol, ni los franceses a Langelot. Por tanto, la persecución se mantenía pacífica.
Cada media hora, Alex tomaba la emisora de radio y llamaba a «Sol», es decir a Montferrand, que permanecía en escucha permanente. A las diez de la mañana, la voz de Montferrand anunció:
—Tenemos novedades para ustedes. La Policía ha descubierto la desaparición de «Galaxia». Parece muy trastornada. Se han puesto barreras en todas las carreteras. Helicópteros del Ministerio del Interior han despegado también de varios helipuertos. Desconfíen. Hablen.
—Hemos dejado a distancia a «Verde y Marrón», capitán. Lo que me fastidia es la captura de la que ya le he hablado. ¿No podría hacer nada usted? Hable.
—Mi querido Alex, sabe usted muy bien que no puedo hacer nada con los medios del Servicio, y que no tenemos costumbre de recurrir a la Policía ni al Ejército para que liberen a nuestros agentes que han tenido la torpeza de dejarse coger. Terminado por mi parte.
Al otro extremo, el capitán Montferrand dejó el auricular sobre su escritorio. Si había hablado tan duramente, era porque se inquietaba mucho por el joven Langelot, a quien él mismo había reclutado y por quien abrigaba sentimientos casi paternales. Estaba disgustado con aquellos dos agentes ya experimentados que eran Charles y Alex por haber dejado capturar a uno de los suyos. Y, de momento, no podía hacer nada.
A las dos y media, Montferrand dijo:
—«Júpiter de Sol», ¿me oye?
—Le Recibo 4 sobre 5.
—He descubierto el emplazamiento de muchas de las barreras de la Policía. Parece que la D.S.T. haya adivinado la dirección que van a tomar y que les espere a la primera vuelta. Tomen las coordenadas.
Con un lápiz, Alex se puso a marcar en un mapa los puntos que Montferrand le indicaba por radio con sus coordenadas.
—Por lo menos, ¿sabes leer las coordenadas? —preguntó Charles pasando a un vehículo pesado a 150 km por hora.
Pero Alex no tenía ganas de bromas.
El «Mercedes» acababa de entrar en una larga recta, en algún lugar del valle del Ródano. Los faros acababan de iluminar un letrero con nombre de población: «Dargentiére, 3 km». Ahora bien, las coordenadas que Montferrand acababa de darles como las del último control policíaco en la carretera del Mediodía, correspondían exactamente a la entrada del pueblo de Dargentiére…
—La Policía está justo detrás de la curva que hay al final de la recta, a tres kilómetros de aquí —dijo con calma Alex.
—¿Hay algún desvío lateral? —preguntó Charles con la misma calma.
—El mapa no marca nada. Ni el menor sendero.
Los dos agentes especiales intercambiaron una mirada.
Si la Policía detenía al sabio, quien se negaba a dejarse proteger por ella, habría un montón de complicaciones. La misión del S.N.I.F. basada en la discreción, habría fracasado. Maquinalmente, Charles disminuyó la velocidad. Timothée, que dormitaba, abrió los ojos. El profesor Roche-Verger se agitó.
—Digan, señores, no van a dejarse vencer por unos cuantos policías, ¿verdad? No les he acompañado hasta aquí para que nos pesquen al llegar.
Parecía seriamente indignado.
—¡Mira! Aquí están los ingleses —observó Charles, sin contestar.
En el retrovisor acababa de aparecer un «Buick» que rodaba a tumba abierta.
—¡Sólo nos faltaba esto! —gruñó Alex.
—No —dijo Charles—, todavía quedaban los italianos… Pero ya están ahí.
Un «Fiat» seguía al «Buick» a sesenta metros de distancia.
—Esto empieza a ponerse serio —dijo Alex.
—¿Tú crees? —replicó Charles—. Cuantos más seamos, más nos divertiremos. ¿Hay alguna posibilidad de forzar la barrera?
—No.
—Entonces, ¿la situación es desesperada?
—Eso parece.
—En ese caso, déjame hacer. Soy el hombre de las situaciones desesperadas.
Y Charles aparcó prudentemente el «Mercedes» al borde de la carretera.