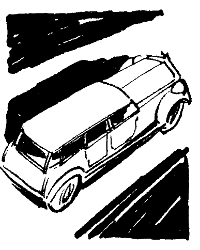
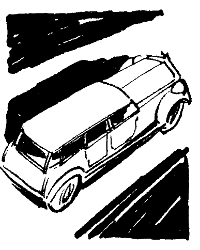
—Mire hacia atrás Timothée. ¿Nos siguen? Yo no veo nada… tal vez sea porque he perdido el retrovisor.
—¿Y quién iba a seguirnos, señor profesor?
—¡Quién iba a ser! La Policía, naturalmente. Esas buenas personas han leído demasiadas novelas de espionaje y se imaginan que alguien quiere secuestrarme. Absurdo, desde luego. Tanto si yo estoy como si no estoy. Rosalía será lanzada el día J. Por mi parte, estoy trabajando ya en otra cosa.
—¿Y cuándo es el día J?
—Eso —dijo Roche-Verger—, es un enigma del que no le diré ni una palabra. Pero, tranquilícese: se enterará por los periódicos una vez Rosalía esté en el aire. ¿Y dice usted que nos siguen? Es curioso. ¿Conoce usted la historia escocesa más corta?
—No —dijo Timothée, sonriendo—. Yo no soy un sabio como usted; no lo sé todo.
—Un taxi cae al río. Quince muertos.
—¿Y después?
—Eso es todo.
—Muy gracioso —reconoció Timothée, que no parecía haber comprendido—. Y la historia…
—Mire, un buen hombre que parece haber sufrido una avería —interrumpió el profesor.
Al borde de la calzada, había un coche vacío. Ante él, un hombre corpulento hacía señas desesperadas.
Roche-Verger frenó y bajó el cristal de la ventanilla.
—¿Podemos ayudarle?
—¡Ah, señor! Si tuviera la amabilidad de llevarme por lo menos hasta el garaje. He sufrido una avería y en cuestiones de mecánica soy un completo ignorante…
Roche-Verger consideró al desconocido unos momentos, con una expresión que fue pasando de la compasión a la ironía.
—Suba, suba, señor —dijo al final con una amabilidad excesiva—. Tendré mucho gusto en llevarle hasta un sitio… Arriba, arriba, póngase en el asiento trasero, pero no demasiado cerca de la portezuela derecha: tiene tendencia a abrirse en marcha; ni de la portezuela izquierda: no conseguimos subir el cristal. ¿Sabe usted adivinanzas?
El comisario Didier, encantado con su estratagema, se instaló cómodamente. Se había mojado bastante, desde luego, pero ¡bah! No tendría más problema que planchar el ala del sombrero.
—No —dijo—, estoy desolado al confesarlo, pero no sé ni una sola adivinanza.
—Vamos, vamos —replicó Roche-Verger—. Por lo menos, sabe de qué color era el caballo blanco de Santiago. Y si un kilo de plumas es más pesado que un kilo de plomo. Y lo que hace un asno cuando no puede atravesar un río… Reflexione un poco. No sabe nadar y no hay vado, ni puente, ni barco. ¿Qué hace el asno?
—No lo sé —dijo el comisario.
—¡Pues el asno tampoco! —gritó el profesor, encantado con su pequeña estratagema.
El comisario hizo un esfuerzo por sonreír, pero no le encontraba gracia a aquella broma a sus expensas.
Timothée callaba. De repente, en pleno campo. Roche-Verger detuvo el coche en seco. Didier estuvo a punto de dar con el pecho contra el respaldo de los asientos delanteros. El profesor volvió hacia el policía su cara de luna, animada en aquel momento por una expresión de cólera contenida:
—Ahora puede bajar, señor comisario de distrito Didier. Y le aconsejo que se dé prisa.
—¿Pero por qué aquí?
—Porque no hay ni un árbol, ni ningún tipo de refugio en dos kilómetros a la redonda y porque usted necesita una buena ducha para calmar sus nervios. Ya estoy harto de esa «espionitis» que hace estragos a mi alrededor. He rechazado mil veces que se me proteja. ¿Insiste? Tanto peor para usted. Insistirá todo lo que quiera, pero a pie.
—Señor profesor…
—Precisamente. Soy profesor de balística: no soy un crío y no necesito niñera. Váyase a paseo.
—Pero… pero… —el comisario jadeaba—, ¿y si me niego a bajar?
—Entonces, soy yo quien bajará. Y quien volverá a pie a Chatillon-sous-Bagneux.
El comisario Didier era una hombre excelente y el profesor Roche-Verger, una gloria nacional. El comisario Didier bajó a la calzada y el profesor asomó la cabeza por la ventanilla para ver los primeros efectos de la lluvia en el sombrero y en el humor de su victima.
—¡Sin rencor, comisario!
El «403» se precipitó hacia delante. El comisario, con el cuello subido, el sombrero hundido, la espalda curvada y cataratas de agua cayendo a lo largo de su columna vertebral, empezó a andar en sentido contrario.
—Dentro de cinco minutos tendrá los zapatos llenos de agua —dijo el profesor, pisando a fondo el acelerador—. Es muy desagradable ser comisario de distrito y tener los zapatos llenos de agua.
—¡Ja, ja! —se burló Timothée—. Diga, señor profesor, ¿ha visto ese coche tan grande que nos sigue hace un rato?
—Si, la Policía otra vez…
Roche-Verger no pudo terminar. Un camión de mudanzas, enorme, acababa de salir de un camino transversal, cincuenta metros delante de él.
—¡Majadero! —gritó el profesor, frenando con todas sus fuerzas.
En aquel mismo momento, el coche que le seguía encendió las luces largas.
El «403» derrapó sobre el firme mojado, con un gran ruido de frenos.