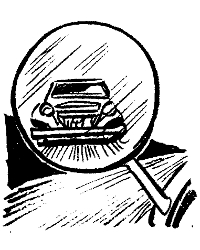
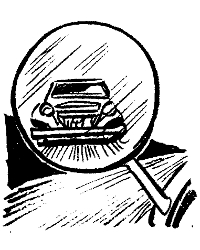
El «dos caballos» gris se deslizaba por uno de los cinturones que rodean París. La calzada estaba mojada; faros y faroles se reflejaban en ella a porfía. Verdaderas cataratas caían sobre el techo y los vidrios del coche. Los limpiaparabrisas tenían que emplearse a fondo.
Un impresionante «Buick» con dos faros fascinantes, corría a cincuenta metros detrás del «dos caballos». El monstruo y el mosquito: la lucha iba a ser desigual.
—Son los ingleses —dijo Langelot.
—¿Cómo lo sabe?
—Los ingleses y los italianos son los únicos que se interesan por Rosalía y nos hemos deshecho de los italianos.
—¿Qué vamos a hacer? ¿Dispararles?
—Mi querida Choupette, entérese de que las películas de espionaje y la vida de un agente secreto no tiene ninguna relación. Si me pusiera a disparar a diestro y siniestro, no estaría ni veinticuatro horas más en mi servicio.
—Entonces, ¿habrá una persecución? Será apasionante. Adoro las persecuciones.
—Se equivoca una vez más. Un «dos caballos», incluso con mejoras, no aguantaría ni treinta segundos contra un monstruo. No, querida mía: vamos a hacer lo que hacen los franceses desde que fueron inventados: salir del paso.
Langelot aceleró de nuevo; el «Buick» le imitó.
—Desconfía; va a hacernos alguna jugarreta —previno Choupette.
—Seguro. Pero ya sé dónde. Incluso voy a facilitarles el trabajo.
Tres kilómetros más allá, el cinturón rodeaba el pueblecito. En aquel trozo, la circulación solía ser menos densa porque una parte de los coches atravesaba el pueblo siguiendo la calle principal en lugar de rodearlo por la carretera: por tanto, se podía suponer que los ingleses escogerían aquel punto para adelantarles y cortarles el paso. Langelot se metió resueltamente en el pueblo. Los faros británicos se acercaron.
—Ya llegan… Están muy cerca… van a adelantar… ¡tienen la caradura de poner el intermitente! —comentaba Choupette.
En el momento en que el «Buick» llegaba a su altura, Langelot giró a la derecha, por una calle estrecha y mal iluminada. Se oyó el frenazo brusco del «Buick» que, dando también la vuelta, se adentraba en la callejuela. Choupette vio desfilar unos jardincillos, el escaparate de una tienda, un montón de arena… Entre las casas, que se aproximaban unas a otras a medida que la calle se estrechaba, el «dos caballos» se deslizaba como una anguila.

El «Buick» ganaba otra vez terreno. Sus faros deslumbrantes dieron en el retrovisor.
—Están a treinta metros, a veinte, a diez…
El «dos caballos» giró en una callecita tortuosa, mal pavimentada. A la derecha, el alto muro de una capilla; a la izquierda, el de una granja, inclinándose el uno hacia el otro como si fueran a hundirse… Sobre sus amplias superficies grises, las pinceladas luminosas de los faros tomaban formas fantásticas.
Choupette oyó un crujido.
—¿Qué ha sido eso?
—Nada. He rozado el guardabarros contra un mojón.
Langelot recorrió otros veinte metros; luego, tranquilamente, frenó.
Detrás se oyó un estrépito de chapas metálicas; luego nada más. Langelot saltó a tierra. El enorme «Buick» atascado entre los dos muros de piedra, no podía seguir avanzando; la rueda derecha delantera estaba bloqueada por un mojón de piedra.
—Buenas —dijo Langelot, avanzando hacia el «Buick»—. ¿Tienen problemas? ¡Ah, sí! Ya veo… La calle es demasiado estrecha. Deberían pedir al alcalde que la ensanchara, si están decididos a circular en autocar. Pero bajen, para que podamos estrecharnos la mano, por lo menos.
Detrás del parabrisas, gesticulaban dos caras que recordaban vagamente las de los caballos. Una de ellas se inclinó hacia la derecha y, como el cristal de aquel lado estaba bajo, el inglés pudo asomar la nariz al exterior; pero poco más, porque se hubiera arañado contra el muro de la capilla.
—Bueno, bueno, es inútil que se haga el ingenioso. Ya ve que no podemos abrir las portezuelas.
—Claro que si —insistió Langelot—. Basta con que derriben esos estúpidos muros que se permiten molestarles. Yo venía a jugar aquí, cuando era pequeño. Pero comprendo muy bien, que ustedes no tienen ningún lazo sentimental con el paisaje.
Otra nariz apareció por el otro lado del automóvil. Y esta vez se trataba de una nariz femenina.
—¡Tenga cuidado, francesito! —tronó la segunda nariz—. Está en descubierto y podríamos tirar sobre usted como sobre un conejo.
—En primer lugar, señora, eso no sería deportivo. Segundo, no se mata, entre aliados, más que cuando es imprescindible. Tercero, la señorita a la que acompaño tiene carnet de conducir y, ustedes, por su parte, no pueden salir de su carruaje: por tanto, no veo por qué iban a cargar con un cadáver.
El «Buick» zumbaba, haciendo esfuerzos desesperados por salir de la trampa dando marcha atrás.
—Un poco de calma, Miss Eileen —recomendó Langelot—. Acabará por rayar la pintura…
—¡Conoce mi nombre! —se indignó la nariz.
—Porque ya es usted antigua en su Servicio. Espero que dentro de unos años, conozca usted el mío.
Langelot se inclinó respetuosamente y volvió a su sitio, al volante de su coche.
—¿Cree que podrán salir? —preguntó Choupette.
—Me temo que sí. Con un motor de esa potencia…
Arrancó sin apresurarse.
—Tengo un ligero remordimiento —dijo Choupette—. Si cree que tengo carnet de conducir, se equivoca. De todas maneras, soy demasiado joven para examinarme.
—¡Buena muchacha! —acabó Langelot—. Pero ya lo sabía. ¿Puede creer que he mentido? Es que hay un viejo refrán en el S.N.I.F. que dice: «No es mentir, mentir a un inglés».