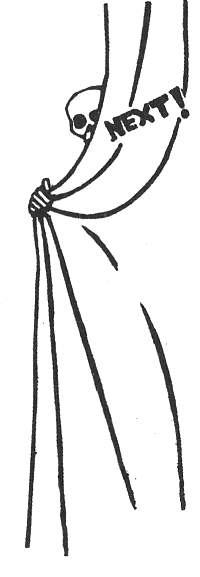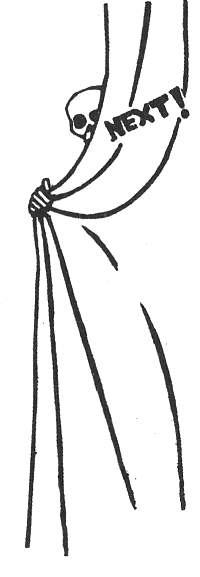
Trelkovsky no estaba muerto, todavía no.
Emergía lentamente de un abismo sin fondo. A medida que volvía en sí, iba recuperando la conciencia de su cuerpo y volvía a sentir el dolor. Venía de todas partes, de todas las direcciones a la vez y se lanzaba sobre él como un perro rabioso. Pensó que no sería capaz de resistirlo. Se daba por vencido de antemano. Sin embargo su propia resistencia le sorprendió. El dolor se encarnizó, aunque oleada tras oleada se fue atenuando hasta desaparecer por completo.
Agotado por el combate, Trelkovsky se quedó dormido. Unas voces le sacaron del sueño.
—Al fin ha salido del coma.
—Todavía tiene una posibilidad de salvarse.
—¡Después de todo lo que ha pasado la pobre, eso sería una suerte!
—¡Ha agotado nuestra reserva de sangre!
Muy despacio, con infinitas precauciones, Trelkovsky abrió un ojo. Distinguió varias siluetas borrosas, sombras blancas que se movían en una habitación blanca. Debía de encontrarse en la habitación de un hospital. Pero ¿de quién estaban hablando las siluetas?
—La pobre ha perdido una gran cantidad de sangre. Es una suerte que su grupo sanguíneo no sea raro… Porque si no…
—Hay que levantarle un poco más los brazos. Eso le aliviará.
Trelkovsky sintió que se ejercía una tracción sobre uno de sus miembros, muy lejos de él, a varios kilómetros y, efectivamente, se sintió mejor. ¡Así que era a él a quien aludían las frases que habían llegado a sus oídos! ¿Por qué empleaban el femenino para designarle?
Su pensamiento divagó largo rato en torno a esta cuestión. Le resultaba muy difícil enlazar las ideas. A veces sus reflexiones continuaban, aunque era incapaz de recordar el motivo. Su cerebro se quedaba vacío por un momento, después el tema regresaba y lograba retomar con gran esfuerzo el curso de sus razonamientos.
Imaginó que se burlaban de él. Se referían a él como si fuera una mujer para reírse del vestido femenino que se había puesto. Le ridiculizaban sin el más mínimo sentido de la justicia. Les detestó con tal furia que se le nubló la vista. Unos temblores nerviosos le recorrieron todo el cuerpo, despertando sus dolores adormecidos. Entonces se abandonó por entero al sufrimiento.
Más tarde, mejoró. Se encontraba en otra habitación blanca, mucho más vasta que la anterior. Le resultaba imposible moverse. En su ángulo de visión podía ver otras camas que contenían formas alargadas. De pronto, la sala se llenó de hombres y mujeres que se diseminaron alrededor de las camas.
Alguno pasó junto a él. Escuchó el crujido de un papel al arrugarse. Acababan de dejar un paquete a su izquierda sobre la mesilla de noche. Después pudo ver al hombre cuando se sentó.
Sin duda estaba delirando. Afortunadamente era consciente de ello, porque de otro modo hubiera cedido a la locura. El hombre era idéntico a él. Era otro Trelkovsky el que estaba sentado a su cabecera, silencioso y apenado. Se preguntó si realmente había un hombre sentado que su fiebre transformaba, o si la aparición era pura ilusión. Se encontraba con ánimo para analizar este problema. El dolor prácticamente había desaparecido. Se hallaba sumido en un estado de flacidez que no era desagradable. Era como si, por azar, hubiera descubierto un equilibrio secreto. Lejos de espantarle, su visión le tranquilizaba. La imagen era reconfortante, pues le daba la sensación de estar mirándose en un espejo. ¡Le habría gustado tanto verse así en un espejo!
Escuchó un cuchicheo, y en seguida apareció una cabeza que se encuadró en su campo visual. Reconoció esa cara al instante. Era la de Stella. Su boca, retorcida por una sonrisa que dejaba al descubierto dos caninos de tamaño anormal, articuló lentamente, como si a Trelkovsky le costara comprender la lengua que empleaba:
—Simone, Simone, ¿me reconoces? Es Stella la que está aquí… Tu amiga Stella, ¿me reconoces?
Un gemido ahogado ascendió a la boca de Trelkovsky, y fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un grito insoportable.