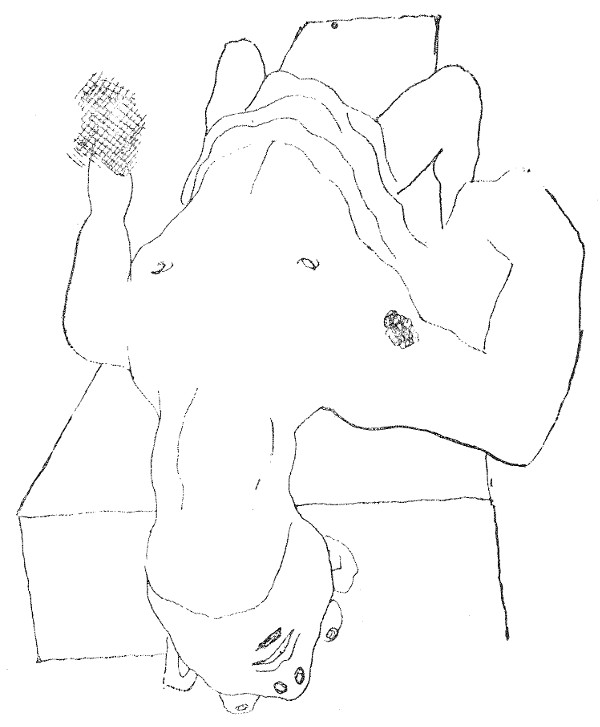
Una niña roba unas cerezas. Se pasa toda su larga vida redimiéndose de esa falta por medio de oraciones. Muere la devota. DIOS: Serás una elegida porque has robado unas cerezas.
La historia de la higuera, a la cual pide Jesús, hambriento, higos en la época en que no los tiene, y de la cual se venga.
Jesús va a morir. Le quedan unos días. No habla ya; cuenta sus gestos. Su gesto fulminando el árbol inocente al cual pide lo imposible, exige ser comprendido como las obras que parecen oscuras porque son concisas. No tiene nada que ver con la absurda voluntad arbitraria de los reyes.
Habría que acabar con la leyenda de las visiones del opio. El opio alimenta un semiensueño. Adormece lo sensible, exalta el corazón y consuela el ánimo.
A menos de emborracharse como con cualquier otra cosa, no le encuentro ninguna virtud sacrílega. Su único defecto es hacer enfermar a la larga. Pero ocurre a veces que se contagia uno de la muerte en la iglesia.
Si el camino de la iglesia hasta Dios es recto, recomiendo el de Chablis, siempre vacío, en una noche de Nochebuena.
LOS DESIGNIOS DE MI PLUMA.
LOS OSCUROS DIBUJOS DE LA PROVIDENCIA[9]
Un espíritu puro no puede ni empezar ni acabar, y no se transforma jamás. La caída de los ángeles es, pues, insensata. Quiero decir que carece de sentido en la medida en que evoca films proyectados al revés. El diablo representa en cierto modo los defectos de Dios. Sin el diablo Dios sería inhumano.
Hay diablos de San Sulpicio.
Quincey me asombra cuando habla de sus paseos y de sus sesiones de Ópera. Porque basta con un cambio de postura, con una luz, para destruir el enorme edificio de calma. Fumar con dos es ya mucho. Fumar con tres es difícil. Fumar con cuatro, imposible.
Asqueado por la literatura, he querido superar la literatura y vivir mi obra. Ello hace que mi obra me coma, que empiece ella a vivir y que yo muera. Por lo demás, las obras se dividen en dos categorías: las que hacen vivir y las que matan.
Un día, uno de nuestros escritores a quien reprochaba yo que escribiese libros de éxito y que no se escribiese él nunca, me llevó ante un espejo. «Quiero ser fuerte —dijo—. Mírese usted. Quiero comer. Quiero viajar. Quiero vivir, ¡no quiero convertirme en una estilográfica!».
¡Una caña pensante! ¡Una caña doliente! ¡Una caña sangrante! Eso es. Llego, en suma, a esta comprobación siniestra: por no haber querido ser un literato, uno se ha convertido en una estilográfica.
Los nerviosos (normales) se apagan de noche. Los nerviosos (opiómanos) se encienden de noche.
Aquí, cualquier libro es bueno para mí, con tal de que las enfermeras me provean de ellos. Leía yo EL HIJO DE ARTAGNAN de Paul Féval, hijo. Athos y el hijo de Artagnan se encuentran cara a cara, de repente. Lloro. No siento ninguna vergüenza de estas lágrimas. Después encuentro esta frase: «El rostro ensangrentado estaba cubierto por una máscara de terciopelo negro, etc».
¿Cómo? ¿El barón de Souvré, después de sus luchas y sus baños, todavía con su máscara? Naturalmente. Souvré lleva una máscara de terciopelo negro. Ése es su personaje. Ése es el secreto de la grandeza de FANTOMAS. A los autores épicos les cohíben tan poco los postizos y las fechas falsas como a Homero la geografía y las metamorfosis.
No hay que curarse del opio, sino de la inteligencia. Desde 1924, sólo conservo mis trabajos de prisionero.
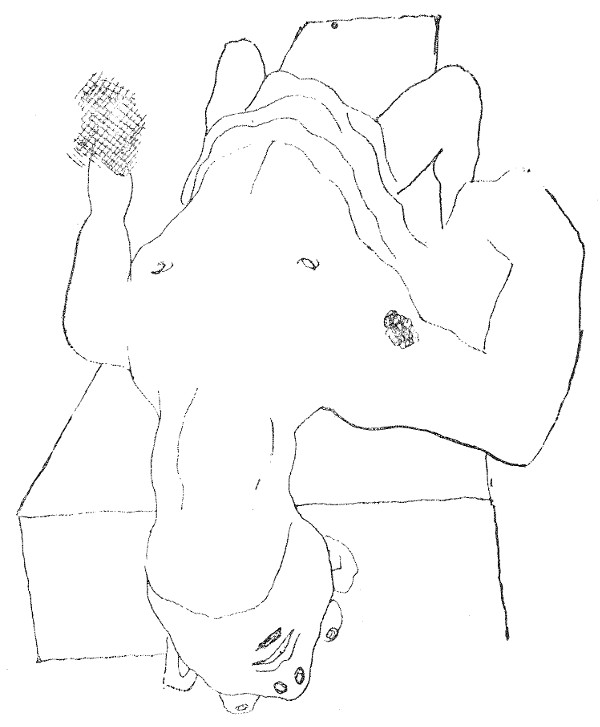
Los libros deben tener fuego y sombra. Las sombras cambian de sitio. A los dieciséis años se devora DORIAN GRAY. Después el libro se torna ridículo. Me ha sucedido volver a tomarlo y hallar en él sombras bellísimas (episodio del hermano de Sybil Vane) y ver cuán injusto es uno. En ciertos libros las sombras no se mueven; bailan allí mismo. MOLL FLANDERS, MANÓN, PAN, LA CARTAJUNA, ESPLENDORES Y MISERIAS, GENJI.
Todos los críticos oficiales han dicho que TOMÁS, EL IMPOSTOR[10], contaba una falsa guerra y que bien se veía que yo no había estado en ella. Pues bien, no hay un solo paisaje ni una sola escena de ese libro que no haya yo habitado o vivido. El subtítulo «historia», tenía dos sentidos.
Toman esa nieve situada entre la tierra y los pies de Tomás, ese paso de los sueños, por una ligereza de mal gusto. Por una ofensa al poilu.
Abandoné la guerra cuando comprendí una noche, en Nieuport, que me divertía. Aquello me asqueó. Había yo olvidado el odio, la justicia y demás pamplinas. Me dejaba llevar por las amistades, los peligros, las sorpresas, una estancia en la luna. Apenas hice este descubrimiento me dediqué a buscar el medio de marcharme, a aprovechar que estaba enfermo. Ocultaba yo mi enfermedad como los niños que juegan.
Nosotros, los poetas, tenemos la manía de la verdad, procuramos transmitir al detalle lo que nos choca. «¡Qué suyo es!», he aquí el elogio que se atrae siempre nuestra exactitud.
Puede imaginarse el crédito que encuentra la honradez de nuestros informes sobre lo que somos los únicos en ver, por la incredulidad admirativa que provoca nuestra exactitud, a propósito de espectáculos visibles y cotidianos.
Ahora bien, el poeta no pide ninguna admiración; quiere ser creído.
Todo lo que no es creído sigue siendo decorativo.
La belleza marcha de prisa, lentamente.
Desconcierta por esa aleación de inconciliables. La perspectiva da a la mezcla inhumana un falso aire humano, un aire posible, un aire noble. Gracias a este compromiso el público cree escuchar y ver a los clásicos.
Velocidad lenta del opio. Bajo el opio se llega a ser el lugar de los fenómenos que el arte nos envía desde el exterior.
Le sucede al fumador ser una obra maestra. Una obra maestra que no se discute.
Obra maestra perfecta por fugaz, sin forma y sin jueces.
Cualquiera que sea el individualismo, el lado solitario, reservado, aristocrático, lujoso, monstruoso de la obra maestra, no por ello es menos social, capaz de sobrecoger al prójimo, de emocionar, de enriquecer espiritual y materialmente una masa.
Pues bien, la necesidad de expresarse, de relacionarse con el exterior, desaparece en el hedonista.
Él no intenta hacer obras maestras; intenta llegar a ser él mismo, el más desconocido, el más egoísta.
Decid, refiriéndose a un fumador en estado continuo de euforia, que se degrada, viene a ser como decir del mármol que ha sido deteriorado por Miguel Ángel; del lienzo, que fue manchado por Rafael; del papel, que fue emborronado por Shakespeare; del silencio, que fue roto por Bach.
Nada menos impuro que esta obra maestra un fumador de opio. Nada más natural que la sociedad, que exige el reparto, lo condene como una belleza invisible y sin sombra de prostitución.
El pintor a quien le gusta pintar árboles convirtiéndose en árbol. Los niños llevan en sí una droga natural. La muerte de Tomás, el impostor, es el niño que juega al caballo, convertido en caballo.
Todos los niños tienen un poder mágico para transformarse en lo que quieren. Los poetas, en quienes la infancia se prolonga, sufren mucho al perder ese poder. Ésa es, sin duda, una de las razones que impulsan al poeta a emplear el opio.
Surge en mí un recuerdo. Cuando, después del proceso de Satie (había enviado tarjetas postales injuriosas), me entregué a «amenazas de hecho contra un abogado en el ejercicio de sus funciones», no pensé ni por un momento en las consecuencias de mi acto. Era un acto pasional. El presente nos absorbe por completo. Nuestro psiquismo se contrae hasta convertirse en un punto. Nada de pasado ya, nada de porvenir.
El pasado, el porvenir me atormentan y los actos de pasión se cuentan. Ahora bien, el opio remueve el pasado y el porvenir, formando un todo actual. Es lo contrario de la pasión.
El alcohol provoca actos de locura.
El opio provoca actos de cordura.

PERROS. Satie quería hacer un teatro para perros. Se alza el telón. El decorado representa un hueso.
En Inglaterra acaba de proyectarse una película para perros. Los ciento cincuenta perros invitados se arrojan sobre la pantalla y la destrozan. (New York Times).
En el 45 de la calle La Bruyère, en casa de mi abuelo, hombre muy enemigo de los perros y con la manía del orden, salgo (tenía yo catorce años) con un fox terrier de año y medio, apenas tolerado. Al terminar los escalones blancos del vestíbulo, mi fox se arquea y se desahoga. Me precipito hacia él con la mano levantada. La angustia dilata los ojitos del pobre animal; devora su excremento y se pone en dos patas.
En la clínica le ponen a las cinco de la mañana, al viejo bull-dog moribundo, una inyección de morfina. Una hora después juega en el jardín, salta, se revuelca, Al día siguiente, a las cinco, araña en la puerta del doctor y pide su inyección.
El perro de la señora de C…, en Grasse, enamorado de la perra de María C…, que vive a unos cuantos kilómetros. Acecha el tranvía, salta a la plataforma. La misma maniobra al regreso.
Habían vendido, en los bulevares, un perro minúsculo a la señora A. D.… Regresa ésta a su casa y deja al perro en el suelo, para traerle agua. Vuelve y encuentra al perro encaramado sobre un cuadro que representaba una rata con una piel de perro. De furioso que estaba había logrado roer sus falsas patas.
El duque de L.… pagaba a los porteros del castillo por cuidar de su viejo perro de lanas. Llega un día el duque, de improviso. Sale a su encuentro un perro amarillo, con una piel blanca de perro de lanas, que arrastra a su zaga. Desde hacía tres años, los porteros disfrazaban a su perro con la piel del muerto.

Un fumador completamente desintoxicado y que vuelve a fumar, no experimenta ya las molestias de la primera intoxicación. Existe, pues, fuera de los alcaloides y de la costumbre, un espíritu del opio, una costumbre impalpable que subsiste a pesar de la refundición del organismo. No hay que tomar ese espíritu por la tristeza de un opiómano que ha vuelto a la normalidad, aunque esa tristeza entrañe una parte de invocación. La droga muerta deja un fantasma que recorre la casa a ciertas horas.
Un desintoxicado conserva en él defensas contra el tóxico. Si se reintoxica, esas defensas actúan y le obligan a tomar dosis más fuertes que las de su primera intoxicación.
El opio es una estación. El fumador no sufre ya con los cambios de tiempo. No se acatarra jamás. No sufre más que con los cambios de drogas, de dosis, de horas; con todo lo que influye sobre el barómetro del opio.
El opio tiene sus catarros, sus fríos y sus calores, que no corresponden al frío ni al calor.
Los médicos pretenden que el opio nos embota y nos priva del sentido de los valores. Pues bien, si el opio saca bajo nuestros pies la escala de valores, nos pone otra mucho más alta y más fina.
(1930). No puede decirse que el opio, al despojarlo de toda obsesión sexual, empequeñezca al fumador, pues no sólo no provoca ninguna impotencia, sino que sustituye ese género de obsesiones bastante bajas por un género de obsesiones bastante elevadas, singularísimas y desconocidas para un organismo sexualmente normal.
Por ejemplo, un tipo de espíritu será olfateado, rebuscado, emparentado a través de los siglos y las artes, contra toda apariencia, y obsesionará esta sexualidad trascendental como un tipo humano, a través de los sexos y los medios sociales más dispares, obsesionará la sexualidad inculta (Dargelos, Agata, las «estrellas», los boxeadores del cuarto de Pablo)[11].
Todos los animales se quedan fascinados por el opio. Los fumadores coloniales conocen el peligro de este cebo para las fieras y los reptiles.
Las moscas se agrupan alrededor de la bandeja y sueñan; las salamandras, con sus pequeños mitones, desfallecen en el techo encima de la lamparilla y esperan la hora; los ratones se acercan y roen el dross. No me refiero a los perros ni a los monos, intoxicados como sus dueños.
En Marsella, entre los anamitas, donde se fuma con un material apropiado para despistar a la policía (tubo de gas, botellita de muestra de Benedictine, en la cual se ha abierto un agujero, pinches de sombrero, las cucarachas y las arañas forman círculo extasiadas).