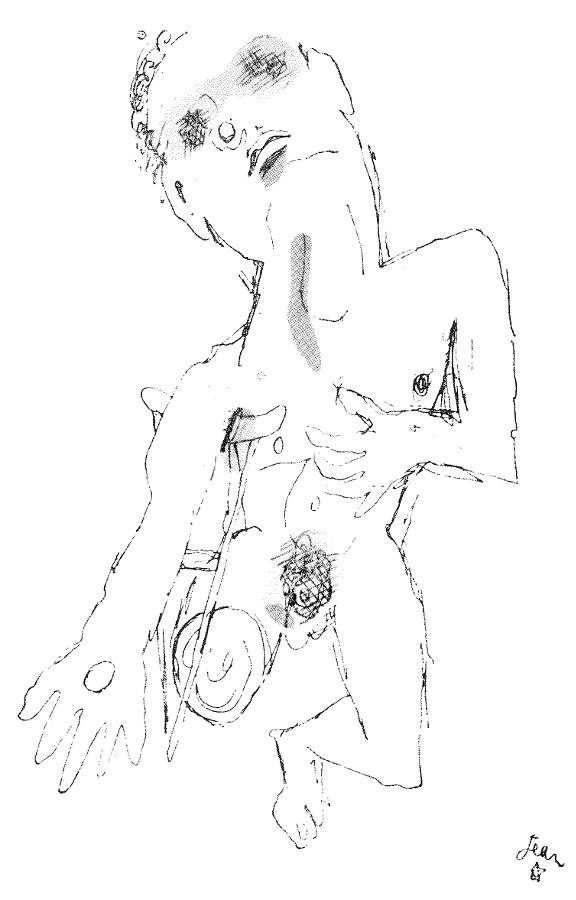
Tarquino el Soberbio decapita las adormideras (el símbolo mismo de la actividad). Jesús fulmina un árbol inocente, Lenin siembra la tierra con ladrillos, Saint-Just, con el cuello cortado, cortador de cuellos encantador, y esas muchachas rusas de la sublevación de las tripulaciones, cuyos pechos eran bombas, y el opio prohibido, fabuloso.
La pureza de una revolución puede mantenerse quince días.
Por eso un poeta, revolucionario en el alma, se limita a los cambios de frente del espíritu.
Cada quince días cambio de espectáculo. Para mí el opio es una rebelión. La intoxicación, una rebelión. La desintoxicación, una rebelión. No hablo de mis obras. Cada una de ellas guillotina a la otra. Mi único método: procuro evitarme Napoleón.
Fedra o la fidelidad orgánica. Legalmente hay que ser fiel a una persona, humanamente a un tipo. Fedra es fiel a un tipo. No es un ejemplo de amor, es el ejemplo del amor. Y, además, ¿qué incesto es ése? Hipólito no es su hijo. Es cortés que Fedra respete a Teseo y que Teseo ame a Hipólito. Es humano que Fedra ame a Hipólito y que Teseo lo deteste.
No somos ya, ¡ay!, un pueblo de agricultores y de pastores. Que es necesario otro sistema terapéutico para defender el sistema nervioso agotado, es cosa que no puede ponerse en duda. Para esto se impone el descubrimiento de un medio para hacer inofensivas las sustancias beneficiosas que el cuerpo elimina tan mal o para blindar la célula nerviosa.
Decid esta verdad de perogrullo a un doctor, y se encogerá de hombros. Hablará de literatura, de utopía, de dadaísmo del toxicómano.
Sin embargo, yo afirmo que algún día se emplearán sin peligro las sustancias que nos calman, que se evitará la costumbre, que se reirá la gente del cuco de la droga, y que el opio domesticado, mitigará la dolencia de las ciudades donde los árboles mueren de pie.
El hastío mortal del fumador curado. Todo cuanto se hace en la vida, incluso el amor, lo hace uno en el tren expreso que marcha hacia la muerte. Fumar opio es bajarse del tren en marcha; es ocuparse de otras cosas que no sean la vida y la muerte.
Si un fumador destrozado por la droga se interroga a sí mismo sinceramente, encontrará siempre una culpa que está purgando y que vuelve al opio contra él.
Paciencia de la adormidera. Quien ha fumado, fumará. El opio sabe esperar.
El opio castiga los fines.
Recuerdo que a los dieciocho y a los diecinueve años (EL CABO)[4] me angustiaba yo con las imágenes. Me decía, por ejemplo: «Voy a morir y no habré expresado los chillidos de las golondrinas», o: «Moriré sin haber explicado la erección de las ciudades vacías, por la noche». El Sena, los anuncios, el asfalto de abril, los barcos-moscas; no experimentaba yo el menor placer ante todas esas maravillas. Sufría únicamente la angustia de vivir demasiado poco para expresarlas.
Una vez dichas esas cosas, sentí un gran alivio. Miraba con desinterés. Después de la guerra, las cosas que deseaba decir eran de un orden cada vez más raro, se limitaban a unas pocas. No podían quitármelas ni adelantárseme. Respiraba como un corredor que se vuelve, se tumba, se calma, que no ve ya siquiera la silueta de los otros corredores en el horizonte.
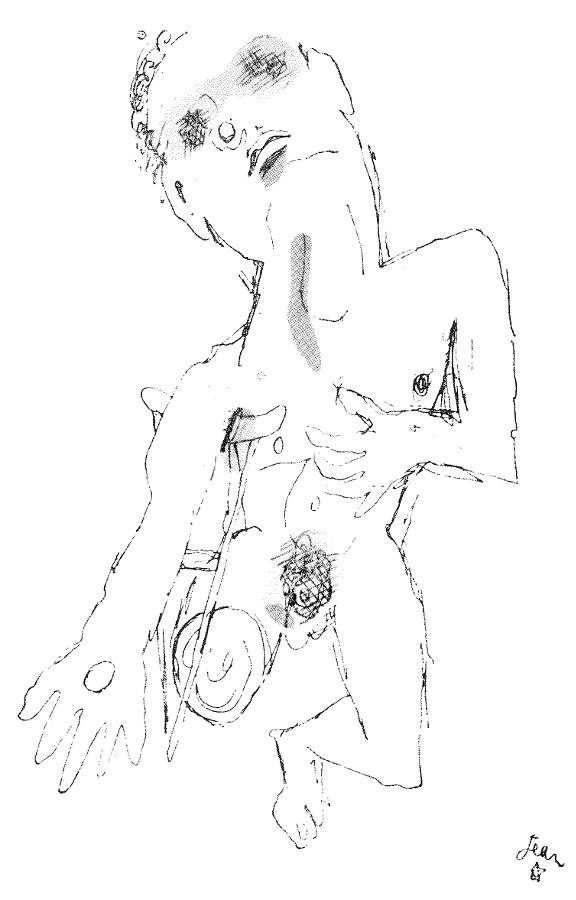
Siento un gran deseo esta noche de releer los Cuadernos de M. L. Brigge, pero no quiero pedir libros, quiero leer lo que cae buenamente en este cuarto.
¡Si por casualidad los Cuadernos figurasen entre los libros dejados por los enfermos a las enfermeras! No. M.… no tiene más que Paul Féval y Féval hijo. He agotado ya las familias Artagnan y Lagardère. En la calle d’Anjou me han sacado el ejemplar adquirido en la librería Emile-Paul.
Releería la muerte de Cristóbal Detlev Brigge o la muerte del Temerario; volvería a ver la habitación de esquina, en 1912, en casa de Rodin, en el hotel Biron; la lámpara del secretario alemán Rilke. Vivía yo en el antiguo edificio de las Hermanas del Sagrado Corazón, actualmente derruido. Mis puertas-balcones daban a siete hectáreas de parque abandonado, que bordean el Bulevar de los Inválidos. No sabía yo nada de Rilke. No sabía nada de nada. Era yo terriblemente despierto, ambicioso, absurdo. He necesitado muchos sueños para comprender, para vivir, para añorar. Mucho tiempo después, en 1916, Cendrars me descubría a Rilke, y mucho más tarde aún, en 1928, la señora K.… me trasmitía el telegrama trastornador: «Dígale a Jean Cocteau cuánto lo quiero; que es el único ante quien se revela el mito del que vuelve curtido como de la orilla del mar».
Con motivo de Orfeo, aquel hombre escribía: «Tenemos un concepto distinto de lo maravilloso. Los dos creemos que cuando todo sucedía naturalmente, las cosas eran mucho más extrañas todavía».
¡Y pensar que después de estas recompensas altísimas nos irrita a veces un artículo!
¡Qué vulnerable es uno al despertar de esos sueños cuya apoteosis es la muerte, de esos sueños en los cuales debiera uno estarse quieto, esperándolos, en vez de querer echárselas de importante y mezclarse en la conversación de las personas mayores, y colocar su frase, y decirla de tal modo que pagaría uno lo que fuera por haber callado!
No tengo sobre la conciencia muchas obras escritas despierto, excepto mis libros anteriores al Potomak, en el que he empezado a dormir; pero tengo algunas. ¡Qué no daría yo porque no existiesen!
Notaba yo, haciendo el papel de Heurtebise en Orfeo, que el público más atento se comunica sus observaciones, y, por lo tanto, se saltea finales de diálogo indispensables.
¿Requiere el teatro la chapucería? ¿Son inevitables los ripios, las transiciones lentas? ¿No se podría obligar al público a callarse?
Hugo condena, con Taima, el bello verso en el teatro. Es, en efecto, imposible que las rimas âme, femme, se encuentren cada quince versos en el teatro de Hugo sin un decidido propósito de chapucería. Victor Hugo, muy esmerado generalmente, alcanza así las bellezas de un Fantomas. Nuestra Señora de París, El hombre que ríe, melodramas novelados. Hugo desprecia el teatro. Encuentra en él un vehículo. ¿Regla o negligencia? Regla, porque los dramas de Hugo llenan aún los teatros, igual que los de Wagner.
Se pregunta uno si el público no podría, a la larga, llegar a prestar toda su atención. Preparándolo, hipnotizándolo, arrojándole rimas como huesos para mantenerlo con las aletas de la nariz trémulas, lo han pervertido. No es que yo combata la rima en sí, sino ese rumor capcioso cuya misión consiste en no dejar al público que se duerma.
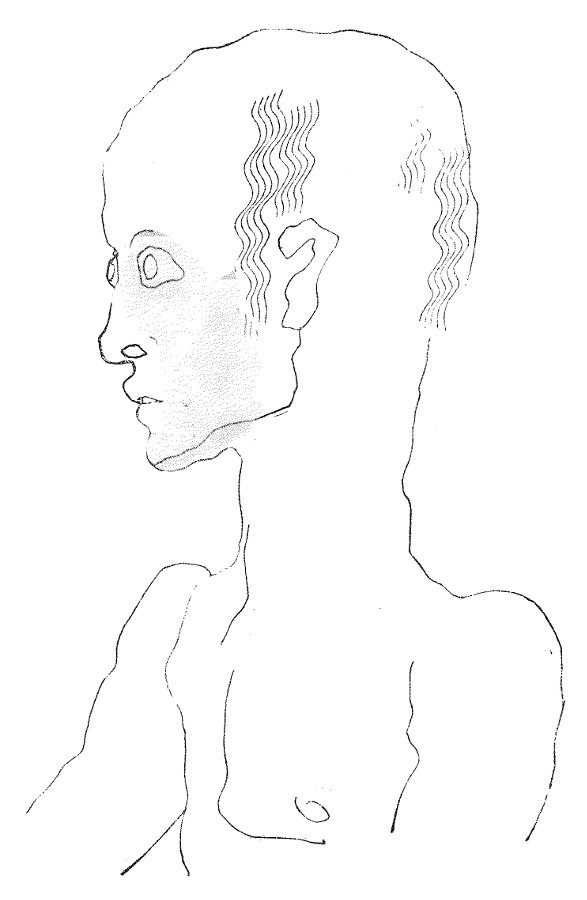
Estando muy intoxicado, ocurríame dormir interminables sueños de medio segundo. Un día, yendo a ver a Picasso, en la calle La Boétie, me pareció, en el ascensor, que crecía yo juntamente con algo terrible, que sería eterno. Una voz me gritaba: «¡Mi nombre está en la placa!». Una sacudida me despertó, y leí en la placa de cobre de los botones del ascensor: Ascensores Heurtbise. Recuerdo que en casa de Picasso hablamos de milagros. Picasso dijo que todo era milagro y que era un milagro no deshacerse en el baño como un terrón de azúcar. Poco después, el ángel Heurtebise me obsesiono y comencé el poema. En mí siguiente visita miré la placa. Llevaba el nombre de Otis-Pifre; el ascensor había cambiado de marca.
Terminé El ángel Heurtebise, poema, a la vez inspirado y formal como el juego de ajedrez, la víspera de mi desintoxicación en la calle Chateaubriand. (La clínica de las Termas ha sido derruida: dieron el primer piquetazo el día de mi salida). Después llamé Heurtebise al ángel de Orfeo. Cito el origen del nombre a causa de las numerosas coincidencias a que da motivo todavía.