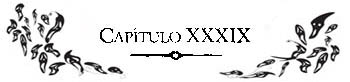
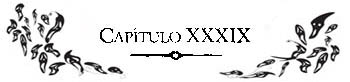
Se encontraban todos en el sótano del palacio, junto a Edouard, al que habían puesto al corriente de los últimos hallazgos. El rostro de Michelle ofrecía ahora un aspecto demacrado que habría encajado mejor con el ya habitual semblante enfermizo de Jules Marceaux. Dominique se había enfrascado de nuevo en el ordenador para recuperar unos archivos con información sobre dónde habían enterrado a Marc, pero el joven médium no prestaba mucha atención, más pendiente de explicar a Mathieu el proceso de los trances. Entre ellos dos se percibía una complicidad que ya no era un secreto para nadie.
—Pascal debe volver rápido —avisó entonces Daphne, pendiente de un reloj de cadena que consultaba cada poco rato—. Pronto tendréis que volver a casa. Espero que el Viajero cumpla el plazo.
Todos tenían muy en cuenta que era vital no levantar sospechas entre quienes los rodeaban, lo que implicaba necesariamente cumplir a rajatabla sus obligaciones familiares y académicas. Hasta el punto de que ninguno de ellos había sido hasta entonces mejor hijo ni mejor alumno de lo que lo estaba siendo. Como nunca antes habían ocultado tantos secretos a sus padres. Curiosa paradoja.
—Cumplirá —aventuró Marcel, convencido—. Pascal se toma muy en serio su rango. Cumplirá.
—Eso espero —rezongó la vidente.
En aquel momento se dejó escuchar un ronroneo apagado. Se trataba del teléfono móvil de Marcel.
—Perdonad —se disculpó mientras salía de aquella estancia prolongando la rítmica cadencia de los zumbidos.
Dominique estudió la pantalla de su propio móvil, que no ofrecía cobertura. «Vaya, a este sótano sí llegan determinadas señales…», se dijo intrigado.
Una vez fuera, Marcel contestó:
—Hola, Marguerite.
—Hola, Marcel. Qué raro no verte por aquí.
La detective no estaba dispuesta a desperdiciar segundos, así que fue al grano.
—¿Por aquí? —aquella premura en llegar al meollo del asunto había desorientado al doctor—. ¿Dónde?
Por el sonido de fondo que alcanzaba a distinguir Marcel, su amiga se encontraba en la calle.
—Cerca del domicilio de Pascal Rivas. Está siendo una noche movidita, ¿sabes?, como podrá confirmarte tu compañero forense de guardia. Tenemos un nuevo muerto. Por eso te esperaba, siempre pareces tener un radar para predecir estas cosas…
Cerca de la casa del Viajero. De nuevo la firma de Verger, dedujo Marcel con turbación. El Guardián, pillado fuera de juego, decidió ganar tiempo:
—Como ya te he dicho en más de una ocasión, contigo es imposible acertar. Si aparezco en la escena de un crimen sin estar de guardia, te parece mal. Y, por lo que veo, si no aparezco, también.
—Chico, qué aburrimiento —se quejó ella—. Tienes respuesta para todo. Oye, tengo otro aviso interesante. ¿Me acompañas y te voy contando los detalles?
Marcel titubeó.
—Es que me pillas… en un mal momento —se excusó—. Dame algo de tiempo. Más tarde nos vemos. ¿De acuerdo?
Aquellas palabras no hicieron ninguna gracia a la mujer, pues acentuaron su convencimiento de que, en efecto, Marcel no había hecho acto de presencia en la escena del suicidio de aquella noche porque tenía otro asunto entre manos. Y eso casi la preocupaba más que el resto de los acontecimientos.
—¡Pero te necesito ahora! —insistió—. ¿Tú, rechazando una oferta semejante? Si ni siquiera es tarde…
—Te llamo dentro de un rato. No tardaré, te lo prometo.
La oyó refunfuñar a través del teléfono.
—Pues tú te lo pierdes —advirtió, molesta—, porque además este segundo aviso te habría gustado.
La detective sabía cómo vencer las reticencias de su amigo, cómo intrigarlo lo suficiente.
Marcel suspiró, intuyendo su derrota.
—Dime de qué se trata.
—Un misterioso caso de fenómenos paranormales —comunicó Marguerite—. Algo en un baño, y cosas que se mueven solas… ¡No me digas que eso no te encanta!
La detective no podía imaginar hasta qué punto aquella información le interesaba al forense. Incluso más que la muerte que había tenido lugar esa noche.
«Así que Pascal sigue en el nivel de los fantasmas hogareños», concluyó Marcel, preocupado. «Y, en contra de lo que pactamos, ha interferido».
—Cómo quedamos —dijo con voz neutra.
—¡Así me gusta! Si estás en tu casa, te recojo allí en diez minutos.
—No, mejor nos vemos en el domicilio del aviso, ¿vale? Iré en mi coche.
«O sea, que no estás en casa», dedujo ella, cada vez más picada por la curiosidad.
—Vale —aceptó—. ¿Tienes para apuntar?
En cuanto colgó, Marcel se apresuró a volver hasta el sótano donde permanecían los demás. En pocos minutos, los puso al día de las novedades.
—Es Pascal —convino Daphne en cuanto escuchó los indicios facilitados por la detective—. ¿Por qué, si no, iba un fantasma hogareño a delatarse ante un vivo? ¡No lo hacen nunca! Y precisamente esta noche…
—Estoy de acuerdo —apoyó Marcel—. Ha debido de surgirle algún problema. Quédate aquí para supervisar el retorno del Viajero; yo debo irme para allá. Aunque tus capacidades nos vendrían bien…
Daphne descartó aquella última observación con la cabeza:
—No me necesitas, tienes a Edouard. Es un superdotado para detectar presencias de hogareños. Él te acompañará.
La maestra se giró hacia el chico, cuyos nervios se habían puesto a flor de piel ante aquella inesperada prueba.
—Bueno, Ed, ha llegado el momento de que demuestres si eres un verdadero médium. Es tu oportunidad. Gánate tu pertenencia a la Hermandad.
Edouard asentía con determinación mientras se ponía de pie, aún envuelto en el vértigo de la precipitación con la que se desarrollaban los acontecimientos. Todos se levantaron también a su alrededor, experimentando una sensación compartida de ansiedad, de nerviosismo.
—Recuerda que los avisos siempre llegan así —concluyó Daphne—, con la misma rapidez con la que a un mar en calma puede suceder el tormentoso oleaje de una galerna. Por eso hemos de estar siempre preparados. Forma parte de nuestro destino.
La bruja se abstuvo de añadir que el olvido de aquella premisa había sido tal vez la causa de la muerte prematura de Agatha la Serena, de Dionisio… y quizá de Francesco Girardelli. Ni siquiera durante el sueño podían bajar la guardia.
Mathieu palmeaba en aquel instante la espalda del joven médium.
—Seguro que lo haces fenomenal —dijo guiñándole un ojo—. Ya nos contarás a la vuelta.
Edouard, esbozando una sonrisa poco firme, se volvió hacia el Guardián, que le esperaba junto a la puerta.
—Ya estoy —comunicó.
—Seguimos en contacto —dijo el forense mientras se despedían—. Si Pascal vuelve antes que nosotros, alguien os acompañará hasta la salida. Acordaos de seguir las normas de seguridad al marcharos.

Pascal había aterrizado en el gélido suelo de baldosas del baño y se sorprendió al comprobar que en su caída había arrastrado una jabonera que ahora permanecía tirada junto a él, origen de los gritos de la mujer que se secaba el pelo. Ella se había apartado espantada en cuanto percibió los primeros fenómenos extraños, y abrazada a su marido, que había acudido con rapidez, se mantenía junto a la puerta de la habitación. Habían llamado a la policía, aunque Pascal deseaba que, con un poco de suerte, los tomaran por locos y no acudiera ningún agente a hacer comprobaciones. No obstante, aquella señora parecía tan insistente…
El Viajero no pudo prestarles más atención, no había sido el único en traspasar aquel umbral; su agresor, un fantasma hogareño masculino de avanzada edad que aguardaba de pie junto al lavabo, también se encontraba allí, y con cara de pocos amigos. Sus ojos vidriosos chispeaban de furia. Ambos se contemplaban con gestos calculadores, como si no estuviese presente nadie más que ellos en aquella escena.
Mientras tanto, el matrimonio no despegaba sus ojos asustados de la jabonera volcada sobre las baldosas, lo que indicó a Pascal que al menos no podían verlos ni oírlos. Ralph, por su parte, se mantenía al otro lado del cristal, convertido en un involuntario testigo, dado que él no podía acceder al mundo de los vivos.
—¡Cuidado! —le advirtió el suicida.
Pascal había logrado levantarse justo a tiempo de descubrir la siguiente maniobra del espíritu que, sin alterar su mutismo, había encontrado una bolsa con cuchillas de afeitar. El hogareño no dudó en coger la primera de ellas entre sus dedos, de una forma que recordó a Pascal la técnica con la que los ninjas preparaban el lanzamiento de sus temidas estrellas. Con un movimiento rápido, el ente disparó contra el Viajero la cuchilla, que terminó incrustada en el trozo de pared junto al cuello de Pascal. El chico supo hasta qué punto había acertado en su comparación y se dio cuenta de que tenía que reaccionar antes de que el fantasma hogareño se armase con un nuevo proyectil, así que saltó sobre él procurando pillarlo desprevenido.
Pascal cayó sobre el espíritu. A su espalda, la mujer, tras haber asistido al diabólico movimiento de las cuchillas de afeitar, gritaba aferrándose a su marido.
El Viajero y el hogareño se revolcaban ahora en el suelo, mientras intentaban inmovilizarse mutuamente. A pesar de que el fantasma era bastante mayor que Pascal, ofrecía una enconada resistencia. Sus manos gélidas lograron cerrarse sobre la garganta del chico y empezaron a apretar.
Pascal pataleaba ante el semblante crispado de Ralph, que no podía hacer nada para ayudarlo.
Llegados a aquel punto, el Viajero y su atacante se habían quedado solos. El matrimonio que vivía en aquel piso, dominado por el pánico, había terminado por escapar de allí, cerrando la puerta a sus espaldas. Aguardarían a la policía lo más lejos posible de aquel cuarto de baño maldito.

Un Mercedes negro permanecía aparcado en las inmediaciones del espacio acordonado por la policía. Tras los cristales tintados de las ventanillas traseras, André Verger contemplaba la escena que se desarrollaba frente a él: el relampagueo azulado de las sirenas, los flashes de las cámaras de fotos, el inútil vehículo sanitario que pronto desaparecería de allí, los movimientos de los agentes uniformados, los de los médicos, el típico corrillo de morbosos que se agolpaban en el límite permitido… Pero, sobre todo, sus ojos se posaban una y otra vez en el bulto cubierto con una sábana que permanecía sobre la acera. Repentinas ráfagas de viento levantaban caprichosamente la tela que tapaba el cuerpo, dejando entrever el cadáver. Una mano abierta, un pie descalzo inclinado —habría perdido el zapato en medio de las convulsiones originadas por el cianuro, adivinó Verger—, un rostro macilento de ojos abiertos y facciones crispadas que, ya frío, iba adquiriendo aquella lividez inconfundible que constituía el sello de los muertos. Pronto, algún policía atento se apresuraba a volver a cubrir por completo aquellos restos antes de continuar con su trabajo, para decepción de los curiosos que todavía soportaban quietos el frío ventoso de la noche.
Minutos después, llegaba una furgoneta oscura con el emblema de la policía. De ella salieron dos camilleros que recogieron el cuerpo del fallecido para trasladarlo al instituto anatómico forense.
—Ya he visto suficiente —comunicó Verger a su chófer—. Vámonos.
El vehículo arrancó el motor casi sin emitir ruido, encendió los faros y, con un suave giro de los neumáticos delanteros, se deslizó fuera de la fila de coches estacionados y se alejó. Avanzaba con tal sutileza que nadie pareció darse cuenta de aquella discreta marcha, de aquella huida en medio de la noche.
Verger dirigió un último vistazo a la escena del suicidio mientras iba quedando atrás con su juego de resplandores y siluetas.
«Otro cazarrecompensas menos», meditaba contrariado. Quedaban dos, pero a esas alturas ya se había hecho evidente que no estaban preparados para enfrentarse a la peculiar naturaleza de aquel encargo.
¿Y quién lo estaba?, hubo de reconocer conteniendo su enfado.
«Esos malditos sicarios… En el fondo, lo único que se les da bien es matar. En cuanto se lo impides, sus estrategias se vuelven torpes e ineficaces».
Por primera vez, André Verger se planteó que quizá se vería obligado a intervenir directamente. Siempre había eludido protagonizar las actuaciones comprometedoras —lo de Girardelli se había tratado de una excepción motivada por las instrucciones de la entidad maligna a la que servía—, pero tal vez iba llegando el momento de tomar las riendas sin intermediarios.
En el fondo, empezaba a agradarle la idea.

En cuanto le abrieron la puerta del piso, Marguerite se encontró con una mujer de rostro conmocionado que la invitó a entrar. Le mostró su credencial.
—Menos mal que han llegado… —susurró la anfitriona, mirando hacia el rellano como si temiese que su emergencia fuera a trascender por el patio vecinal—. ¿Solo viene usted?
—Será suficiente —respondió la detective, disimulando en el tono de su voz el escepticismo—. De todos modos, ahora vendrá un compañero.
—De acuerdo.
En el interior del apartamento aguardaba el marido, un señor de unos cincuenta años que mostraba un gesto aturdido muy revelador. Era evidente que no terminaba de creerse lo que estaba ocurriendo en su propia casa. A la detective no le hizo gracia descubrir el aspecto de normalidad de aquel matrimonio y de su hogar. Habría preferido un entorno más alejado de su propia realidad.
Los tres recorrieron un pasillo bastante estrecho.
—Es ahí —la mujer la señaló una puerta con brazo tembloroso—. En el baño.
Marguerite se aproximó; dejó escapar unos segundos escuchando antes de abrir. En aquel momento no se oía nada, pero los semblantes de los dos anfitriones lo decían todo. ¿Qué podía provocar en aquella gente semejante alteración? ¿Qué explicación racional descubrirían para lo que había sucedido?
Marguerite ya se disponía a abrir cuando un repentino timbrazo les hizo saltar a todos. Marcel llegaba.
—Mi compañero —aclaró la detective mientras la señora abría al recién llegado—. Le esperaremos.
Enseguida, el forense subió hasta el piso, aunque lo hizo acompañado de un joven desconocido, un veinteañero de mirada extrañamente profunda y pose tímida. Marguerite frunció el ceño. ¿Ya empezaba su amigo con las sorpresas?
—Es Edouard, viene conmigo —anunció Marcel, dirigiendo a Marguerite una mirada cargada de significado, destinada a acallar una posible queja que de todos modos ella no se atrevería a manifestar delante de los desconocidos.
La señora volvió a señalar el baño.
—Es ahí —repitió, tensa—. Ruidos. Se ha volcado solo el vaso de los cepillos de dientes, y luego, lo de las cuchillas de afeitar…
—Ahora me gustaría que se sentaran en el salón mientras hacemos nuestro trabajo —pidió Marcel—. Los avisaremos muy pronto.
El matrimonio obedeció, sumiso. Una vez estuvieron solos en el pasillo, Marguerite interpeló a su amigo:
—¿Nos dejamos ya de tonterías y entramos?
Marcel asintió, pero cedió el paso a Edouard.
—Que entre él primero —indicó.
Aquella enigmática instrucción tampoco agradó a la detective, pero se abstuvo de quejarse. Cuanto mayor fuese el número de sus cesiones, más contundente sería su victoria cuando pudiese demostrar lo infundado de la denuncia de aquel matrimonio.
Edouard, sin esperar más indicaciones, agarró el picaporte, lo giró e impulsó la puerta hacia dentro. Los tres se asomaron casi al mismo tiempo, pero solo el chico mostró un gesto impactado ante lo que estaba viendo.
—¡Joder! —exclamó precipitándose al interior del baño.
Marguerite, sorprendida ante aquella reacción, solo acertaba a distinguir el panorama de un baño vacío, con algunos objetos tirados por el suelo. El joven, que se les había adelantado, se encontraba ya junto a la bañera, gesticulando.
Marcel, cuyas facciones también mostraban una tensión incomprensible para Marguerite, se había situado tras el chico.
—¿Qué ves? —le preguntaba con visible ansiedad.
La detective, negándose a sucumbir a aquel despliegue de excentricidades, se mantuvo imperturbable, muy erguida, en el vano de la puerta. No daría ni un paso hasta que alguien le explicara lo que estaba ocurriendo. Se negaba a dejarse arrastrar por aquel cúmulo de maniobras absurdas. Ella había acudido hasta allí para desenmascarar un montaje, no para participar del juego esotérico alimentando todavía más la credulidad de los afectados.
Llegados a aquel imprevisible punto, se planteó si había sido una buena idea invitar a su amigo a que la acompañara. Tal vez lo único que estaba consiguiendo era dar alas a su ya de por sí pródiga imaginación. Lo que faltaba.
Edouard, mientras tanto, hablaba con alguien que no era Laville, parecía incluso haber iniciado una conversación algo crispada.
Marguerite, moviendo la cabeza hacia los lados con aire mártir, empezó a experimentar unas irreprimibles ganas de abandonar aquel piso. Fracasado su objetivo de humillar determinadas creencias de Marcel, ahora su preocupación radicaba en que los policías que de verdad acudían al aviso no los pillaran allí.
Lo único que de verdad le interesaba en aquel instante era salir de allí para poder mantener una charla con su amigo en torno al suicidio acaecido esa noche.
Entonces, un cajón se abrió súbitamente bajo el lavabo, con tal violencia que varios frascos de cristal se precipitaron al suelo. El forense y Marguerite dieron un respingo, y a continuación se miraron un instante, sin acertar a decir nada.
La detective solo pudo petrificar sus rasgos al tiempo que terminaba de entrar en el cuarto y cerraba la puerta tras ella.

Michelle habría querido acompañar a Marcel Laville y a Edouard al lugar donde se suponía que se había manifestado, de alguna forma, Pascal. Quería apoyarlo más allá de su enervante labor de espera.
Necesitaba actividad, algo que le hiciera sentirse útil. Limitarse a aguardar el retorno del Viajero en aquel sótano estaba minando sus nervios.
—Se hace duro esperar, ¿verdad? —le preguntó Mathieu, aproximándose hasta su silla—. Tranquila, pronto tendremos noticias. Y serán buenas, estoy seguro.
Michelle asintió, reparando en que el rostro de su amigo también ofrecía indicios de una ansiedad acentuada. Cayó en la cuenta de por qué, y sonrió.
—¿Los dos tenemos embajadores en primera línea, Mathieu?
La insinuación camuflada en aquella pregunta era evidente. El aludido tardó en responder, algo azorado.
—Bueno… De momento nos hemos caído bien, eso es todo.
—Pero ya te preocupas por él…
Mathieu se encogió de hombros.
—No sé qué me pasa con Edouard —reconoció—, nunca había sentido algo así… tan de repente. Es una situación rara… pero me gusta.
—Pues no te cortes, no te vaya a pasar como a mí —suspiró Michelle—. A veces la prudencia no es lo más adecuado; hay que arriesgar. Yo he aprendido la lección.
Mathieu, muy atento a lo que podía intuir a partir de las enigmáticas palabras de su amiga, echó un vistazo al resto de la estancia antes de continuar hablando. Daphne se encontraba algo apartada, junto al arcón que constituía la Puerta Oscura, inmersa en quién sabía qué exóticas reflexiones. Dominique, por su parte, seguía tecleando ante el ordenador, abstraído en sus maniobras cibernéticas.
—Lo dices como si hubieras perdido algo —repuso él—. Pero yo veo a Pascal muy interesado en ti…
Michelle levantó los ojos hacia él.
—¿Tú crees?
—Claro. No hay más que ver vuestras despedidas… —esbozó una mueca traviesa—. Os entendéis bien.
—Ya. Pero lo he tenido más cerca, Mathieu.
El chico pareció confuso.
—¿A qué te refieres?
Michelle se tomó su tiempo antes de responder. Ambos habían ido bajando progresivamente la voz.
—Cuando Pascal me confesó sus sentimientos —comenzó Michelle—, yo sentí que lo hacía con… una entrega completa, no sé si me entiendes. Tuve la impresión de que no se guardaba nada para él. Su honestidad me conmovió. Hace falta valor para exponerse como hizo él.
—Bastante le costó, no lo olvides. ¿Y?
—Y esa… transparencia ha desaparecido. Algo ha cambiado desde que volvimos del Más Allá —reconoció apesadumbrada—. No sé. Algo que, de algún modo, se interpone entre nosotros. Él no es el mismo.
—Pero eso es lógico, después de todo lo que ha pasado —adujo Mathieu, todavía impresionado por la historia de la Puerta Oscura, que seguía procesando—. Ponte en su lugar.
—No me refiero a eso —se defendió ella, pasándose una mano por el pelo—. A todos nos ha transformado la Puerta. Se trata de otra cosa, algo que ha hecho más incómoda nuestra relación. Hemos perdido… complicidad, no sé.
Mathieu se mantuvo en su postura.
—Pues ninguno de los amigos hemos notado nada.
Michelle suspiró.
—Es que es algo muy sutil… pero yo lo noto, sobre todo cuando me mira. Por un lado percibo que sigue sintiendo algo por mí, pero por otro… noto que algo le preocupa, lo siento menos libre. Como si no se atreviese a seguir adelante ahora que yo estoy dispuesta. ¿Por qué esto del amor es tan difícil?
—¿Y seguro que eso no puede ser una impresión tuya? Yo sigo viendo a Pascal muy pillado por ti…
Michelle negó con la cabeza.
—Lo he notado hasta en sus besos, Mathieu. Si no tomo yo la iniciativa…
—Pascal nunca ha sido el rey del impulso, precisamente.
Michelle sonrió.
—Cuando le ha interesado, sí.
—¿Y por qué no se lo planteas a las claras? A lo mejor no se ha dado cuenta de tus dudas, o necesita un empujón para hablar.
—Me da miedo hacer eso. ¿Y si lo asusto, y aún retrocede más? No quiero que se agobie…
Mathieu tuvo que reconocer que aquel riesgo existía. Pascal era muy capaz de actuar así, replegándose ante la inminencia de un enfrentamiento directo. Por eso mismo tomó la determinación de no inmiscuirse. En situaciones así resultaba demasiado fácil salir escaldado si a uno le daba por ejercer de intermediario.
Dominique, mientras tanto, había dejado de teclear hacía unos minutos y atendía a la conversación sin delatarse. Escuchar la mención de aquellos dos nombres, «Pascal» y «Michelle», había logrado arrancarle de su ensimismamiento. No quiso intervenir, de todos modos; bastante carga sentimental había ya sobre la mesa como para aumentarla con sus propios anhelos. En aquel momento, todos, cada uno a su manera, se daban cuenta de lo peligrosos que podían hacerse los tiempos de espera. Antes o después, le forzaban a uno a enfrentarse a sus propias vacilaciones, incluso en medio de circunstancias inquietantes.

Edouard, sin parar de moverse bajo el sonido de fondo de los gritos de Ralph procedentes del espejo, insistía en preguntar a Pascal cómo podía ayudarle al tiempo que se dirigía al fantasma hogareño rogándole que detuviese aquella agresión. Gracias a su don podía verlos a todos, aunque no tocarlos. Y ahora que llegaba el momento de intervenir, no sabía bien cómo hacerlo; y su ineficacia lo estaba abrumando conforme el rostro de Pascal iba enrojeciendo por la falta de oxígeno.
Nunca habría imaginado que iba a encontrarse con aquello en su primera actuación como médium.
El Viajero, que en medio de la frenética situación había recuperado el ánimo con la inesperada llegada de Edouard y los demás, no podía emitir ni una sola palabra. Luchando entre sacudidas por librarse de las manos que continuaban cerradas sobre su cuello, alcanzaba con las piernas el mueble bajo el lavabo, provocando ruidos inexplicables en la dimensión de los vivos.
El fantasma, ajeno a todo, no parecía decidido a cejar en su empeño asesino. Persistía en su ataque, haciendo caso omiso a los recién llegados y a la monótona cantinela de ruegos y amenazas que continuaba profiriendo Ralph más allá del espejo. Además, el peso del ente, situado encima de su víctima, impedía a Pascal desenfundar la daga.
Mientras, la necesidad de respirar del Viajero iba tornándose acuciante.
—¿Es un ente hogareño? —preguntaba en aquel momento Marcel.
Edouard asintió callando, sin despegar los ojos de los dos cuerpos enzarzados en aquel combate invisible para los demás que a él le tenía hipnotizado.
—¡Dime dónde está! —le gritó Marcel al chico, sacudiéndolo por los hombros para despertarlo de su ansiedad paralizante—. ¡Dónde!
Edouard reaccionó al fin y señaló el rostro severo del fantasma enfrentado al del Viajero a la altura del borde de la bañera. Y Marcel, sin perder ni un segundo, se quitó la cadena con el medallón del Clan de los Guardianes para colocarla en el punto exacto que le seguía indicando el médium. La pieza de metal quedó colgando justo ante los ojos del ente, que en cuanto distinguió su naturaleza soltó a Pascal, dio un salto hacia atrás y, sin detenerse, se precipitó por el espejo como si se tirara de cabeza a una piscina. La superficie del vidrio se tragó aquel cuerpo sin dificultad para recuperar después su aspecto terso sobre el lavabo. Más allá del cristal, el fantasma hogareño apartaba a Ralph de un empujón y se perdía en la espesura de aquel entorno fronterizo entre dimensiones.
La calma y el silencio volvieron al cuarto de baño donde permanecían Marguerite, Marcel y Edouard, aunque en realidad las toses que colapsaban al Viajero mientras procuraba normalizar la respiración impedían al joven médium lograr una auténtica serenidad.
Edouard también hacía esfuerzos por recuperar el aliento sentado sobre el inodoro. La experiencia había sido agotadora, extenuante.
—Pascal, regresa rápido —indicó Marcel al Viajero, enfocando con sus ojos en la dirección que volvía a concretarle Edouard—. Vete ya. Ahora que se ha ido ese hogareño, Marc no tardará en enterarse de que estás en su territorio. Tienes que salir de ahí cuanto antes y nosotros no podemos ayudarte desde aquí.
El forense deseó, mientras hablaba, disponer de otro cauce menos peligroso que el de la Puerta Oscura para permitir el retorno físico de Pascal a la dimensión de los vivos. Pero no lo había.
Marguerite, a punto de perder los nervios ante aquel despliegue de comportamientos incomprensibles que por fin parecía ir perdiendo empuje, se mantenía al margen de la escena. Así lo había hecho a lo largo de todos aquellos minutos que hubiera dado lo imposible por no vivir: la encerrona a Marcel se había terminado convirtiendo en su propia trampa.
El Guardián, al mismo tiempo, no dejaba de preguntarse cómo era posible que un fantasma hogareño, una criatura de naturaleza en principio pacífica, se comportara con aquella agresividad. ¿Qué rumor habría hecho correr el ente demoníaco en su mundo para que el Viajero fuera recibido así? Se dio cuenta de que, frente a lo que imaginaran al planificar los movimientos de Pascal, jamás habían contado con algo así.
«Date prisa, Pascal», repitió Marcel Laville para sus adentros. «Lárgate de ahí».