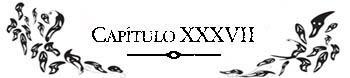
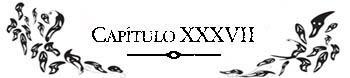
Marguerite dio una vuelta por las proximidades del edificio, confundiéndose entre otros paseantes. De vez en cuando contemplaba un escaparate, se entretenía con su móvil o fingía una llamada desde un teléfono público, todo ello con el fin de detenerse y estudiar los alrededores sin llamar la atención.
Al tratarse de una calle de anchura normal, con bastante tráfico en la calzada y las tiendas ya cerradas, se podía controlar el panorama de un solo vistazo. Como solía hacer cuando tenía que predecir los movimientos de algún criminal, procuró ponerse en la mente de un potencial espía que estuviese acechando a Pascal.
¿Qué haría ella si tuviese que controlar los movimientos de aquel chico sin ponerse en evidencia?.
Quedarse en la acera había que descartarlo; llamaba demasiado la atención. ¿Entonces? El mejor recurso solía ser buscar un buen emplazamiento en el interior de edificios próximos, conseguir un acceso a alguna ventana desde la que se pudiese mantener controlada el área de interés. Eso sí resultaba eficaz y discreto al mismo tiempo.
Si, tal y como defendía Marcel, había alguien interesado en atrapar a Pascal Rivas, sin duda aquella estrategia entraría dentro de sus cálculos. Por eso, aprovechando uno de los paseos por la acera de enfrente del portal de los Rivas, comenzó a observar las construcciones cuyas fachadas daban al tramo que le interesaba. Pronto descubrió, envuelto en andamiajes, un edificio en rehabilitación que ofrecería desde sus ventanas sin cristales una perspectiva interesante, el preciso ángulo visual que buscaba. Un gran cartel advertía de que estaba prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. Interesante. Además, la farola más próxima quedaba a cierta distancia, con lo que su acceso —bloqueado por una valla que contaba tan solo con un candado— quedaba en sombras. Aquello era perfecto para alguien con intenciones criminales.
Marguerite no se dejó llevar por su prometedor hallazgo y continuó su avance sin detenerse. ¿Y si alguien más vigilaba aquella vía? Prefirió merodear un poco más mientras esperaba a que el tránsito en la acera disminuyese lo suficiente como para poder acercarse a forzar el candado y entrar en el edificio. En el peor de los casos, si no hallaba en el interior nada destacable, saldría con rapidez; pero con la conciencia tranquila de no haber despreciado las suspicacias de su amigo Marcel.
Cuando las circunstancias lo permitieron, Marguerite llegó hasta la valla de alambre que circundaba el bloque en obras. Sin embargo, toda la tranquilidad con la que estaba llevando a cabo su labor de inspección se truncó en el mismo instante en que sus ojos se posaron en el candado que acababa de tantear: en realidad no estaba cerrado, solo lo habían colocado para que diera esa impresión.
Aquello lo cambiaba todo, las sospechas de Marcel adquirían ahora un peso considerable. El rostro de la detective se afiló y su cuerpo se puso en guardia. Apenas se entretuvo en apartar la verja, pasar al otro lado —algo que en su caso requería de cierta capacidad de maniobra— y volver a colocarla tal como estaba. Allí la recibió un nuevo cartel destinado a los peones, que recordaba la necesidad de llevar casco. Sonrió. Tras echar un último vistazo a la calle, entró en el edificio.
Una vez dentro, sacó su arma, quitó el seguro y, aguardando a que su vista se acostumbrara a la penumbra, comenzó a moverse entre herramientas, muros de ladrillo a medio levantar y arriesgados huecos. Al menos pudo emplear la escalera que comunicaba los diferentes pisos, ya fraguada, para ascender hacia la zona más interesante, la que coincidía en altura con la planta en la que, en la acera de enfrente, vivía la familia de Pascal Rivas. El cuarto piso.
Marguerite agradeció haber repasado los datos referentes a aquel chico, pues uno nunca sabía cuándo le iba a resultar útil cada detalle de la información.
La detective calculaba cada paso: un mal tropiezo podía comprometer el éxito de sus movimientos, e incluso ponerla en peligro. Si Marcel estaba en lo cierto —lo que parecía cada vez más probable—, la gente que buscaba a Pascal no se andaba con chiquitas, e irían armados. Sin embargo, incluso asumiendo aquella posibilidad, ella necesitaba algún indicio más para avisar a otros agentes, así que persistió en su temeraria estrategia.
Manteniendo la serenidad, Marguerite fue barriendo con la mirada cada una de las plantas sin emitir el mínimo ruido. Buscaba bultos en la oscuridad delatados por el resplandor de las farolas de la calle, perfiles recortados contra las ventanas a medio enmarcar. Aunque disponía de una linterna, sabía que emplearla solo serviría para delatar su posición.
Llegó a la cuarta altura del edificio. Aquí todavía extremó más las precauciones. Avanzó por el descansillo sin pavimentar de la escalera y, tras aguardar unos segundos, se asomó.
Bingo.
Junto a la ventana, el perfil de una chica joven permanecía inmóvil, atento a la casa de enfrente. Tenía buen tipo, y la visión parcial del rostro que la detective podía distinguir no ofrecía un semblante peligroso sino, muy al contrario, un aspecto bastante inocente.
Una ya no se podía fiar de nadie.
Marguerite se disponía a entrar en escena cuando, procedente de las escaleras que acababa de abandonar, un leve chasquido anunció nuevas visitas.
«Vaya, pues sí que está concurrido este edificio», pensó la detective, ocultándose en el tramo de peldaños que conducía al siguiente piso justo antes de que una sombra masculina alcanzase el rellano en el que ella había estado hacía unos segundos.

De entre los peñascos surgió la primera de las criaturas: una especie de carroñero de gran tamaño que se arrastraba con sorprendente agilidad por el terreno. Dejaba a su paso un rastro fétido de fluidos. A Pascal le recordó los movimientos voraces de algunos lagartos. A pesar de su aspecto feroz, él no se apartó, sostuvo la mirada hambrienta y aguardó su llegada.
—¡Son alimañas del subsuelo! —comunicó Ralph, preparándose para salir huyendo—. ¡Vámonos o nos devorarán!
Estaba claro que la daga le parecía poca cosa para enfrentarse a un monstruo así, una opinión que cambió en cuanto Pascal inició la defensa lanzando una estocada destinada a frenar el empuje de la criatura. Esta se detuvo en seco al sentir sobre la piel de su pecho la quemadura y lanzó un chillido escalofriante. De la herida abierta comenzó a manar una sustancia viscosa que se derramó hasta la tierra.
El dolor multiplicó la furia de aquel ser, que se lanzó rabioso contra el Viajero. Pascal retrocedió esquivando una lluvia de zarpazos que solo lograban rasgar el aire, mientras aguardaba el momento adecuado para contraatacar.
El Viajero, que ya escuchaba los ruidos de otras bestias que llegaban, se apresuró a acabar con la primera en cuanto tuvo oportunidad. Sabía que incluso herida constituía un serio peligro, así que dejó que el filo brillante de su arma describiese su baile acostumbrado y acertase con los puntos más vulnerables de aquel depredador, que pronto quedó tirado sobre unas piedras, desmembrado como un muñeco roto.
Ralph asistía a aquel despliegue de perfección en la esgrima con la admiración pintada en el rostro. Se preguntaba cada vez con más intriga quién era ese vivo que había aparecido en aquel mundo y era capaz de enfrentarse a las criaturas de la noche.
Dos alimañas más aparecieron por unas grietas cercanas. Entre gruñidos rabiosos llegaron hasta los chicos, estirando los brazos para alcanzarlos con sus dedos de uñas afiladas. Su propia intuición animal los llevaba hacia Ralph, al que percibían como el más débil de los dos.
La presa más fácil.
Uno de los monstruos saltó por sorpresa y casi logró tumbar a Pascal, lo que habría resultado muy peligroso. Y es que, a la altura del suelo, aquellos seres, que habían evolucionado para adaptarse a la vida entre grietas, eran letales. No obstante, el Viajero vio en el último momento la maniobra y se apartó justo a tiempo de esquivar la mole infecta que se precipitaba sobre él. En cuanto la bestia aterrizó, Pascal la recibió con un despliegue de estocadas que la dejó inmóvil, sobre un charco de sus propias entrañas. Las salpicaduras llegaban hasta el chico, que se limpiaba la cara con la mano libre sin dejar de blandir su arma, temeroso de que esa criatura pudiera reaccionar.
—¡Ayúdame, socorro!
Aquel grito le obligó a volverse, recordando que durante unos segundos había perdido de vista a la tercera alimaña. En efecto, esta no había perdido el tiempo y había apresado a Ralph. Se lo llevaba, veloz, en dirección a las grietas, hacia alguna remota madriguera donde poder comérselo en compañía de otras criaturas. El rostro conmocionado de su víctima reflejaba un espanto indescriptible, mientras sentía las uñas curvas y ennegrecidas clavarse en su cuerpo. El Viajero no lo pensó: echó a correr tras ellos sin perder un instante. Si la bestia lograba alcanzar su destino, el joven suicida estaría condenado. Y esta vez para siempre.
Pascal —a punto de resbalar por los restos viscosos que dejaban a su paso aquellos seres— logró, en el último momento, obligar a la alimaña a que se volviera, a que le hiciera frente antes de desaparecer dentro del risco. El hecho de tener una extremidad ocupada con su presa había provocado que el avance del monstruo fuera menos rápido, algo que ahora, además, disminuía su capacidad defensiva. Aun así, la criatura, resistiéndose con terquedad a soltar a Ralph, comenzó a lanzar dentelladas a su atacante.
—¡Suéltalo! —increpó Pascal al monstruo, respondiendo con la daga a los inútiles intentos de la alimaña, que continuaba ganando terreno hacia las cuevas mientras dirigía su brazo libre contra el Viajero.
Pronto, el filo de la daga de Pascal alcanzó la carne descompuesta, y la bestia soltó al fin a Ralph emitiendo un rugido inhumano. El suicida se fue apartando a rastras del depredador, con el semblante lívido.
La bestia, rabiosa, se revolvió ahora contra Pascal, y eso fue su perdición. Al chico no le resultó difícil esquivar los golpes desordenados de la alimaña al tiempo que su mano armada dibujaba en el aire diestros movimientos con el filo de la daga que, sin margen de error, se iba clavando en el cuerpo hinchado de su atacante. No tardó mucho aquel ser en quedar tendido sobre el camino, al pie del estrecho barranco donde había pensado introducirse. Pascal, erguido, se limitó entonces a limpiar su arma.
Ralph lo contemplaba atónito desde el rincón donde permanecía tumbado. Una vez hubo recuperado algo de aplomo, se atrevió a preguntar:
—Pero… pero ¿quién eres?
Pascal se volvió hacia él.
—Soy… el Viajero —comunicó—. Y me dirijo al París de los hogareños. ¿Me acompañas?

Marguerite estudió con detenimiento los movimientos del recién llegado. Este también se había detenido al detectar la presencia de la joven junto a la ventana. Su brusca reacción confirmó a la detective que aquel hombre —que ocultaba el rostro con un pasamontañas oscuro, a juego con el resto de su ropa y los guantes— tampoco esperaba toparse con nadie allí. Así que lo más probable era que fuese él quien hubiera dejado el candado abierto desde primeras horas de la tarde —acudía muy preparado—, y la chica se había aprovechado de ello para colarse en el edificio.
Marguerite sintió el tacto tranquilizador de su arma. Frente al aspecto ingenuo de la desconocida, aquel tipo parecía peligroso; su forma de moverse y su vestuario indicaban un grado de profesionalidad completamente ajeno a la chica. Y es que incluso la forma en que ella se mantenía observando el edificio donde vivía Pascal, demasiado visible desde el exterior, delataba su escasa preparación.
Transcurrieron unos minutos en los que el hombre se dedicó a estudiar aquel piso desde el rellano. La detective adivinaba el procedimiento, idéntico al que ella misma había iniciado unos momentos antes: primero, comprobar si la chica estaba sola. A continuación…
El tipo acababa de sacar una navaja automática, algo que pilló a Marguerite desprevenida. No se esperaba una reacción tan radical, tan agresiva.
El desconocido entró en la estancia donde continuaba la chica, y se dirigió hacia ella sin hacer ningún ruido. Cuando ya se encontraba a escasos pasos de su víctima, Marguerite vio claro lo que estaba a punto de ocurrir y entró en escena:
—¡Policía! —gritó, surgiendo de las escaleras mientras apuntaba con su arma al tipo de oscuro—. ¡Deténgase!
A partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron. La chica, asustada, pegó un grito y salió corriendo hacia un lado, y el misterioso agresor dio un salto en la dirección opuesta y se confundió entre las sombras. De pronto, Marguerite sintió un silbido junto a la oreja. La navaja con la que el tipo pretendía atacar a la chica acababa de rozar su rostro para terminar clavada en una viga. Había faltado muy poco.
En cuanto la detective logró recuperar el control, se percató de que el hombre se estaba descolgando de una de las ventanas. No lo pensó dos veces y echó a correr hacia la escalera para impedir la fuga de aquel sujeto. Cuando estaba llegando al piso inferior, una lluvia de balas la obligó a parapetarse tras una barandilla a medio terminar. El tipo se le había adelantado, y ahora accedía a las escaleras por las que ella se aproximaba. Las detonaciones apenas se escuchaban. Aquel tipo utilizaba silenciador en su arma, comprendió Marguerite.
La detective percibió los pasos rápidos del agresor saltando escalones, así que se atrevió a asomarse y, por el hueco que dejaban los tramos de peldaños, efectuó varios disparos. Un quejido fugaz le advirtió de que acababa de alcanzar a aquel individuo, que a pesar de todo no se detuvo. Marguerite se asomó a la ventana mientras llamaba por el móvil a sus compañeros, para ver si lograba distinguir la dirección que tomaba aquel hombre en su huida o algún detalle de su fisonomía.
El desconocido se acababa de quitar el pasamontañas para pasar inadvertido, y la detective consiguió ver que se trataba de un hombre rubio. Además, por la forma en la que se agarraba un hombro, estaba claro que había sido herido en el brazo izquierdo.
Marguerite no perdió el tiempo y se lanzó tras él escaleras abajo, mientras gritaba a la chica —que debía de continuar aún en el piso superior intentando recuperarse del susto— que esperase a los refuerzos. Su intuición le indicaba que el fugado era mucho más importante.
¿Se equivocaba?
No llegaría a saberlo. Nadie encontraría, minutos después, a la joven anónima.

Dominique levantó los ojos del teclado y lanzó una mirada a sus compañeros, que finalmente los habían acompañado a Marcel y a él a la parte superior del palacio para intentar la búsqueda.
—Si junto los datos de las principales funerarias de París, me salen unos cuantos fallecidos con el nombre de Marc que fueron enterrados en fechas anteriores próximas al secuestro de Michelle. Y a eso habría que añadir los datos de los cementerios de todas las poblaciones vecinas, claro. Hay que concretar más.
—Era de esperar, se trata de un nombre bastante común —comentó Marcel—. ¿Edades de esos fallecidos?
Dominique volvió a consultar la pantalla del portátil.
—Jóvenes y mayores, hay de todo. Ningún menor.
—Nos hace falta algún criterio más —observó Daphne—. La cosa es urgente, no podemos ir uno por uno para asegurarnos. Cada día que pasa, esa criatura puede hacerse más fuerte. Da miedo pensar que ignoramos a qué se está dedicando mientras busca a Pascal…
—Si ese Marc estaba condenado, es porque hizo algo muy malo mientras vivió, ¿no? —aventuró Edouard con timidez—. ¿Ese dato puede ayudar?
—¡Claro! —saltó Michelle—. Dominique puede acceder desde el ordenador a los periódicos digitales, incluso a las hemerotecas. Es posible que ese demonio cometiera algún tipo de crimen, y entonces su muerte saldría publicada en algún medio.
Dominique hacía volar sus dedos sobre el teclado mientras su amiga hablaba, al tiempo que Mathieu felicitaba al joven médium palmeándole la espalda.
—Pensando en un posible titular —pensaba en voz alta Dominique— he metido en Google las palabras «Marc», «fallece», «París». Vamos a ver…
Presionó la tecla correspondiente y aguardó los resultados de la búsqueda que le ofrecía el ordenador. Salieron ante sus ojos varias páginas, que se apresuró a analizar.
—Nada —notificó con cierta decepción—. La muerte de ese tío no ha debido de trascender.
—¿Entonces? —preguntó Mathieu, cada vez más metido en todo aquello.
Dominique se rascó la cabeza, pensativo.
—Probaré con los parámetros «Marc», «crimen».
Todos los presentes se mantenían silenciosos, a la espera de las novedades.
—Me salen más de tres millones de páginas —reconoció Dominique—. Cine, literatura… Mira, aquí hablan de un asesino: Marc Dutroux.
Aquel dato elevó los ánimos de todos, salvo los de Marcel y Daphne.
—¿Puede ser él? —quiso saber Edouard.
—No —Daphne no había esperado siquiera la comprobación de Dominique—. Marc Dutroux es un conocido asesino belga, que cumple condena en la actualidad. No puede ser él. Hay que seguir buscando.
—Añadiré la palabra «París» —propuso Dominique, iniciando una nueva búsqueda en Google—. Cuatrocientas mil páginas contienen esos términos; siguen siendo demasiadas.
—¿Puedes entrar en las web de las cárceles? —sugirió Marcel—. Vamos a partir del supuesto de que estaba en presidio cuando murió. No perdemos nada.
Dominique se puso a la tarea, aunque antes se vio obligado a preguntar por los nombres de las prisiones de la ciudad. Laville le facilitó aquella información al momento.
—Lo que necesitamos —comunicó el chico sin alzar la vista— son los registros de internos de las cárceles de París. Las muertes de presos deberían figurar como bajas…
—Si no lo llegaron a detener, no lo encontrarás ahí —respondió con lógica Michelle—. Pudo morir en libertad, sin haber pisado la cárcel, o incluso tras haber cumplido condena. Pero no está mal comprobarlo, de todos modos.
—A ver… —todos aguardaban en silencio, atendiendo a las maniobras cibernéticas de Dominique—. Nada. No consta ninguna página de las cárceles. Adiós a nuestra idea.
—Era previsible —observó Marcel, preocupado—. ¿Y entonces?
Dominique, inclinado sobre las rodillas en las que descansaba el portátil, resopló.
—Con todo lo que tiene este equipo, creo que podría acceder a la mismísima página del Pentágono. Solo preciso una dirección útil en la que meterme para empezar a escanear puertos. ¿Se os ocurre alguna?
Todos se miraron entre sí, indecisos.
—Incluye en la búsqueda de Google la palabra «penitenciarías» —propuso el forense—. Si logras acceder a la zona interna de la página de la administración que controla las cárceles, podrás llegar hasta sus bases de datos.
—Buena idea —dijo Dominique, obedeciendo de inmediato aquella instrucción.
Atendiendo a la velocidad con la que se movían sus dedos sobre el teclado, Michelle no pudo evitar comparar aquella sorprendente agilidad con los pesados movimientos de la silla de ruedas en la que su amigo se desplazaba. Era cierto. En el mundo virtual, en su terreno, Dominique volaba, libre de ataduras físicas. Allí era el más rápido, el mejor.
—Acabo de colarme en la web del Ministerio de Justicia —anunció de pronto el chico, triunfal—. Y ya he localizado la lista de prisiones de París. Esto va bien…
Con el sonido de fondo de aquel frenético golpeteo que volvía a producir Dominique, a Michelle le vino a la mente la situación de Pascal. ¿Dónde se hallaría ahora? ¿Habría logrado llegar ya a la dimensión de los fantasmas hogareños? Un espejo próximo, colgado de una pared, le hizo imaginar que tal vez los estaba viendo en aquel preciso momento, asomado al otro lado.
—A lo mejor Pascal se encuentra cerca de nosotros… —murmuró con cierta timidez—. Si está moviéndose como los hogareños…
Por primera vez compartían con el Viajero la misma ciudad, pero desde horizontes diferentes.
—Yo habría percibido su presencia espiritual —le advirtió Edouard, explicando a la chica su excepcional capacidad de detectar entidades hogareñas en cuanto entraba en espacios ocupados por ellas—. En este palacio no permanece anclada ningún alma, Michelle. Y Pascal tampoco se encuentra cerca.
—Creo que he encontrado algo —Dominique, ajeno a la conversación, había seguido tecleando en el ordenador y tenía los ojos brillantes—. En la cárcel de la Santé.
Aquella noticia interrumpió con brusquedad las cavilaciones de todos. Puestos en pie, numerosas pupilas se clavaron en el monitor donde Dominique había detenido la búsqueda.

Ralph, agradecido por la heroica intervención de Pascal que los acababa de librar de las fauces de las alimañas, había accedido a acompañarle. En sus vacilantes ojos aún podía leerse una admiración teñida de perplejidad. Jamás habría soñado siquiera con una escena semejante. Al lado de aquel compañero vivo se veía más fuerte de lo que se había sentido durante todo el tiempo soportado en su refugio de suicida.
Llevaban ya un buen trecho recorrido, que el Viajero había aprovechado para continuar informándose sobre aquel mundo subterráneo que se abría ante ellos.
—O sea —recapituló Pascal—, que aquí voy a encontrarme con la ciudad completa, ¿no?
—En el primer nivel de la Tierra de la Espera solo permanecen los recintos sagrados —explicó de nuevo Ralph—. Cementerios, templos… conectados por los senderos de luz que conoces. Sin embargo, en esta parcela de la dimensión de la muerte a la que acabas de llegar, toda construcción que haya albergado vida en tu mundo tiene aquí su reflejo, al margen de si ha recibido algún tipo de bendición o uso religioso.
Pascal alzó una ceja adoptando un gesto de interrogación.
—¿Que haya albergado vida? —repitió—. ¿Y eso qué significa?
—Alguien tiene que haber dormido bajo ese techo —aclaró Ralph—. Si eso ha sucedido, aquí encontrarás el mismo edificio y en las mismas condiciones.
Aquella afirmación encajaba con el hecho de que a lo largo del camino habían distinguido numerosas casas, a diferentes distancias. Continuaron avanzando en silencio. Pascal aprovechaba cada zancada para ir procesando lo que escuchaba.
—¿Y si el edificio se destruye en mi mundo? —cuestionó—. En un incendio, por ejemplo.
—Aquí, simultáneamente, la construcción se iría quemando. Todo queda en el mismo estado que ofrece tu realidad.
—Pero no todos los edificios albergan fantasmas hogareños…
Ralph sonrió.
—Ni mucho menos, claro. Pero todos juntos conforman el espacio en el que ellos se mueven.
—¿Y si se destruye uno que sí tiene?
Ralph se encogió de hombros.
—El fantasma debe entonces acceder a otro vinculado con su vida anterior, donde continuará esperando a que se resuelva lo que lo ata al mundo de los vivos.
—Ya veo. No es fácil que se liberen, ¿eh?
—Todo depende de lo que lastre su marcha.
Pascal iba asimilando toda esa información mientras seguían caminando, sin perder ni por un instante una actitud vigilante. No podía olvidar que se encontraba en un territorio en el que, si bien no flotaba una hostilidad tan virulenta como en la Tierra de la Oscuridad, sí podía cobijar peligros como las alimañas subterráneas a las que ya se habían enfrentado.
—Ralph, ¿te importa si te pregunto cuánto hace que te… suicidaste?
El aludido negó con la cabeza.
—Comprenderás que hace mucho que lo he superado. Cometí un error, poco más hay que decir. Fue hace unos… seis años de los tuyos —suspiró—. Mucho tiempo aquí hablando solo, fingiendo conversaciones por el simple alivio de camuflar la ausencia de compañía. Si pudiera retroceder lo suficiente como para rectificar…
Ambos sabían que eso era imposible. Se miraron a los ojos un momento, deteniéndose. Ralph adoptó entonces una mueca cómplice.
—Es fácil adivinar lo que estás pensando —dijo cordial—. Te mueres de ganas de saber por qué lo hice, pero no te atreverás a preguntármelo. ¿Me equivoco?
Pascal bajó la vista, azorado.
—¿Tanto se me nota?
—En realidad, no. Pero es que es una curiosidad muy previsible. Yo me habría preguntado lo mismo, en tu situación. Así que no pasa nada.
—Perdona de todos modos. No es asunto mío, y no debe de ser agradable recordarlo…
—No hay nada que perdonar, Pascal. Con respecto a la razón por la que acabé con mi vida —volvió a suspirar, con una resignación en la que todavía se traslucía una cierta culpabilidad—, ¿qué puedo decir? Suena irónico, pero me sentía tan solo que no pude resistirlo. Siempre fui un chico difícil, la verdad. Así que, convencido de que la vida no merecía la pena, tomé una decisión que sí me condujo a la verdadera soledad. Bromas del destino, supongo… Vaya lección.
Pascal asintió, impresionado.
—¿Tan aislado estabas?
Ralph respondió de inmediato.
—Pues claro que no —parecía estar recriminándoselo a sí mismo según iba hablando—. No lo estaba, me sentía así, que no es lo mismo. Lo único que ocurría es que me veía solo, algo muy diferente a estarlo de verdad —se detuvo para dar una patada a una piedra del camino—. Pero era lo que yo percibía, a fin de cuentas. A veces nuestra visión personal nos juega malas pasadas, ¿sabes? —de nuevo miraba a Pascal a los ojos—. Yo estaba rodeado de gente, pero era incapaz de percatarme de ello. Qué estúpido fui. Créeme —se puso muy serio—: una vez que has conocido esto, te das cuenta de que en el mundo de los vivos es imposible encontrarse verdaderamente solo. Imposible.
Pascal estuvo de acuerdo con aquellas palabras, una impresión que Michelle compartía ya.
—Siempre nos damos cuenta de las cosas demasiado tarde.
Aquella sentencia había sido pronunciada por Pascal en un tono apesadumbrado. El Viajero recordaba su dilema sentimental: Michelle o Beatrice. Dio por sentado que, también en aquel asunto, tardaría mucho en descubrir la naturaleza de sus propios sentimientos, que ahora mismo constituían un enigma que lo arrastraba. ¿Por qué el ser humano era tan imperfecto?
—Ya hemos llegado —anunció Ralph minutos después, sin sospechar lo que su confesión había generado en el otro—. Bienvenido a París, Pascal.
¿Al verdadero París? Allí, sí. Ambas ciudades eran igual de reales, ambas existían; la de los vivos y la de los muertos.
El Viajero, espoleado por el anuncio, venció aquel último tramo y, por fin, se ofreció ante sus ojos aquella capital que tan bien conocía. Una ligera pendiente descendía hasta los primeros suburbios, a partir de los cuales se iba extendiendo toda la ciudad.
¿París?
No. Algo fallaba. Pascal había esperado sentir cierta emoción al encontrarse en un lugar tan familiar, anhelaba experimentar un sentimiento nítido de calor en aquel entorno donde, no obstante, lo único que parecía alojarse era el miedo, la inseguridad. Allí todo era distinto. Reconocía la silueta de la ciudad, claro. Sus rascacielos, el arco de La Defense, el perfil afilado de la Torre Eiffel… Pero a aquel panorama le faltaba chispa, aliento. Lo que en realidad percibían sus ojos eran carcasas, apariencias recreadas al detalle que ocultaban, sin embargo, interiores vacíos hasta un grado absoluto.
Ante Pascal se extendía un gigantesco cementerio urbano. Nada se movía. No había personas. Ni coches, ni pájaros. No soplaba el viento, no había ropa tendida en las ventanas, no se distinguía ninguna luz encendida… Ni siquiera podía buscar consuelo en la sencilla familiaridad de las nubes del cielo. En su lugar continuaba alzándose la capa pétrea agrietada, con sus pequeñas fugas en forma de destellos.
Se trataba de una ciudad inerte, completamente muerta, violentamente muerta. En ella imperaba el sordo rumor de la ausencia definitiva.
Era un decorado, un recuerdo, un envoltorio para la nada. Un eco que pervivía apagándose hasta la eternidad.
La madriguera de los fantasmas hogareños.
—Dios mío… —susurró Pascal, conmovido—. Esta desolación me recuerda a Chernóbil.
Ralph estuvo de acuerdo, aunque se sorprendió al percibir en el comentario del otro chico un tono de sorpresa.
—¿Qué esperabas encontrar?
Pascal se había sentado en el suelo mientras se recuperaba de su primera impresión.
—Da igual lo que imagines —se defendió—. Nunca es suficiente cuando te enfrentas a la realidad. A esta realidad. Me sigue impactando a cada paso. Es todo tan… poderoso, tan inmenso.
—El problema es que sigues tomando como referencia tu mundo —advirtió Ralph con suavidad—. Debes olvidarlo mientras permanezcas aquí. Así es más fácil, más llevadero.
—Gracias por el consejo, Ralph. Pero a mí lo que me anima a seguir es precisamente el recuerdo de mi realidad.
Ralph pareció caer en la cuenta de algo:
—Es que tú volverás.
Los dos se quedaron en silencio, oteando aquel panorama cristalizado.
Pascal meditaba. Sí, aquel escenario le había traído a la memoria la ciudad de Chernóbil, evacuada por completo —aunque tarde— tras el gravísimo accidente en un reactor de su central nuclear. Cientos de miles de personas habían fallecido a causa de la radiación, y otras muchas más sufrían espantosas malformaciones en sus cuerpos. Pascal había visto en un reportaje el lúgubre aspecto que presentaba aquella ciudad ucraniana, abandonada de forma precipitada hacía años y a la que nadie —salvo unos pocos locos— se había atrevido a volver, puesto que la radiactividad persistía. Ese París de los muertos que ahora le recibía presentaba el mismo aspecto. Una ciudad a la que habían arrancado la vida, a la que habían vaciado de sus entrañas palpitantes dejando su cadáver a la intemperie.
La Humanidad tras un holocausto atómico.
—A mí me recuerda a los campos minados —comentó Ralph—. Son lugares que siempre permanecen igual, muestran una engañosa apariencia tranquila. Nadie osa profanarlos por el peligro que ocultan. Y así se quedan, para siempre. Solitarios y silenciosos, constituyendo en sí mismos una trampa invisible, un espejismo letal.
Pascal movió la cabeza hacia los lados, con resignación.
—Tu comparación tampoco me anima demasiado —terminó mientras consultaba su reloj—. Pero no tengo más opción. ¿Vamos?
—Claro. Aunque tendré que volver pronto a mi zona, no quiero problemas.
—Tranquilo, yo también debo estar de regreso cuanto antes.
Pascal tomó aliento antes de dar los últimos pasos que los conducirían a los umbrales de aquella ciudad que en realidad no conocía. El peligro volvía a ganar protagonismo.
Campos minados. Bajo aquella atmósfera pacífica, una criatura maligna acechaba.