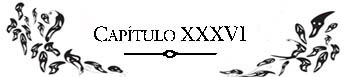
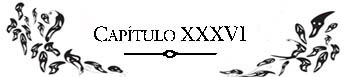
Charles Lafayette dejó de asomarse sobre el muro del cementerio, desde donde había estado oteando la sombría planicie que se extendía en todas las direcciones. Cada recinto funerario constituía una auténtica isla de luz entre tinieblas; una zona menos desprotegida que la oscuridad en la que acechaban criaturas cuyo objetivo consistía en arrastrar almas hasta la Tierra de la Oscuridad. Hilos resplandecientes comunicaban entre sí aquellos reductos de humanidad en que se constituían las tierras sagradas, sobre los que vagaba de vez en cuando la silueta ligera de algún espíritu errante.
—¿Seguimos sin noticias de Beatrice? —preguntó Mayer a su amigo.
Lafayette asintió preocupado.
—Durante este rato han pasado dos errantes, pero no ella. ¿Crees que habrá acudido a otra comunidad?
—Si te soy sincero, lo dudo —respondió Mayer—. Hace unas horas ha pasado por aquí Víctor Lamartine, ya sabes, el errante que tiene familia en el cementerio de Pére Lachaise. Allí no la han visto tampoco.
—Es muy raro. Beatrice jamás se había comportado así. Ni siquiera se despidió de nosotros cuando abandonó Montparnasse, y ya han pasado varias jornadas.
—Tal vez necesite más tiempo para pensar.
—El vacío de esta dimensión hace que se multiplique la intensidad dé los sentimientos —reflexionó en voz alta Lafayette—. Ocurre con el miedo, con la soledad, con los recuerdos… Por eso el amor, que en otras circunstancias es una bendición, puede ser aquí la peor de las torturas.
Mayer sonrió.
—O sea, que ya estás convencido…
El capitán había sido el primero en sospechar la verdadera naturaleza de los sentimientos que albergaba el espíritu errante. Tanta impaciencia por ver al Viajero y su inaudita renuencia a abandonar las proximidades del cementerio, habían terminado por convencerle.
—Sí, estabas en lo cierto —reconoció, todavía algo escéptico—. Lo que siente Beatrice por Pascal va mucho más lejos de lo que yo podía imaginar. Es increíble. ¿Cómo ha podido suceder?
—Recuerda el origen de la Puerta Oscura. Si el amor es capaz de mantenerse más allá de la muerte, significa que aquí también puede experimentarse —se detuvo, analizando el alcance de sus propias palabras—. A pesar de lo doloroso que tiene que resultar para Beatrice, me parece un dato esperanzador, hermoso. Como si la oscuridad que nos rodea fuese ahora menos lúgubre.
—Quizá. Pero constatar algo así no debe hacernos perder la perspectiva —advirtió Lafayette—. La norma más elemental de la realidad que compartimos es que vivos y muertos debemos respetar ciertos límites a la hora de interactuar. Embarcarse en un amor imposible es la forma más eficaz de eternizar el tiempo de la espera.
La conclusión era evidente: Beatrice debía olvidar a Pascal. Era lo mejor para los dos.
—Hablar es fácil —concluyó Mayer—. Pero Beatrice murió con todo su amor por dar, la peor de las tragedias concebibles. Ahora su corazón, que sigue siendo joven aunque haya renunciado a latir, ha encontrado un cauce para entregarse. Y, viejo amigo, ambos somos todavía capaces de recordar el ardor, la incontenible fuerza de un sentimiento así.
—Eso es lo que me preocupa, Armand. Qué mala consejera es la pasión.

De nuevo sentía sobre su cabeza la inmensidad de la nada, una negrura esponjosa que terminaba confundiéndose con un horizonte inexistente: el firmamento hueco del Más Allá. Imaginó que en algún lugar, en algún punto de esa red de caminos resplandecientes que, frente a él, se adentraba en las remotas profundidades de aquel territorio inerte, los ojos hermosos y transparentes de Beatrice, con su delator tono vidrioso, contemplaban el mismo cielo carente de estrellas.
¿Sentiría ella la misma soledad que a él le atenazaba a cada paso?
El hecho de no haber podido contactar con ella al comienzo de aquel segundo viaje lo había dejado maltrecho anímicamente. En todo momento había imaginado que sería ella la que le mostraría el camino hacia la región de los fantasmas hogareños, lo que le habría permitido aclarar lo sucedido durante su último encuentro. Pero no había sido posible, y él se sentía responsable.
Pascal reconoció que la echaba de menos; no estaba acostumbrado a moverse por aquella dimensión neutra sin su compañía. Asociaba ese entorno detenido a la suavidad de las manos de Beatrice guiándole en la oscuridad, por lo que su ausencia adquiría ahora un lacerante protagonismo que solo en el mundo de los vivos parecía disiparse un poco, eclipsado por la indiscutible primacía de Michelle.
¿Dónde estaría Beatrice en esos momentos? ¿Qué sentimientos colapsarían su mente? ¿Por qué Michelle no le parecía tan importante en cuanto pisaba aquella región inerte?
Las dos parecían brillar reivindicando una legítima ventaja en sus respectivos mundos. Diferentes culpabilidades se iban gestando dentro de él, en el perfecto caldo de cultivo de su incertidumbre.
Pascal se esforzó por concentrarse en el camino que recorría. Cualquier despiste lo podía precipitar a la zona sombría.
Avanzaba como ausente por los senderos de luz junto a un atento capitán Armand Mayer, quien se había prestado a guiarle hasta el nivel de los fantasmas hogareños.
El Viajero no podía olvidar la triste noticia que Lafayette le había comunicado dentro del recinto de Montparnasse: continuaban sin tener noticias del espíritu errante. Aun así, se obligó a ser un compañero menos adusto e inició una conversación:
—¿Cuánto hacía que no salías del cementerio?
Mayer acogió con gratitud esa posibilidad de amenizar el camino.
—Un par de meses. La razón por la que abandonamos nuestras sepulturas suele ser algún encuentro en otra comunidad, pero sucede pocas veces.
—De todos modos, mientras no te apartes de estos senderos…
Armand asintió.
—Sí. Lo que ocurre es que ignoras qué circunstancias imprevistas te pueden apartar de ellos. ¿Recuerdas el pernicioso canto de sirena del que te salvó Beatrice? Ibas directo a la oscuridad, a pesar de saber que no debías abandonar la zona iluminada…
El Viajero, soportando el impacto de aquella mención —que, además de resaltar la ausencia de la chica, todavía le hacía sentirse más culpable por su comportamiento ella—, hizo un gesto afirmativo.
—Es verdad. Estaba pensando en los carroñeros como único peligro y no había caído en la cuenta.
—Otros desafíos se ocultan en la noche; hay muchos tipos de alimañas nocturnas —advirtió el militar—. El insecto no ve a la araña hasta que ya ha caído en su red. Los carroñeros son previsibles; lo verdaderamente amenazador son los peligros que no se intuyen.
—Comprendo.
—Lo que da miedo —terminó Mayer— es descubrir que mantenerte en el área de resplandor no depende solo de tu voluntad. Eso es lo que debilita nuestra disposición a movernos más allá de nuestros recintos sagrados. Y por eso acostumbramos a ir en grupos cuando salimos de los cementerios. Es lo más seguro cuando la convicción y el valor no garantizan, por sí solos, el retorno.
Pascal distinguió en aquellas palabras el inextinguible espíritu militar de Mayer.
—¿Y los espíritus errantes? —preguntó, a pesar de que aquella curiosidad entrañaba una nueva alusión directa a Beatrice.
—Su naturaleza es más fuerte —respondió Mayer—. Podríamos decir que su sustrato, muy evolucionado, está preparado para una existencia de espera en permanente movilidad. Son mucho más veloces que nosotros, y también gozan de una cierta impermeabilidad, una especie de inmunidad a determinadas amenazas.
—Por eso ella pudo salvarme cuando lo de la sirena.
Pascal recordó con un escalofrío la sensual llamada de aquella criatura que —por suerte— no había llegado a ver. Su cadencia musical no era más que un tentáculo de dulzura que te alcanzaba como un abrazo del que era imposible zafarse hasta que la tragedia estaba servida. Hipnotizado por aquella voz cristalina, atrapado por su magnetismo, uno no podía rebelarse y caía rendido hacia las profundidades de la noche. Nadie retornaba de la llamada de las sirenas. De no haber sido por Beatrice, él habría pasado a convertirse en una víctima más de aquellos monstruos.
—Exacto, por eso pudo ayudarte —contestaba Mayer en aquel momento—. Si en esa ocasión hubieras estado acompañado por un muerto como yo, ambos habríais acabado en las fauces de los carroñeros. Salvo que tu compañero, conocedor de ese peligro, hubiese reaccionado a tiempo, claro.
Continuaron caminando durante media hora más. Pascal, muy pendiente de su reloj, aplicaba los parámetros que conocía para llevar a cabo la conversión en tiempo de los vivos. Le hizo gracia constatar que, al igual que ocurría en casa con sus padres, allí también tenía hora tope de regreso.
—Ya hemos llegado —avisó Mayer, deteniéndose en mitad del sendero.
—¿Es aquí? —Pascal estaba sorprendido. Durante el trayecto se había imaginado alguna puerta, algún tipo de acceso revestido de cierta solemnidad. Pero en aquel punto invisible que señalaba el militar, lo único que quedaba ante él era el mismo paisaje de negrura invariable, claustrofóbica, que había constituido su telón de fondo a lo largo de toda la caminata.
—Para alcanzar el nivel de los fantasmas hogareños es inevitable pisar zona oscura —explicó Mayer, poniéndole una mano en el hombro—. Junto a este borde —se agachó hacia el margen derecho del camino, no sin antes comprobar el panorama desierto sumergido en las tinieblas— se abre una sima en el terreno que se va haciendo más grande conforme desciende. Debes bajar por ella hasta el fondo, conduce directamente al sector de los fantasmas hogareños —se detuvo y su rostro mostró un gesto apesadumbrado—. Yo solo puedo llegar hasta aquí, Pascal.
El Viajero pudo percibir en sus palabras el sincero pesar de su amigo.
—No te preocupes, capitán. Lo entiendo.
Pascal no había previsto aquella exposición al peligro que suponía pisar la zona oscura para llegar a las galerías de los fantasmas hogareños. Pero tampoco le había parecido prudente acceder a ese sector desde el mundo de los vivos, a través de los espejos, pues sin su guía, Melissa Lebobitz, ya no podría orientarse por los oscuros corredores donde además acechaban los gusanos carnívoros. Ahora, para su consternación, descubría —algo tarde— que aquella alternativa por la región de los muertos tampoco le evitaba jugarse el cuello.
—Cada vez que tengo que despedirme de ti y enviarte a una nueva misión —Mayer recordaba la ocasión anterior, cuando Pascal se enfrentó a la aventura de rescatar a Michelle—, me invade el mismo remordimiento. Me siento como un oficial que abandona a sus hombres antes de la batalla. Pero no puedo escapar a las limitaciones de mi situación.
Pascal le dio un abrazo, con la certidumbre de que aquel noble militar habría sido, sin duda, un excelente Viajero.
—De verdad, traerme hasta aquí ya ha sido una pasada. Además, como Viajero, debo acostumbrarme a moverme solo —calló un instante—. ¿Alguna instrucción sobre lo que me voy a encontrar allí abajo?
—Te voy a decir algo más útil —respondió el capitán Mayer recobrando el ánimo—: la estrategia que debes emplear para sobrevivir en ese entorno.
Aquello interesó mucho a Pascal, consciente de lo poco que sabía en realidad de aquel submundo al que se dirigía.
—Te escucho.
—Tu misión no consiste en un enfrentamiento directo —comenzó—, sino más bien en un combate de guerrillas ante un enemigo escurridizo y disperso. El paisaje donde se oculta el adversario no es la jungla, ni la montaña, ni el desierto. Son ciudades.
—¿Ciudades?
—Sí, te moverás en un escenario urbano. Aunque vacío, claro —se detuvo para señalar el punto exacto por donde debía salir Pascal del sendero—. Te he traído a este lugar porque es el que comunica con el París de los fantasmas hogareños, donde se supone que se esconde ese ente demoníaco, atendiendo a sus movimientos en el mundo de los vivos. Pero allí abajo hay un mundo paralelo completo, con todas las poblaciones que existen en tu realidad. Toda construcción que ha albergado almas tiene su reflejo allí.
Pascal estaba intimidado.
—Y una vez que llegue a ese París…
—¿Te gusta el boxeo?
Pascal se había quedado con la boca abierta, incapaz de adivinar a qué venía ahora aquella pregunta.
—No.
Mayer puso cara de pensar algo parecido a «qué blandos son los chicos del siglo XXI».
—Me refiero a que tu forma de planificar el enfrentamiento tiene que seguir el mismo esquema de asaltos del boxeo: breves ataques, repentinas batidas para cubrir zonas de la ciudad y, sobre todo, rápidos retornos a la Tierra de la Espera. Procura no permanecer mucho tiempo allí abajo, pues te agotarás y multiplicarás el riesgo.
—Pero…
—Marc no saldrá de su madriguera, tranquilo. No se va a arriesgar a que lo atrapen los Centinelas. Así que lo que tienes que hacer son breves incursiones mientras lo buscas. Y siempre, sobre todo, volver cuanto antes.
Aquella recomendación no iba a constituir un problema, puesto que los plazos que le imponía Daphne para retornar a su dimensión eran bastante reducidos: alrededor de dos o tres horas de tiempo de los vivos, lo que en aquella realidad paralela equivalía a un máximo de veintiuna. Lo suficiente para encajar sus viajes sin provocar en sus rutinas cotidianas alteraciones que pudieran levantar sospechas.
—¿Llevas la piedra transparente? —preguntó Mayer—. Perderte en el camino de vuelta podría resultar fatal.
—Sí, lo tengo todo —a Pascal le cruzaba el pecho el correaje que fijaba la vaina de la daga a un lateral de su cintura, y a la espalda llevaba una mochila con provisiones, agua, el brazalete y la piedra-brújula.
Mayer suspiró sin dejar de mirarle a los ojos, con el mismo orgullo en sus pupilas que mostraría si estuviese pasando revista a un valeroso regimiento dispuesto a ocupar su posición en primera línea. Y eso que Pascal, con sus vaqueros caídos, las zapatillas, el pelo desordenado y su cazadora, no ofrecía precisamente un aspecto marcial.
—Pues… adelante, Viajero —alentó el militar—. Acudes solo a tu cita con el peligro, pero no lo estás. Nunca lo olvides. Aquí es demasiado fácil sentirse olvidado, pero solo es una trampa más del paisaje, un espejismo.
Pascal agradeció aquellos ánimos que lo reconfortaron. Se volvieron a abrazar, la ropa impidió al chico percibir el frío en la piel de su amigo.
A continuación, el Viajero se dispuso a abandonar la consoladora palidez del sendero. No quería pensarlo más, temeroso de las dudas que pudieran surgirle. Pero antes de poner un pie en terreno oscuro, los dos se dedicaron a estudiar con detenimiento las proximidades cobijadas en las sombras. En apariencia, todo continuaba calmado. Pascal deseó con todas sus fuerzas que así fuera, mientras renunciaba por fin al resguardo del camino pálido con su primera zancada.
Las tinieblas le acogieron con su tacto poroso, absorbente. Casi pudo percibir, en medio del silencio opaco que pareció taponar sus oídos, un aire menos cargado de oxígeno que entraba en sus pulmones, inoculándole la primera dosis de miedo. ¿Qué le aguardaba en aquellas profundidades?

Conducir la ayudaba a pensar. Por eso, Marguerite aprovechaba su regreso a la comisaría desde la torre de Montparnasse para efectuar las primeras valoraciones acerca de su entrevista con André Verger y las comprobaciones hechas entre el personal de su oficina. Todo había resultado inútil. Por lo visto, nadie había llamado por teléfono a Pierre Cotin al día siguiente de su muerte, ni siquiera lo conocían.
Por tanto, alguien mentía.
En otras circunstancias, ella habría descartado aquella vulgar empresa para seguir investigando por derroteros distintos, pero la certeza de que solo miente quien tiene algo que ocultar la animó a seguir tirando de aquel cabo en apariencia poco prometedor. Tampoco tenían mucho más en aquel caso, así que la decisión era fácil.
Su única preocupación era que no trascendiesen sus pesquisas. Marguerite no podía olvidar que del expediente Cotin se estaba encargando otro compañero del cuerpo, y sus jefes no iban a entender —ellos menos que nadie— que la detective aumentase su carga de trabajo con un asesinato que ofrecía pocas dudas y ningún interés. De hecho, estaba prácticamente archivado.
Marguerite hizo acopio de toda su experiencia en el trato directo con personas para interpretar el encuentro que acababa de protagonizar con André Verger. ¿Se ocultaba algo bajo aquel apuesto y elegante perfil, bajo aquella exquisita educación? No hacía falta ser un lince para detectar la desproporcionada ambición que irradiaba de aquel hombre, pero eso entraba dentro de la legalidad. Sus ojos acerados, en cambio, no la habían convencido tanto; eran como cristales donde uno veía reflejado lo que esperaba, cuando en realidad podían ocultar un abismo tras ellos.
Nada más verlo en aquel despacho, la detective supo que no sería posible conocer a André Verger. Lo único que el empresario mostraba era su máscara. Muy perfeccionada, muy ajustada a su piel, pero, en definitiva, una simple mueca postiza.
De ser él la persona que Marguerite buscaba, ¿qué relación podía tener con Cotin, un aparente camello de medio pelo?
Si, tal como había deducido de la escena del crimen, lo de las drogas no pasaba de ser un tosco montaje, la detective se encontraba con que ni siquiera disponían de móvil que justificara la muerte de Cotin. Así era muy difícil llevar a cabo una investigación, cuando además tenía que encargarse del asunto de Sophie Renard, de otros casos rutinarios pendientes y, encima, de vigilar a Pascal. Madre mía.
Marguerite agradeció la escasa necesidad de sueño que siempre había manifestado, y que le permitía extraer de cada jornada un rendimiento excepcional. Le cundían mucho los días.
Decidió que buscaría información sobre Verger en el ordenador de comisaría: su historia, cómo había llegado a ocupar la posición en la que ahora se encontraba… Tal vez eso arrojase algo de luz. En caso de que fuese alguno de sus empleados y no aquel altivo empresario el autor de las llamadas a Pierre Cotin, la detective estaría perdiendo el tiempo, pero por algún sitio había que empezar. Asumir el riesgo de dilapidar horas y horas constituía un principio elemental a la hora de iniciar una investigación. Por fortuna, tras el final de Cotin no parecía ocultarse la presencia de un asesino en serie, así que, como no era previsible una nueva muerte derivada de su estrangulamiento, tampoco existía una urgencia especial en resolverlo. Contaba solo el éxito final.
Marguerite miró su reloj. Ya había oscurecido, así que cambió el rumbo de su vehículo y se dirigió al domicilio de Pascal. A fin de cuentas, pensó, si en efecto, tal como defendía Marcel, alguien pretendía hacer daño al chico, lo lógico era que estuviese merodeando por las proximidades de su casa, a la espera del momento propicio para atacarlo. ¿No era eso lo que había ocurrido la noche anterior, según le había contado Marcel? Los criminales siempre acaban volviendo al lugar del delito… sobre todo si el primer intento fue fallido.
Lástima que Pascal no pudiese recordar los detalles de su agresor.
En el fondo le parecía muy improbable todo aquello, pero Marcel era muy hábil planteando sus conjeturas como si fuesen argumentos razonables, con lo que acababa arrastrando a Marguerite. Y lo cierto es que con frecuencia lograban descubrir hechos delictivos a partir de comienzos que cualquier profesional hubiera calificado de inaceptables.
Sin duda, ambos componían el equipo de trabajo más excéntrico de todo París. Pero funcionaban. Y qué bien sentaba de vez en cuando una buena bronca entre ellos. Era casi terapéutico, sobre todo porque la reconciliación era inevitable, dada la amistad que los unía.
Marguerite no se demoró en llegar hasta la calle donde vivía Pascal Rivas y aparcar el coche. No tardaría demasiado en detectar algo sospechoso por las inmediaciones…

En cuanto los ojos de Pascal se acostumbraron a la penumbra, descubrió la brecha en el terreno a la que se había referido el capitán Mayer. Una estrecha grieta de trazado caprichoso que iba ampliándose conforme ganaba en profundidad. Antes de introducirse en ella, el Viajero se volvió una última vez hacia el militar y le hizo un gesto de despedida, que Armand se apresuró a devolverle mientras vigilaba las proximidades para evitar apariciones desagradables. A continuación, tanteando con las manos, Pascal comprobó los perfiles afilados de las rocas que sobresalían e inició el descenso.
Pronto su visión quedó situada a la altura de la superficie, solo su cabeza sobresalía frente a la planicie volcánica de la tierra oscura. Contempló el brillo metálico de los senderos de luz y, en medio de uno de ellos, la silueta expectante de Mayer. Por fin, Pascal dio un paso más y desapareció de la faz de aquella región para pasar a moverse entre paredes verticales de superficie rugosa.
A pesar de que su avance por aquel risco debía ser lento y cuidadoso, el Viajero era consciente de que no debía prolongarlo más allá de lo indispensable. Si durante ese trayecto lo detectaba alguna criatura de la oscuridad…
No quiso pensar en ello; su situación en aquel momento era muy vulnerable. Mantuvo su descenso a buen ritmo, y en menos de una hora logró alcanzar el fondo de aquel pequeño barranco. A su derecha se abría ahora una galería que conducía hasta una abertura en la pared de piedra. Esta permitía acceder a una extensa llanura subterránea salpicada de montículos de poca altura. Un paisaje que nadie habría podido imaginar.
El ambiente allí ofrecía una penumbra menos espesa que la que dominaba la Tierra de la Espera. Incluso se intuía cierta tonalidad pálida en el panorama. Pascal buscó el origen de aquel resplandor. Sobre su cabeza no se extendía ahora la inmensidad de un firmamento sin estrellas, sino la negrura maciza de una bóveda de roca salpicada de brillos. En cierto modo, ese nuevo nivel que estaba pisando por primera vez constituía un mundo interior cuyo techo calizo se resquebrajaba en algunos puntos que misteriosamente provocaban destellos, dando lugar a la atmósfera metálica reinante. Cayó en la cuenta de que aquellos guiños luminosos sobre su cabeza debían de producirse en los lugares donde las grietas del techo coincidían con senderos de luz.
Aquel fenómeno se le antojó maravilloso. La luz se filtraba desde la Tierra de la Espera dando lugar a lo más parecido a un cielo estrellado que había visto en aquella dimensión de tinieblas perpetuas.
Sí. Sin duda, el nivel de los fantasmas hogareños reproducía con gran fidelidad el mundo de los vivos.
Pascal recuperó la concentración. Cada minuto contaba. Se dedicó ahora a contemplar la escena que se ofrecía ante él.
Un camino tan gris como todo aquel paisaje comenzaba a sus pies, perdiéndose varios cientos de metros más adelante. Supo que ese sendero seguía la ruta que conducía a ese otro París vacío que le aguardaba cobijando a fantasmas hogareños… y a Marc. El tictac de su reloj sobre la muñeca le recordó que cada uno de aquellos viajes constituía una cuenta atrás. Se dispuso, pues, a reanudar el avance. No percibía ningún peligro en las proximidades. De pronto, un sonido seco quebró la quietud de aquel panorama muerto.
Un sonido que él no había provocado. Pascal desenfundó su daga y se giró con brusquedad hacia el origen de aquel ruido.
Descubrió así que no estaba solo.

Marcel entregó a Dominique un ordenador portátil. Aquella inesperada iniciativa cortó las diferentes conversaciones que mantenían todos mientras aguardaban el regreso de Pascal. ¿Para qué hacía falta un ordenador en aquel momento?
—Me han dicho que eres un experto en informática —comenzó el forense.
—Bueno, hago mis pinitos —respondió el chico sin ocultar su satisfacción ante aquel reconocimiento—. Este ordenador es muy potente. ¿Hay wifi aquí?
Marcel sonrió.
—Ninguna señal llega a estas profundidades. Pero en la planta calle sí podrás navegar.
Dominique lo miró a los ojos mientras acariciaba el teclado.
—¿Qué necesitas? —preguntó, impaciente.
El forense se volvió ahora hacia los demás.
—Marc se esconde en el nivel de los fantasmas hogareños —comenzó—, y allí es donde, en principio, se dirige Pascal. Dentro de ese vasto territorio, el ente habrá elegido como refugio un lugar que le resulte familiar, un emplazamiento vinculado de alguna manera a su vida anterior. La que desarrolló en nuestro mundo antes de morir.
Los presentes procesaron aquella información sin emitir ningún comentario.
—Quieres que rastree para averiguar la verdadera identidad de Marc —dedujo Dominique en voz alta—. ¿Se trata de eso?
Marcel asintió.
—Esa información le puede venir muy bien a Pascal para restringir las zonas de búsqueda dentro de ese París vacío donde pululan los fantasmas hogareños.
—Lo importante es sacar partido a la escasa información de la que disponemos —añadió la bruja—. Poco más podemos hacer desde aquí, aparte de dificultar los planes de Verger.
—Bueno, ¿y qué sabemos de ese demonio? —preguntó Dominique, ansioso por sumergirse en las profundidades cibernéticas.
—En realidad, casi nada —reconoció el forense—. En principio vamos a suponer que Marc, o Marcus, es su verdadero nombre y que, dado que Michelle coincidió con él en la caravana que los trasladaba por la Tierra de la Oscuridad, falleció en fechas cercanas al secuestro de vuestra amiga.
—¿Y la edad? —cuestionó Michelle—. ¿Era un niño cuando murió? Lo digo porque su imagen…
Marcel rechazó aquella hipótesis con un gesto.
—Lo dudo —opinó—. Un chico muerto a los diez años no habría sido enviado a la región de los condenados. La conciencia del mal no es lo suficientemente nítida a esa edad como para provocar una consecuencia tan definitiva.
Mathieu cruzó una mirada con Edouard, y los dos se entendieron sin necesidad de pronunciar una sola palabra: ambos conocían a chavales de diez años demasiado despiertos como para no hacerlos responsables de sus actos, algo que habría constatado más de un profesor. Pero se mantuvieron en silencio; tal vez fuera cierto que la maldad contaba con límites cronológicos a la hora de materializarse.
—¿Entonces? —insistió Michelle con el rostro de Marc grabado en su memoria, un recuerdo ingrato que resucitaba en ella la insultante sensación de haber sido engañada, utilizada.
—No tengo ni idea —concluyó el forense—. Marc pudo fallecer a cualquier edad.
—Bueno, empezaré a trabajar con lo que tenemos —interrumpió Dominique—. En cuanto llegue arriba intentaré meterme en las web de las principales funerarias de París, para acceder a sus bases de datos. No creo que sea difícil encontrar puertos abiertos en esas páginas.
—Buena idea —apoyó Daphne—. Todas guardarán un registro por fechas de los entierros de los que se han encargado. Y como podemos calcular el día aproximado en que tuvo lugar el de Marc…
—También podría introducir el parámetro de búsqueda del nombre del cementerio en el que está enterrado —añadió Dominique—. ¿Lo sabemos?
—No —respondió Marcel—. Michelle se encontró con él ya en la Tierra de la Oscuridad, así que es imposible determinar ese dato.
Pascal, de haber estado allí en ese momento, podría haberles explicado la cruda forma en que eran conducidos los condenados a la región más oscura, lo que les habría permitido comprender que Marc no había llegado a ocupar siquiera su tumba en la Tierra de la Espera. El lúgubre barquero de la Laguna Estigia se desembarazaba pronto de aquellos elegidos marcados a fuego.
—¿Quieres decir que a lo mejor Marc ni siquiera ha sido enterrado en París? —preguntó Michelle, escandalizada de la rapidez con que una labor que parecía fácil se iba tornando complicada.
—De acuerdo con lo que contasteis Pascal y tú al volver del Mundo de los Muertos —empezó Daphne—, y dado lo pronto que ese ente se incorporó a tu caravana de espectros y a la propia ruta que tú seguías como prisionera, hay muchas posibilidades de que su origen esté en uno de los recintos funerarios de París. Pero no podemos estar seguros al cien por cien.
—Pues ojalá tengas razón —se atrevió a intervenir Mathieu en ese momento—, porque si no será mucho más difícil identificar a esa… criatura.
—No será difícil —se apresuró a matizar Dominique—. Será imposible. Salvo que encontremos nuevos datos que aplicar a la búsqueda.
Marcel le ayudó a maniobrar con su silla de ruedas. Era momento de subir hasta los pisos superiores y comenzar el rastreo.

Sobre el risco que acababa de dejar a sus espaldas, a media altura, un chico de unos veinte años, con esa tonalidad cobriza de los mulatos, lo observaba en silencio, en cuclillas, con los brazos apoyados en las rodillas. Vestía vaqueros, un jersey amplio y calzaba unas Converse All Star verdes muy sucias. Sus ojos oscuros no se separaban de la daga que Pascal mantenía desenvainada.
Al principio, el Viajero pensó que se trataba de un carroñero que le había seguido desde la superficie de la Tierra de la Espera, pero lo cierto era que aquel desconocido no mostraba el más leve síntoma de putrefacción en su cuerpo. Por otra parte, ni su porte sereno ni su gesto curioso inducían a pensar en el instinto depredador de aquellas criaturas.
Ese chico no tenía nada de animal.
¿Quién era? ¿Qué era?
Al menos, el metal del talismán que Pascal llevaba al cuello no había reducido su temperatura, lo que descartaba una naturaleza maligna.
A pesar de todo, el Viajero no estaba dispuesto a bajar la guardia. La misteriosa aparición de ese muchacho en medio de aquel paisaje desértico no constituía el mejor de los presagios. Dio unos pasos hacia él; no se podía permitir dejar rastros que pudieran delatarle. Necesitaba saber más antes de continuar su camino.
—¿Quién eres? —preguntó, alzando una voz a la que había procurado imprimir cierta dureza.
El otro se encogió de hombros antes de responder:
—¿Y qué más da, ya?
Pascal volvió a aproximarse.
—Al menos dime qué haces aquí. ¿Por qué me estabas espiando?
Aquella petición pareció desconcertar al chico, que seguía sin cambiar de postura sobre la pared pétrea.
—¿No sabes qué hago aquí? ¿Pero tú te dónde sales?
Entonces, los ojos apagados del muchacho se clavaron en los de Pascal, y su semblante neutro se transformó de repente. Se puso de pie, a punto de perder el equilibrio.
El Viajero adivinó lo que había motivado aquella reacción: el desconocido había distinguido en sus pupilas el reflejo de los puntos brillantes que se extendían a lo largo de todo el techo de aquella ilimitada caverna. No se equivocaba, como las siguientes palabras del chico vinieron a confirmar:
—Estás vivo… —susurró, frente a aquellos ojos sin la acostumbrada opacidad vidriosa.
Pascal asintió.
—Perdona mi comentario de antes —continuó el joven, disculpándose—. Pensaba que eras como yo…
Dio varios saltos desde la roca hasta situarse a la altura de Pascal. El Viajero comprobó entonces que aquel chico era más alto y bastante más corpulento que él. Pascal, que todavía mantenía alzada la daga, se apartó. Si algo había aprendido en los últimos meses, era que el Mal puede adoptar diferentes formas. Tal vez ahora, intuyendo que añoraba compañía, le ofrecía el espejismo de aquella presencia.
—No tengas miedo —dijo el desconocido, sin acercarse más.
Pascal se concentraba en calibrar los riesgos de aquella situación imprevista.
—¿Y quién eres tú? —volvió a preguntar.
—Me llamo Ralph Buxter, y nací en Nueva York. ¿Y tú?
El Viajero no quiso facilitar aún esa información. Optó por volver a interrogar a aquel chico:
—¿Y qué haces aquí?
Ralph no tuvo inconveniente en proporcionarle más datos sobre sí mismo:
—Estás en el nivel de la máxima soledad, dentro de la Tierra de la Espera —explicó el chico—. Aquí se aguarda sin compañía.
—Eso ya lo sé —cortó Pascal—. Esta es la región de los fantasmas hogareños.
Ralph sonrió mostrando unos dientes blanquísimos.
—No solo de ellos.
Ahora Pascal sí se quedó sorprendido. ¿Alguien más podía permanecer allí, aparte de los hogareños?
—Quien te trajo hasta aquí —continuó Ralph—, ¿no te habló de nada más?
—No.
El chico señaló hacia los riscos que habían quedado a su espalda.
—Cerca comienza una red de infinitas cuevas —comunicó, enigmático—. Allí esperamos nosotros.
—¿Vosotros? ¿Quiénes?
Ralph esbozó una melancólica sonrisa mientras le mostraba una horrible laceración en el cuello.
—Los suicidas.
Pascal no supo qué decir. Se quedó mirándolo, boquiabierto. ¿Estaba hablando con un suicida? Aquella marca en la garganta dejaba poco margen a las dudas: ese chico se había ahorcado.
—Los fantasmas hogareños dejaron algo pendiente al morir que les impide reunirse con los demás muertos —explicó Ralph—. Nosotros, al acabar con nuestra vida, en cierto modo también. Por eso nos vemos obligados a permanecer aquí, en completo aislamiento, hasta la llamada. Cada uno en su propia cueva; es muy duro —su semblante adoptaba ahora un aire dolorido—. Incluso el silencio acaba haciéndose ensordecedor con el paso de los días. No se puede describir.
Pascal asintió, pensativo. Acarició su amuleto, que continuaba colgando de su cuello sin enfriarse. Una región de suicidas; alucinante. Cayó en la cuenta de que Melissa Lebobitz, liberada de lo que la retenía en el mundo de los vivos, haría poco que habría acudido hasta aquel sector de nuevas soledades. Al menos era un paso más que la aproximaba a la llamada.
—Tiene que ser muy duro, sí —convino por fin, sin superar aún su propio estupor—. A mí me daba la impresión de que este paisaje era parecido al de arriba.
Pero Ralph rechazó aquella observación con un gesto tajante:
—No. Puede que los alrededores sombríos sean similares aquí y allí, pero los muertos que aguardan en sus tumbas en el nivel del que tú vienes cuentan con la impagable ventaja de la compañía. Los suicidas hemos de aguardar aislados.
—Ya veo. Por eso tú…
—Yo suelo acudir a esta zona, mi cueva está cerca.
—¿Y qué pasa si te cruzas con otro suicida?
—Hemos de separarnos de inmediato, sin intercambiar una sola palabra. El incumplimiento de esta norma acarrearía consecuencias muy graves.
—Pero conmigo no te has mostrado tan prudente.
Ralph sonrió.
—No sé quién eres, pero sí sé lo que no eres. No perteneces a los nuestros, así que de momento no he infringido esa norma.
—Eso es verdad.
Ralph, cuyo disfrute al poder conversar con alguien se dejaba notar, reanudó sus aclaraciones:
—Los únicos que no son traídos aquí son los que se suicidaron tras cometer algún crimen, que son enviados directamente a la Tierra de la Oscuridad, y los que no eran conscientes de sus actos cuando se mataron; ya sabes, gente que estaba enferma. Pero los demás…
A Pascal le impactaron aquellas palabras. Aceptar que un suicidio podía ser ejecutado con plena consciencia era una afirmación con demasiadas repercusiones.
—Así que tú sabías bien lo que hacías —Pascal no había podido evitar sus palabras, aunque se dio cuenta de que podía resultar un comentario poco oportuno.
Ralph escuchó aquella puntualización con gesto ausente.
—Creo que nadie sabe en realidad lo que está a punto de hacer cuando decide suicidarse —reconoció—. Aunque quizá sea solo una excusa que construimos para justificarnos; uno acaba volviéndose muy indulgente consigo mismo.
Los dos se quedaron unos segundos en silencio.
—No sé qué decirte, la verdad.
Aquel tema le venía grande a Pascal. Se sintió incómodo.
Hay temas de los que uno prefiere no saber, no indagar.
—Siempre hay una salida —sentenció Ralph, con cierta melancolía—. Es una lección que he aprendido tarde; ojalá nunca te ocurra lo mismo.
Pascal jamás se había planteado el suicidio, y confió en que no llegara a encontrarse en una coyuntura semejante. Era evidente que aquel chico se veía ahora asaltado por crudos recuerdos, así que el Viajero se abstuvo de preguntarle qué le había llevado a tomar una decisión tan trágica siendo tan joven.
—Lo… lo tendré en cuenta, gracias.
Ralph no dejaba de mirarlo. Estaba claro que, una vez satisfecha la curiosidad de Pascal, ardía en deseos de comenzar a formular preguntas. Pero no pudo hacerlo; la conversación hubo de interrumpirse en aquel preciso instante. Un gruñido acababa de llegar hasta ellos… transmitiendo un apetito de bestia.
Alguien más llegaba. Algo más, que se arrastraba con ansia por la grieta rocosa que ya había recorrido Pascal, cortándoles la retirada más fácil.
Pretender escapar por la llanura habría sido inútil.
Ralph había abierto mucho los ojos, y miraba con pánico las rocas de las que acababa de descender. No tendría tiempo de llegar hasta las cuevas antes de que el monstruo surgiera de entre los peñascos. Estaba perdido; aquel inesperado encuentro le había hecho cometer un despiste fatal.
Pascal, mientras tanto, no se molestaba en buscar cauces de huida. Suspirando con fuerza, se limitó a sentir en las venas el avance cálido de la energía procedente de la daga. Se mantenía en pie, muy erguido, con las piernas separadas. Posición de combate, la daga brillando entre sus dedos.
Nuevos aullidos animales se unieron al primero.