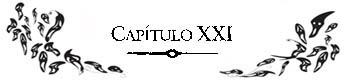
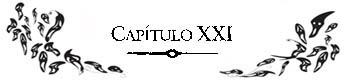
Las dos de la madrugada. Una silueta aguarda, inmóvil, fuera del haz de luz de la farola más próxima, confundiéndose bajo su abrigo oscuro con la negrura de la noche. Observa a ambos lados de la calle. No hay nadie. Frente a ella, la fachada apagada de una casa. Ninguna ventana iluminada. Todos duermen ya en el interior de ese edificio, cobijados en la serenidad de sus hogares. A lo lejos, unos ladridos salpican la quietud.
La silueta inicia unos movimientos sigilosos; se aparta de la acera —siempre fuera del alcance de los destellos de la calle—, cruza la calzada y alcanza el portal, deslizándose como una mancha borrosa. Su rostro queda oculto bajo un sombrero de fieltro levemente ladeado; sus manos, envueltas en guantes de látex, manipulan con pericia unos instrumentos que enseguida le permiten abrir aquella puerta. En segundos, la calle queda vacía.
Marcel Laville comienza a subir las escaleras sin emitir un solo ruido. Las suelas de goma de sus botas amortiguan las pisadas. Sabe cuál es el piso que le interesa, gracias a la documentación encontrada en la cartera de Pierre Cotin. Llega hasta la puerta, escucha con detenimiento, manipula la cerradura con sus instrumentos —logra suavizar el chasquido de su apertura— y se introduce en el apartamento mientras extrae de uno de los bolsillos de su abrigo una bolsa repleta de diminutas cápsulas.
Minutos después vuelve a la escalera, entorna la puerta del piso y comienza a descender con extremo cuidado. En cuanto sale del edificio —no ha cerrado del todo el acceso—, saca un teléfono móvil de uno de los bolsillos de su abrigo y marca un número. Cuelga en cuanto oye la primera señal.
El Guardián de la Puerta ya ha desaparecido de aquella avenida, su figura muda se ha perdido por el entramado de callejuelas que se abre en las proximidades. Es entonces cuando un vehículo grande, a escasa velocidad y con un motor silencioso, aparece en las inmediaciones del edificio. El monovolumen se detiene junto al portal, varios individuos salen de él portando un bulto voluminoso y pesado que introducen en la casa sin detenerse.
El vehículo, sin esperar a los ocupantes que han salido, desaparece de la escena de inmediato. La madrugada continúa.

Francesco Girardelli estaba leyendo en el salón de su domicilio cuando llamaron a la puerta. Y lo hicieron golpeando con los nudillos, en vez de presionar el timbre. Aquella excepcional muestra de discreción —merced a la cual se evitaba que alguien del vecindario se percatara de la intempestiva visita— y la hora tan tardía en que se producía esa llegada pusieron sobre aviso al maestro de videntes.
Una tenue corriente de hostilidad llegó hasta él como si le alcanzara, remoloneando al estilo de una mascota entre sus piernas.
Girardelli, que había depositado el libro al que había dedicado la última hora sobre una mesa cercana, se aproximó hasta la puerta con gesto preocupado y preguntó antes de abrir:
—¿Quién es?
La respuesta no tardó en dejarse oír:
—André Verger, Francesco. Ábreme.
El maestro reconoció la exquisita dicción de aquella lengua que también dominaba. Sonrió ante la audacia de ese médium rechazado por la Hermandad años atrás debido al empleo espurio de sus artes, y que ahora tenía la osadía de presentarse en su propia casa. ¿Quizá intuía la amenaza que se cernía sobre la Hermandad y, como un buitre, se había apresurado a merodear en torno a él para ver si podía sacar tajada de la situación?
El maestro era consciente de su superior capacidad psíquica frente a la del hechicero parisino. Al mismo tiempo, su propia posición como único vértice vivo del Triángulo Europeo le obligaba a atender a Verger.
—Cuánto tiempo —comentó cuando ambos quedaron a la vista, estudiándose, uno frente al otro—. ¿A qué debo el dudoso honor de tu visita?
Frente a la enérgica e impecable figura del hechicero francés, Girardelli, más bajo de estatura, con su espalda algo encorvada, su escaso pelo canoso y sus gruesas gafas de pasta, ofrecía el aspecto fatigado y bondadoso de un sabio anciano. Sin embargo, sus ojos brillaban con una férrea vitalidad que lograba insuflar a todo su cuerpo un aliento poderoso.
Verger exhibió su sonrisa de tiburón.
—Siempre tan protocolario, Francesco. No has cambiado nada.
—Gracias. Por desgracia, supongo que tú tampoco.
Verger no respondió al sutil ataque.
—¿Me vas a dejar entrar, o seguimos hablando en la escalera?
Girardelli todavía se lo pensó unos instantes, estudiando las pupilas aceradas de su colega.
—Pasa —cedió al fin, franqueándole el paso—. Debo ofrecerte esa hospitalidad que tú tan pocas veces muestras.
André, muy tieso, se encaminaba a grandes zancadas al salón que ya conocía, seguido de cerca por las pisadas más suaves de su anfitrión.
—Cuando vengas a París estaré encantado de recibirte en mi casa, Francesco.
El aludido descartó aquella invitación con la cabeza.
—Tus ofertas nunca son desinteresadas; por eso mismo, tu actitud jamás logrará ser hospitalaria.
Llegaron a la estancia principal de la casa y se acomodaron sin más preámbulos. Verger localizó enseguida con la vista los utensilios que utilizaba el maestro para sus sesiones como médium, sus ojos escrutadores estudiaban cada milímetro de aquel espacio. Ese examen visual tampoco pasó desapercibido para Girardelli, que mantuvo una pose seria.
—No me gustaría prolongar este encuentro más de lo imprescindible —comunicó, severo—. Así que tú dirás.
André asintió.
—Me gustaría presentarte a alguien, Francesco.
El maestro giró la cabeza hacia los lados antes de volver a dirigirse al hechicero:
—No veo a nadie más.
Verger se había levantado y ya tenía entre las manos uno de los tableros de ouija que solía emplear Girardelli para trabajar, con el que sus manos jugueteaban procurando imprimir un carácter casual a aquel movimiento, en realidad muy calculado.
—Es que mi amigo no está aquí ——aquella aclaración se entendió muy bien—. Pero tiene mucho interés en conocerte.
El maestro, ante aquella extraña insinuación, recordó la advertencia de Daphne de no iniciar sesiones de espiritismo. Abriendo mucho los ojos, llegó a la estremecedora deducción de que Verger podía estar relacionado de alguna forma con la entidad demoníaca que había terminado con los otros dos vértices del Triángulo Europeo. Solo así se explicaba su oportuna presencia allí aquella noche y la sugerencia implícita en sus últimas palabras. Así de sencillo… y de crudo. No tendría que haberle dejado entrar. Pero ya era tarde.
Impresionado por la frialdad que aquella visita requería, se dio cuenta de que aquel dotado vidente que tenía delante se había ido deshumanizando con el tiempo mucho más de lo que habría imaginado. Sintió por él una pena inmensa. ¿Tan seductor era el Mal? Claro que sí, se contestó él mismo. La gente sigue cayendo en sus trampas, ¿no? La única evolución del lado oscuro es que se ha vuelto más sofisticado, un simple camuflaje para ocultar su esencia primitiva.
—Si no está en nuestro mundo, es porque no tiene que estar —declaró Girardelli—. Tu amigo no me interesa.
Verger había fruncido el ceño mientras detenía su manipulación del tablero, todavía de pie. Aquella observación tan rotunda lo había puesto alerta. Tal como le advirtiese el ente, alguien había avisado a Girardelli, no cabía duda. Sin embargo, a pesar de su lucidez casi profética, al anciano maestro no se le había ocurrido vincular a Verger con la amenaza que se aproximaba a él. Un error fatal.
—Venga —volvió a intentar el hechicero, esbozando una nueva sonrisa—, será solo un momento… Te va a sorprender.
Girardelli comprobaba, molesto, que Verger también había ganado en cinismo.
—No.
La firmeza de aquella negación, pronunciada con el tono amenazador de las advertencias, resultó de lo más clarificadora para el hechicero francés. El maestro Girardelli había adivinado sus intenciones, quedaba patente.
—No sé qué estás pensando… —empezó, decidiendo una nueva estrategia a la vista del cambio en la situación.
—Lo más inteligente —Francesco se había levantado también, y en su porte noble captó Verger una autoridad intrínseca que él nunca poseería: la que nacía de una conciencia tranquila—. Márchate, André. Y no vuelvas.
Verger, con la determinación de intentar una última maniobra, comenzó a extender el tablero de ouija sobre la mesa. En cuanto lo hizo, Girardelli desplegó su considerable fortaleza psíquica y, de un solo gesto, sin dar un solo paso hacia él, arrancó de las manos del hechicero la plancha grabada, que voló lejos.
El maestro sabía que si aquel adversario lograba abrir la comunicación con el Más Allá, poco podría hacer él para defenderse de la criatura demoníaca que aguardaba en la otra dimensión.
Verger, furibundo, procuró emplear su propia fuerza psíquica para recuperar el control, pero en aquel pulso comprobó, sorprendido, que todavía aquel viejo lo superaba. Tras unos segundos de combate mental, se vio obligado a claudicar.
Siguió el sonido de los suspiros, mientras cada uno procuraba reponerse del esfuerzo realizado. Después ganó intensidad el zumbido agobiante del silencio.
El francés, con los ojos chispeantes de ira, se aproximó entonces al maestro y desafió su mirada implacable, deteniendo su rostro a escasos centímetros del semblante valiente del anciano.
—Cómo te has atrevido…
Girardelli, que incluso en aquellas circunstancias no perdía cierta aura de benevolencia, le recriminó aquella rabia con el tono paciente que emplearía para reprender a un niño travieso:
—Cómo puedes pretender que no defienda mi vida —movió la cabeza hacia los lados, con visible pesadumbre—. Resultas tan patético en tu rebeldía… Todos debemos someternos a tu ambición, se trata de eso, ¿no? Hace tiempo que estás muerto, André. Aunque todavía no te has dado cuenta —lanzó una última sentencia, demoledora—. Eres pasto del Mal. Y nada podrá evitarlo.
Verger no soportaba que lo juzgaran; aquellas palabras y su tono lo terminaron de sulfurar. Tal como permanecían, con los rostros enfrentados, casi rozándose, se dispuso a lanzarle un mensaje repleto de rencor. Para garantizarse que lo oyera bien, Verger se colocó a su lado y le susurró al oído:
—Me has vencido en lo espiritual, Francesco. Pero te olvidas de lo más humano.
Girardelli alzó una ceja en señal de interrogación. André mantenía su mejilla pegada a la del maestro, ahora en silencio, y con una mano apretó la nuca del anciano obligándolo a seguir mirando al frente. A los pocos segundos, Girardelli sentía un líquido tibio resbalar por su cuello.
No le hizo falta contemplar los dedos ensangrentados de su verdugo ni el filo salpicado del arma que ahora quedaba ante sus ojos muy abiertos, para darse cuenta de que acababa de ser degollado. Girardelli procuró hablar, dirigirse a su ejecutor, pero de su boca solo salió sangre a borbotones, que se deslizó como una cascada por su barbilla, para confluir con el torrente que le empapaba ya el pecho. Verger se dedicó a sostenerle sin perder la sonrisa, contuvo con cariño las breves convulsiones de su víctima mientras agonizaba, lo acarició disfrutando con la sensación de aquella vida que se apagaba entre sus manos. Dio un beso en la frente al maestro antes de soltarlo. Francesco se desplomó en el suelo, sobre un charco de sangre.
—Hasta siempre, Francesco.
Verger, antes de ir a lavarse las manos y comprobar el estado de su ropa en busca de manchas comprometedoras, tuvo en cuenta que debía llevarse de la escena del crimen el puñal y el tablero de ouija, únicas pruebas de su presencia allí. Consultó su reloj; no debía perder el avión de vuelta a París.
Tenía margen, de todos modos. No facturaba equipaje.