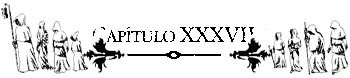
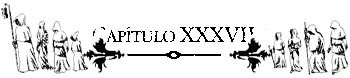
—Definitivamente, no me devuelve la llamada —comentó Mathieu refiriéndose a Michelle—. Deben de estar viviendo una noche intensa.
El chico había puesto un acento ambiguo a sus palabras, sin decantarse por una interpretación concreta sobre aquel hecho. Decidió ser optimista. Si había intensidad, era porque estaban a punto de conseguir traer a Jules hasta el palacio.
De nada servía ser agorero.
—¿Y quién no está viviendo una noche intensa? —Edouard quiso recordarle toda la tensión que habían soportado durante aquellas horas ante la posibilidad de que en cualquier momento Pascal se pusiera en contacto con ellos—. Lo que está en juego nos afecta a todos, nadie puede permitirse el lujo de mantenerse ajeno a lo que sucede.
Mathieu tuvo que reconocer que el médium tenía razón. Incluso un cometido tan tranquilo en apariencia como vigilar la Puerta Oscura se había revelado como una responsabilidad angustiosa.
—¿Crees que puede volver a necesitarnos? —planteó.
—Si de momento no lo ha hecho —aventuró Edouard—, supongo que será porque el encuentro con Eleanor Ramsfield se ha producido.
—No estés tan seguro —Mathieu procuraba cubrir todas las opciones—. A lo mejor lo siguen intentando en ese Nueva York de mil novecientos veintinueve.
—Es cierto.
—En cuyo caso esa mujer puede escapárseles de nuevo —matizó Mathieu—, lo que implicaría más viajes temporales a través de la Colmena de Kronos.
—Tú ganas —concedió Edouard—. Pueden volver a necesitarnos. ¿Ya estás más contento?
—Lo que necesito para relajarme un poco es la garantía de que no me van a hacer más preguntas de historia.
—Pero se supone que es tu especialidad, ¿no?
—No bajo esta presión. A partir de ahora, ya nunca me pondré nervioso en un examen, desde luego. Cualquier prueba en la que no haya en juego una vida me va a parecer una tontería.
—Una consecuencia útil de vivir episodios impactantes —comentó el médium— es que te ayudan a relativizar. Das a las cosas la verdadera importancia que tienen.
—Y tanto. Al final, nuestro problema va a ser recordar que existen situaciones inofensivas, vidas corrientes.
—¿Bajamos al sótano? Hace rato que no echamos una ojeada a la Puerta Oscura.
Mathieu dudó.
—¿Y si recibes una comunicación de Pascal?
—Tranquilo. Si el Viajero se intenta poner en contacto conmigo, subiremos rápido hasta aquí para que tengas acceso a Internet.
—Vamos entonces.

El puente de tablas sostenido por aquellas sogas gruesas, con su acostumbrado aspecto precario sobre el barranco, había quedado atrás junto a la silueta monumental de la Colmena de Kronos. Ambos escenarios eran ahora simples manchas en la noche, borrones que se iban difuminando entre las sombras.
—Hasta nunca —se despidió Lena Lambert volviéndose hacia aquel conjunto una última vez, sin poder ocultar su satisfacción a pesar de su estado de creciente deterioro—. Te entregué mi juventud, pero no me arrebatarás mis últimos instantes de vida. Eso no.
Recuperaba la dignidad, algo a lo que contribuía el haber podido ayudar a su descendiente. Habría dado lo que fuese por llegar a verlo en el mundo de los vivos, por alcanzar a entregarle de primera mano su sangre. Pero sabía que eso no ocurriría. Visto el fulminante efecto que la salida de la Colmena de Kronos había provocado en su cuerpo, tuvo que aceptar que no lograría atravesar con vida la distancia que la separaba del mundo donde nació.
Aun así, le compensaba.
Allí dentro, en el seno de ese laberinto temporal que acababan de abandonar, había vivido mucho; pero lo importante era que sus últimas experiencias, fuera de aquel entorno, recuperarían para ella el sabor de la libertad.
—Un sabor de boca que merece la pena —concluyó—. Mi último aliento será libre.
Ahora, su esfuerzo para asimilar el hecho de que no se encontraría con su familia alentó en Lena la curiosidad por sus descendientes. Dominique satisfizo las preguntas que ella, sin alzar la voz, iba formulando. El chico, en tanto el panorama ausente de movimiento lo permitió, le habló brevemente de la casa que los Marceaux todavía conservaban en pleno corazón de París, de los padres de Jules y del propio gótico.
Caminaban por aquel primer sector de la región de los condenados a buen ritmo. Como conocían la resonancia que impregnaba toda la región, y no querían alertar a las manadas de depredadores que solían recorrer aquellas llanuras desérticas, Dominique y Lena interrumpieron muy pronto sus cuchicheos. El chico, a cambio, la ayudaba en el avance mientras Pascal se esforzaba en recordar cada detalle de esa ruta que ya había completado dos veces. En su camino iban quedando a la vista determinados rincones que servían al Viajero de referencia: un risco, una laguna oscura, una zona de matorrales espinosos…
—¿Tienes sed? —le susurró más tarde a la mujer, ofreciéndole una de sus cantimploras.
Ella bebió, pero no lo hizo con avidez. Sabía que quedaba camino por delante y, sin que los chicos se lo advirtieran, empezó a racionar las provisiones que le quedaban a Pascal en la mochila.
En dos ocasiones detectaron perfiles sospechosos en el horizonte. En ambas reaccionaron igual: tumbados en el suelo, paralizados, esperaron a que el peligro pasara, por muy impacientes que se sintieran al comprobar cómo el tiempo iba transcurriendo sin que pudieran proseguir.
Pero había que aguantar.
Porque adelantarse un minuto, precipitarse apenas unos segundos, podía suponer el final del viaje. O mantenían la sangre fría —Pascal pensó que en un entorno como aquel, helador, tenía que resultar fácil conseguirlo— o arruinarían toda la misión.
¿Sucumbirían como nuevas víctimas de la Puerta Oscura, o regresarían victoriosos, a tiempo de salvar a Jules?
A su alrededor se alzaban las siluetas macizas de los cráteres que ya los recibieran a la ida. La tierra bajo sus pies se había vuelto durísima —lava fosilizada, tal vez—, y el mar de oscuridad esponjosa se balanceaba en las proximidades, alargándose perezosamente hasta alcanzarlos con jirones negros en forma de tentáculos.
—Buena señal —murmuró Dominique, a pesar de aquella escenografía lúgubre—. Por aquí vinimos.
La visibilidad era escasa, pero todos coincidieron en no emplear ninguna de sus linternas. Era preferible tropezar. Del mismo modo que un resplandor atrae a los insectos por la noche, cualquier tipo de iluminación en aquella tierra inhóspita captaría de inmediato la atención de las criaturas malignas que acechaban en muchos kilómetros a la redonda. Había demasiado apetito y demasiada oscuridad en esos parajes.
La invisibilidad era su mejor arma, incluso por delante de la daga del Viajero.

Marcel confiaba en su condición de forense de la policía si algún coche patrulla los interceptaba de camino al palacio. Con todo el lateral abollado y un faro delantero roto, fundido, lo cierto era que aquel monovolumen no pasaba desapercibido entre el tráfico casi inexistente de la madrugada. No obstante, gracias a su color negro, al motor todavía silencioso y la hora tardía, pocos testigos podrían acordarse más adelante del Chrysler.
Era una sombra más entre las calles somnolientas de París.
La única circunstancia que sí podía derivar en testimonios comprometidos era el choque, con el posterior tiroteo, que habían protagonizado en el exterior del cementerio. ¿Habría llegado algún vecino especialmente despierto a apuntar la matrícula del vehículo? Una incógnita que solo el tiempo desvelaría.
Al lado del Guardián, Michelle, sujetándose el brazo herido, se mantenía en silencio, con la mirada ausente. Después de efectuar los disparos, había soltado el arma como si quemara entre sus manos.
—Has tenido que hacerlo —le dijo Marcel, procurando apaciguar los remordimientos que ella pudiera experimentar—. Por todos.
Michelle le dedicó una intensa mirada.
—No me siento mal —reconoció al fin, desorientada por sus confusas impresiones tras haber matado a un hombre—. Me siento rara, eso es todo.
Era su aparente frialdad lo que la preocupaba. Jamás había imaginado que acabaría con la vida de alguien, y ahora que había sucedido, sentía como si su ausencia de culpabilidad fuera algo reprochable.
Pero no lograba arrepentirse, ni tan siquiera estaba segura de querer conseguirlo. A su memoria acudía el recuerdo de la chica asesinada por Justin, esa tal Suzanne. Y la imagen de Jules, vulnerable a pesar de su condición vampírica gracias a la trampa que ellos mismos le habían tendido, dejándole a merced de aquel grupo de fanáticos.
Solo percibía en su interior odio hacia Justin. Y un tremendo consuelo al saber que ya no continuaría surgiendo de improviso; ella se veía libre de su halo permanente de amenaza.
—Ese chico era malo —afirmó Marcel—. Malo de verdad. De esas personas que no pueden evitar hacer daño. Tú has actuado en legítima defensa, pero seguro que has salvado otras vidas aparte de las nuestras. Además, seguro que ya estaba muy malherido por el choque.
Michelle no había pensado en eso.
—¿Tú crees?
Marcel asintió.
—¿Pero no has visto el estado en que ha quedado su coche? Tú te has limitado a adelantar algo que de todos modos iba a producirse.
Aunque no tuviesen la certeza de que eso fuera del todo cierto, Michelle sintió que se aligeraba el difuso peso que se había alojado en su interior.
—Estamos llegando —avisó entonces el Guardián—. Se acerca la siguiente fase…
En el tono de su voz se intuía la vacilación: tener en cautividad a un vampiro, a pesar de que no lo fuese en su plenitud —o al menos eso esperaban—, resultaba un acontecimiento tan exótico que nadie era capaz de imaginar en qué podía desembocar todo aquello.
—Avisaré a Mathieu para que estén al tanto —dijo Michelle.
Ella cogió su móvil, y fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía una llamada perdida, precisamente de su amigo.
—Espero que no fuera nada grave —suspiró mientras pulsaba los botones de su teléfono y se lo colocaba al oído.
—No creo, si solo te ha llamado una vez y no lo ha intentado conmigo…
Michelle escuchó cómo descolgaba Mathieu. Casi no le dejó hablar antes de anunciar las novedades.
—Llegaremos enseguida al palacio —dijo—. Lo tenemos.

Habían transcurrido varias horas de camino. Aquel territorio desértico comenzaba a experimentar pequeñas variaciones en el paisaje, que los ojos de los chicos, acostumbrados ya a esa densa penumbra, pudieron apreciar. Frente a los cráteres —algunos humeantes— que habían adornado la silenciosa ruta hasta el momento, empezaban ahora hondonadas suaves del terreno en cuyo fondo se distinguía la negrura turbia del agua estancada.
—Nos aproximamos a la región de las ciénagas —anunció Pascal volviéndose hacia sus dos acompañantes—. Creo que continuamos yendo bien.
El riesgo de extraviarse seguía muy presente en todos ellos; por eso mismo se fijaban en cada detalle del escenario que atravesaban, lo que servía además para detectar la proximidad de presencias hostiles. Dominique ayudaba con un innato sentido de la orientación que Pascal no poseía, y entre los dos parecía que estaban consiguiendo reconstruir el recorrido, aunque a la inversa; de lo que se trataba en ese momento era de regresar, de alcanzar el Umbral de la Atalaya y abandonar para siempre el reino de los condenados.
—¿Podemos descansar un poco? —susurró Lena Lambert, visiblemente exhausta—. Me fallan las fuerzas.
Ya se habían detenido varias veces por ella.
A pesar de que, sobre sus cabezas, el firmamento sin estrellas continuaba derramando su haz sombrío, inundándolos de oscuridad, los dos muchachos se percataron de que el semblante de la mujer había envejecido más aún. Su cabello había perdido brillo y sus ojos viveza, al tiempo que las arrugas de la cara se veían más profundas. Algunas manchas salpicaban la piel de sus manos y del rostro, e incluso la postura corporal con la que avanzaba la Viajera había ganado en inclinación hasta casi encorvar su figura.
El proceso de deterioro no perdonaba. Ella respiraba sin remedio aquella atmósfera que la iba consumiendo.
Los chicos fingieron no darse cuenta, aunque accedieron a detenerse. Pascal compartió sus provisiones con Lena, mientras Dominique —ajeno a esas necesidades de vivos— se disponía a confirmar la ausencia de peligro a su alrededor, algo que sin embargo no pudo hacer. Porque a media distancia, de refilón, acababa de percibir movimiento y un fugaz resplandor.
—¡Silencio! —advirtió entre murmullos—. Creo que he visto algo…
Tanto Pascal como Lena reaccionaron al instante, tirándose al suelo. Dominique, agachado, estudiaba la zona donde había detectado la agitación sospechosa. En efecto, las tinieblas apenas tardaron en disolverse al paso de una siniestra comitiva de encapuchados que portaban antorchas, al modo de la Santa Compaña. Un rítmico golpeteo de tambor imponía su cadencia fúnebre.
El Viajero —su talismán helado al cuello, una vez más— no necesitó descubrir entre aquellas figuras ataviadas con hábitos los carros y los prisioneros encadenados para reconocer ese desfile tétrico.
Bajo aquellas capuchas de monje se ocultaban, lo sabía bien, calaveras cuyas cuencas vacías solo destilaban odio… y hambre de espíritus puros.
—Espectros —comunicó sin alzar la voz—. Son los encargados de trasladar a los condenados al nivel de sufrimiento que les corresponde.
—¡Los que se llevaban a Michelle cuando tú fuiste a rescatarla! —cayó en la cuenta Dominique, recordando todo lo que su amigo les contara en el mundo de los vivos.
Pascal asintió. Los que llevaban a Michelle… y a Marc.
Ninguno de los tres despegaba la mirada de tan tenebroso espectáculo, presas del magnetismo de lo inquietante.
—No van armados —observó Lena.
—Ellos mismos son su propia arma —explicó Pascal—. Su mordedura produce un fenómeno de corrupción irreversible en el cuerpo. Te pudres en vida, agonizando entre dolores atroces.
La mordedura ponzoñosa.
—Oye, están cada vez más cerca —advirtió Dominique, atento ante esa formación sinuosa de entes malignos que avanzaba directamente hacia ellos—. Tenemos que largarnos de aquí a toda leche.
Constatar aquel hecho les hizo despertar de la fascinación que se había adueñado de los tres ante una imagen tan sobrecogedora. En efecto, debían alejarse de allí mientras pudieran hacerlo sin ser descubiertos.

Marcel tomó la última curva y el monovolumen accedió a la calle a la que daba la puerta principal del palacio. Por el aspecto que ofrecía el destrozado vehículo y la propia apariencia de sus ocupantes, daba la impresión de que volvían de una encarnizada guerra.
Y la realidad no distaba mucho de aquella comparación de tintes apocalípticos. A fin de cuentas, retornaban de un escenario de sangre y violencia que arrojaba un trágico saldo de dos cadáveres.
Poco después, la policía descubriría el enorme cuerpo del tercero en las profundidades del cementerio de Pere Lachaise.
La gente que permanecía en las proximidades del edificio donde se hallaba custodiada la Puerta Oscura —ese sector de Le Marais coincidía con una conocida zona de marcha nocturna cuando llegaba el fin de semana— seguía con la mirada el avance del siniestro vehículo con los cristales tintados.
Demasiados testigos para cuando la policía comenzara a hacer preguntas.
Marcel supo por ello que el Chrysler tenía las horas contadas. Ya se encargaría de que estuviese desguazado en menos de veinticuatro horas; no encontrarían ni el espejo retrovisor.
El Guardián detuvo el vehículo ante la fachada del palacio, frente a dos portones enormes que bloqueaban el paso bajo un imponente arco de piedra. El polvo acumulado en aquel frontal atestiguaba las escasas ocasiones en las que se empleaba esa vía para entrar en el edificio. Desde luego, era la menos discreta.
—¿Vamos a meternos por ahí? —preguntó Michelle, que se había planteado durante el camino cómo introducirían a Jules en el edificio sin que nadie corriese ningún riesgo.
Mientras hablaba, las puertas que tenían ante ellos comenzaron a abrirse entre gemidos con solemne lentitud, como si alguna misteriosa señal hubiese anunciado su llegada. Michelle observó a través del astillado parabrisas los ventanales de los pisos superiores, anegados de suciedad, imaginando más allá los movimientos furtivos de los servidores del Guardián.
Su presencia intuida, pero siempre invisibles.
—Es la única forma —respondió por fin Marcel, atravesando con el monovolumen aquellos umbrales medievales—. Desde hace un buen rato, todo lo que estamos haciendo es tan… novedoso, que no creas que tengo muy claro cada paso que damos.
Michelle asintió; quizá el forense no había llegado a concebir que realmente pudieran capturar a Jules a esas alturas de su transformación.
Pero había sucedido. Solo faltaba que Pascal —ahora que la tensión había disminuido, se dio cuenta de lo mucho que lo echaba de menos— lograse regresar al mundo de los vivos con la sangre de Lena Lambert.
Y pronto… o sería demasiado tarde.
El Chrysler abandonó por completo la calle. En cuanto fue engullido por el caserón, los portones iniciaron la rechinante trayectoria de cierre y, segundos después, ninguna huella quedaba del paso del monovolumen por Le Marais. Los rostros curiosos que se habían fijado en el vehículo reanudaron la intensa vida de la noche parisina.
Ojalá olvidaran lo que habían visto.
Ya en el interior del palacio, ante los ojos de Michelle quedó un amplio corredor que cruzaron con el Chrysler hasta terminar justo en el vestíbulo que todos conocían, con su aspecto de patio, sus esculturas en los laterales y la iluminación tenue, al que llegaban siempre por el callejón trasero.
Edouard y Mathieu aguardaban de pie, impacientes, en la zona donde continuaban dispuestas las sillas para cuando se volviese a reunir todo el grupo, y se acercaron en cuanto Marcel detuvo el vehículo y apagó el motor. No lo hicieron deprisa, a pesar de las ganas que tenían de encontrarse con los recién llegados. Y es que lo que transportaban Marcel y Michelle investía al monovolumen de un halo oscuro que intimidaba.
El aspecto lúgubre de aquel automóvil que ni el médium ni Mathieu habían visto nunca, con sus misteriosos cristales de negra transparencia y los destrozos en la carrocería, no ayudaba tampoco a reducir el aura inquietante de su llegada. Ya habría tiempo de hacer preguntas.
Los dos chicos, en cualquier caso, no quitaban ojo al vehículo, conteniendo a duras penas el interrogante que pugnaba por salir de sus bocas: ¿estaba allí dentro Jules Marceaux?
Toda la información que poseían en torno a Pascal, y que debían compartir con el Guardián y Michelle, podía esperar. Lo prioritario era confirmar que el amigo gótico volvía a estar con ellos.
Marcel descendió del Chrysler y a continuación lo hizo Michelle por la misma puerta, ya que la del copiloto estaba bloqueada al haberse deformado como consecuencia del choque. Mathieu terminó entonces de aproximarse a ellos y abrazó a su amiga, aunque se percató a tiempo de que estaba herida en un brazo y maniobró con suavidad para no hacerle daño.
Se miraron los cuatro, en medio de un significativo silencio. Al alivio que provocaba aquel retorno, se unía un indudable nerviosismo.
¿Y ahora qué?
—¿Sabemos algo de Pascal? —preguntó Michelle con el rostro sofocado por el dolor de la herida, que iba en aumento.
Los chicos movieron la cabeza hacia los lados.
—La última comunicación establecida con el Viajero —respondió Edouard— nos ha confirmado que están en el Nueva York de mil novecientos veintinueve. Lena Lambert también, así que hay muchas posibilidades de que hayan conseguido encontrarla. Pero no lo sabemos con seguridad.
Así que tampoco podían afirmar que Pascal tuviese ya en sus manos el frasco de cristal con la sangre de ella, un dato trascendental.
Sin necesidad de que nadie añadiera nada, todos centraron sus pensamientos en el factor tiempo. El Viajero tenía que regresar con más urgencia que nunca.
Edouard, experimentando el asfixiante peso de aquella contrarreloj, lamentó el hecho de que solo Daphne, con su extraordinario poder mental y su experiencia como nigromante, hubiese estado en condiciones de llevar a cabo con éxito el ritual que retrasaba la transformación de Jules. Al final, ni siquiera ella había sido capaz de culminarlo; ahora, el plazo se agotaba y él no estaba en condiciones de hacer nada por evitarlo.
Se había impuesto de nuevo el silencio, mientras los ojos de todos se dirigían de soslayo hacia el monovolumen.
—Está… está ahí, ¿verdad? —el médium, que captaba con fuerza una presencia contaminada por el Mal, se atrevió a señalar la parte trasera del monovolumen. No aguantaba más, al igual que Mathieu.
El Guardián asintió.
—Eso creemos.
—¿Y los destrozos? —ahora intervenía Mathieu, impresionado por el aspecto machacado del vehículo—. ¿También los ha provocado él?
—Han sido los cazavampiros —respondió Michelle mientras procuraba sujetarse el magullado brazo—. También responsables de mi herida, por cierto. Pero ese asunto está ya solucionado. Definitivamente.
—Deberíamos curártelo —propuso Mathieu—. Te tiene que doler mucho.
Ella rechazó la sugerencia con la cabeza.
—Hay asuntos más urgentes, Mat. Lo mío puede esperar.
El grupo se fue aproximando hasta rodear el vehículo. Un repentino golpe procedente de su interior los sobresaltó.