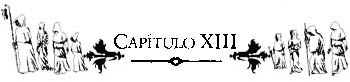
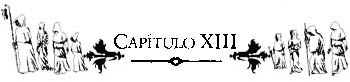
Así que Jules continuaba en paradero desconocido, reflexionaba Pascal, preocupado, tras recuperarse del extenuante contacto con el mundo de los vivos. Por lo tanto, Daphne aún no había podido aplicar en él su método para ralentizar el proceso vampírico…
Qué mal aspecto presentaba todo.
—Llegarás a tiempo —procuró animar Dominique, a quien Pascal había puesto al tanto de su comunicación con Edouard—. Si han logrado ver a Jules sin correr peligro, es que el proceso de infección va muy lento todavía. La mordedura que sufrió era muy superficial, ¿no?
Pascal asintió.
—Espero que tengas razón, Dominique. Porque si no…
—Pues claro que sí —le cortó el otro, negándose a aceptar pensamientos negativos—. Lo único de lo que te tienes que preocupar mientras estés en este mundo es de regresar cuanto antes con la sangre de Lena Lambert. Lo demás solo estorba. Necesitas estar concentrado al máximo.
—Tienes razón. Movámonos ya.
Mientras caminaban, el Viajero recreó en su memoria la imagen de Michelle. Había estado a punto de preguntarle a Edouard en concreto por ella, pero al final no había tenido valor y su curiosidad se había limitado a interesarse por «el grupo». Ahora se arrepentía.
Pascal y Dominique avanzaron hasta situarse delante del abrumador macizo que conformaba la Colmena de Kronos, frente al primer acceso hexagonal que quedaba a la altura del terreno. Pascal recordó que aquella cavidad, no muy amplia aunque llegaba a los dos metros de altura, conducía a la celda principal. Había que atravesarla.
—¿De qué material está hecha? —Dominique acariciaba los contornos de ese primer hueco por el que el Viajero indicaba que debían introducirse, mientras reunía la determinación necesaria para asumir la siguiente etapa de su viaje—. Es una sustancia muy fría, incluso para este entorno.
El Viajero se encogió de hombros.
—No lo sé, pero seguro que surgió de esta realidad inerte hace milenios. ¿Estás dispuesto?
Dominique alzó su hacha.
—Lo estoy.
Pascal echó una última ojeada al paisaje brumoso que quedaba a su espalda, más allá de la pasarela. Ninguna amenaza —aparte del propio ominoso escenario de aquella región— se intuía en la distancia.
—Pues adelante.
No hablaron más, imbuidos de la misma solemnidad que emanaba de cada poro de ese majestuoso fenómeno natural en cuyo seno confluían poderosas corrientes temporales que se entrelazaban conformando un etéreo laberinto. En sus mentes se dibujaba el temible riesgo inherente a lo que se proponían llevar a cabo: una búsqueda a través de terribles momentos históricos, un recorrido por infiernos humanos cuyo eco cruel había quedado atrapado entre las paredes fosilizadas de aquella colmena, reverberando hasta el infinito.
Tenían que lograr volver. Y hacerlo con la sangre de Lena Lambert, el único antídoto existente para la infección que sufría Jules Marceaux, a quien imaginaban debatiéndose entre la vida y la no-muerte en la otra dimensión, su humanidad agonizante apurando los últimos gestos de rebeldía.
Pascal imaginó sus ojos claros empañándose paulatinamente, conforme el germen del mal iba colapsando su torrente sanguíneo.
Michelle tenía que estar pasándolo muy mal por su amigo y lo sintió también por ella. Si hubiera podido ahorrarle sufrimiento…
No soportaba imaginarla triste. Su sonrisa era demasiado bella. Como responsable de su ruptura sentimental, Pascal anhelaba una ocasión que le permitiera brindarle su apoyo, su calor. En su afán por compensarla del dolor provocado, fue consciente de que no buscaba su agradecimiento. No. Buscaba mucho más: ese amor que apenas había llegado a vislumbrar en el corazón de Michelle antes de estropearlo todo, y que él sí continuaba sintiendo por ella.
Salvar a Jules de su trágico destino suponía una vía para volver a despertar aquel sentimiento en Michelle. O, al menos, si es que eso ya no era posible, para suavizar su pena. Pascal estaba dispuesto a conformarse con recuperar su amistad —qué dolorosa resultaba esa resignación—, si eso era lo máximo a lo que podía aspirar.
¿Lo conseguirían? ¿Llegarían a tiempo de salvar a Jules?
La lacerante incógnita se mantendría hasta su retorno al mundo de los vivos.
Los dos juntos, sin postergarlo más, accedieron a la Colmena por aquel primer conducto que se abría frente a ellos.
En cuanto atravesaron ese umbral pétreo, toda la resonancia inerte que restallaba en la atmósfera exterior como chispazos de silencio absoluto, enmudeció para dar paso a un ambiente más neutro, menos hostil, casi ingrávido.
Se notaba que, al introducirse en la Colmena, habían entrado cu un nuevo ambiente, en un medio ajeno a todo lo demás. Incrustada en la región de los condenados, pero, en realidad, a una distancia cósmica del terreno volcánico que habían dejado a sus espaldas.
Mientras caminaban por el corredor que los llevaría a la cavidad principal de las celdas, ambos presentían la latente proximidad de la dimensión del tiempo, su turbulenta fuerza contenida entre los tabiques ancestrales de la Colmena. Un torrente difuso, en cierto modo embriagador, al que se disponían a precipitarse en caída libre.

Daphne frenó el vehículo cuando la presión en su cabeza alcanzó una fuerza excesiva. Incluso sentía en la sien el latir de sus agitadas pulsaciones, que se habían ido acelerando al mismo ritmo con que el coche la aproximaba a unos terrenos en apariencia abandonados.
Jules Marceaux tenía que encontrarse muy cerca, mucho. El u otra criatura de ultratumba.
Confió en que se cumpliera la primera opción; el tiempo seguía siendo un bien demasiado preciado como para dilapidarlo en direcciones equivocadas.
La vidente condujo el vehículo hasta que quedó oculto entre unos árboles. A continuación apagó el motor, puso el freno de mano y salió del coche. En vez de alejarse de él, se detuvo a un metro escaso de distancia y comenzó a girar sobre sí misma, oteando el panorama que quedaba a su alrededor. Pronto detectó lo que estaba buscando, lo reconoció sin esfuerzo en medio de un paisaje que ofrecía pocas oportunidades para alguien que pretendiera escapar de la luz solar: un cobertizo.
A Daphne, aquella pequeña y austera construcción, situada a unos doscientos metros de su posición, le provocó el palpito definitivo. Allí se ocultaba Jules. Tenía que ser allí.
La vidente acarició el talismán que llevaba al cuello, cogió la bolsa con sus utensilios y, sin pensarlo más, se encaminó hacia su objetivo con la mirada fija en él.
No tardó en situarse frente a la puerta del cobertizo, que aparecía bloqueada con una confusa amalgama de restos aprisionados en el vano. Daphne se dejó embargar desde allí por sus percepciones, que destilaban una mezcla de halos malignos y fugaces retazos de luz. Suspiró. Alzando la vista, confirmó la tranquilizadora presencia del brillo solar, reunió todo su arrojo y comenzó a apartar los obstáculos que le impedían acceder al interior de la pequeña edificación. Era muy consciente de que en cuanto el resplandor diurno empezase a entrar en el cobertizo, se interrumpiría el letargo vampírico de quien allí descansaba, pero resultaba inevitable aquella forma tan poco sutil de anunciar su «visita».
Pronto pudo asomarse a la penumbra del interior, que la recibía en completo silencio. Lo primero que captó, junto al gélido tacto de su talismán, fue un olor intenso, nauseabundo. Un hedor penetrante que escapaba de los huecos abiertos atacando su olfato con tenues vaharadas corrompidas y, oculto bajo aquella atmósfera contaminada, un hálito de muerte que ella conocía demasiado bien. La vidente procuró atisbar más allá de esa entrada antes de continuar su tarea de limpieza del acceso. A poca distancia, en la zona más protegida y oscura del habitáculo, distinguió un lecho sobre el que descansaba un bulto inmóvil de perfil humano.
Daphne contuvo la respiración ante el hallazgo, impresionada. Tenía que tratarse de Jules Marceaux. Apenas se detuvo antes de reanudar su labor de «desescombro», tan solo lo suficiente como para comprobar si se percibía allí dentro algún movimiento que pudiera amenazarla. Pero, hubiese o no sido ya detectada por el anfitrión, nada parecía interrumpir la parálisis reinante dentro de aquel pequeño espacio, así que prosiguió con sus esfuerzos hasta que la entrada al cobertizo quedó expedita. A continuación, quitándose del cuello su medallón de plata y manteniéndolo delante de ella como un escudo protector, accedió al interior de la construcción con paso decidido. No bajó los brazos en ningún momento, extendidos en su firme exhibición del talismán.
Avanzó sin pensarlo. No había margen para retrasar aquel encuentro, no cabían los titubeos.
Sin embargo, Daphne no llegó a alcanzar al durmiente antes de que este despertase. Simplemente, la figura recostada se giró de súbito cuando la vidente se encontraba a un metro escaso, y se la quedó mirando con feroces ojos amarillentos que trepaban por la médium hasta lo más profundo. Daphne se había detenido ante aquella primera muestra de resistencia tan directa, tan brutal, procurando mantener su declinante determinación.
Se enfrentaba a un semblante humano, reconocible aunque devastado en sus facciones por una virulenta crispación maligna que se generaba en ese instante ante la invasión del cubículo. Era Jules, sí. Pero sus suaves rasgos naturales —los que debía de haber estado mostrando durante su sueño— se iban carcomiendo ahora, en una erosión acelerada que dejaba paso a un rostro mucho más agresivo y animal. El rostro de la noche que alojaba en su interior.
Daphne captó cómo las pupilas del chico iban vaciándose de humanidad y se eclipsaban en medio de una dolorosa lucha interior. Debía intervenir antes de que fuera demasiado tarde.
—¡Jules! —gritó, alzando el amuleto ante su cara—. ¡Soy yo, Daphne! ¡No te sometas, aguanta, las tinieblas ahora están lejos! —señaló la entrada al cobertizo, desde la que se derramaban los rayos solares—. ¡He venido a ayudarte, a liberarte!
La bruja, experta, estudiaba sin pestañear todos los síntomas en el muchacho. Vio sus manos temblando, manteniendo un silencioso pulso entre curvar sus dedos en el perfil de la garra o mantenerlos laxos; sus pupilas rasgadas que pugnaban por recuperar la redondez de una mirada limpia mientras se defendían del acoso de la luz; la boca abierta del chico en la que no acababan de surgir por completo aquellos colmillos con los que ella sabía que Jules ya contaba.
¿Había llegado a tiempo?
De ser así, Daphne todavía podría llevar a cabo su estrategia para ralentizar el proceso vampírico del muchacho y, tal vez, llevarlo hasta el palacio de Le Marais, donde lo inmovilizarían hasta el retorno del Viajero.
Jules soltó un gruñido. La alimaña que lo devoraba por dentro se impacientaba.

Marcel dejó de asomarse por entre la deteriorada estructura de una verja oxidada que tapiaba la entrada a un local donde aún se distinguían las señas del último comercio que lo ocupó, una peluquería. Después, sacudiéndose el polvo adherido a su abrigo, se giró hacia Michelle, poco satisfecho.
—Nada. ¿Y tú?
La chica acababa de llegar tras recorrer una galería cercana, también en franco abandono, que ofrecía tentadoras posibilidades para alguien que buscara refugios apartados y oscuros. Su solemne atavío gótico confería a la escena una ambientación muy oportuna para lo que estaban llevando a cabo.
—Nada —coincidió ella, suspirando—. Creo que Jules no se ha acercado a su «vampiro iniciador». No ha venido por aquí. Al menos, no todavía.
—Estoy de acuerdo —convino el forense—. Nuestra inspección del cementerio ha sido muy minuciosa, y tampoco ha dado resultado.
—Bueno, sí que lo ha dado —matizó Michelle—. Nos permite descartar esta zona a la hora de intentar ubicar su escondite. Lo que pasa es que no es el resultado que más nos interesa.
—Porque no ahorra tiempo —Marcel alzó la mirada para calibrar el resplandor del cielo, calculando las horas de luz real de las que aún disponían—. Y Daphne tampoco ha dado señales de vida. ¿Dónde se ha metido ese chico? No puede andar muy lejos.
—No, después de lo que vimos ayer.
—Como vampiro, será capaz de recorrer largas distancias en una sola noche —observó el Guardián, meditabundo—. Quizá haya decidido escapar lejos.
Michelle se quedó pensándolo unos instantes.
—Eso es precisamente lo que habría querido el auténtico Jules —comentó, recordando ese fugaz instante de mutuo reconocimiento que habían compartido al borde del desastre—. Alejarse todo lo posible de nosotros para no hacernos daño. Pero su lado vampírico le impulsará a todo lo contrario.
Marcel sintió unas repentinas ganas de fumar, que procuró reprimir. Aquella súbita imagen del tabaco en su cabeza le trajo a la memoria el recuerdo de su amiga la detective Betancourt, lo que no ayudó a mejorar su humor.
—¿Tú crees? —se limitó a preguntar.
Michelle asintió, convencida.
—Por el día, Jules está demasiado debilitado y la luz solar habrá pasado a ser insoportable para él —argumentó—. Y por la noche, sus instintos le llevarán a la enorme concentración de cuerpos vivos que es París, y a las inmediaciones de la tumba de su «creador». No, Jules ya no se irá. Por eso estoy convencida de que lo terminaremos encontrando.
—Si no nos encuentra él antes —concluyó Marcel, consciente de que las circunstancias se iban volviendo menos halagüeñas conforme el tiempo transcurría.
—Pretendemos ayudar a Jules —insistió en decirse Michelle para mitigar sus remordimientos—. Sería tan triste tener que defendernos de él…
Marcel la miró.
—Tú ya has sido incapaz de hacerlo cuando ha llegado el momento, Michelle. Por suerte, los acontecimientos han demostrado que aún podías permitirte un titubeo así.
Ella había bajado la cabeza.
—Venga, terminemos de registrar esta zona —propuso el forense, apaciguador—. Habrá que empezar a pensar en nuestra siguiente iniciativa.

Los dos chicos, exhibiendo el mismo semblante intimidado ante el silencio reinante, habían avanzado unos pasos hasta situarse en el centro de aquella sala hexagonal a la que se llegaba tras surgir del corredor que comunicaba con el exterior de la Colmena de Kronos.
Ya habían alcanzado el vestíbulo de los viajes en el tiempo, se asomaban al precipicio cronológico con la disposición sobrecogida de unos aventureros amateur. Dominique, por su parte, no perdía detalle de nada.
Al margen del acceso por el que acababan de llegar —el único abierto, que ahora quedaba a sus espaldas—, cada uno de los lados tapiados de ese espacio neutro en el que se encontraban constituía en sí mismo una puerta que respondía al mismo trazado geométrico hexagonal.
Cinco alternativas iniciales. Había que elegir, aunque en este caso Pascal no iba a hacer uso de su piedra transparente, aquella peculiar brújula para tierras sin luz que, en cambio, sí le serviría para regresar. Ese instrumento no podía conducirle en la dirección que necesitaba. En esta ocasión, no.
Porque para localizar a Lena Lambert solo podía fiarse de sus propias percepciones, de ese presunto magnetismo que la condición que compartía con Lena —el sagrado rango de Viajero— tenía que despertar, que activar entre ellos. Guiarse por su intuición, se repitió Pascal, asustado. Algo a lo que tampoco estaba muy acostumbrado. Siempre había preferido delegar la responsabilidad en la eficacia de un tercero, y eso que en los últimos tiempos le costaba mucho menos afrontar las decisiones y asumir sus consecuencias.
Sobre todo cuando se ponía en la piel del Viajero, aunque su creciente seguridad en sí mismo iba adoptando una mayor solidez también en la vida diaria, como un poso que iba ganando consistencia también en su faceta más cotidiana.
—¿Y bien? —Dominique, sin ánimo de presionar, se dirigía a su amigo palmeándole la espalda—. Tendrás que elegir una celda. El tiempo apremia.
El chico sonreía con cierta ironía, a pesar de las circunstancias. Vaya marrón le caía a Pascal en aquellos momentos. ¡Vaya responsabilidad!
Lo que le permitía continuar exhibiendo su humor negro era la confianza que le daba caminar al lado de su amigo; ahora que lo había visto desplegar toda su convicción como Viajero, Dominique sabía que en aquella región de oscuridad perpetua estaba dispuesto a lo mismo que en el mundo de los vivos: a seguir a Pascal hasta el último confín.
Hasta el final. Por eso permanecía junto a él, a punto de perderse en un macabro laberinto temporal de dimensiones desconocidas.
Pascal había asentido en silencio. Se separó de su amigo, lo dejó de pie en aquella posición central y fue aproximándose a cada una de las cinco posibilidades que se abrían ante ellos. Se detenía conforme iba llegando a ellas, se dedicaba a escuchar como si pudiera percibir más allá de los portones que las bloqueaban algún tipo de señal, de llamada extrasensorial que lo condujera hasta Lena Lambert.
—Esta —señaló tras culminar una segunda ronda de inspección, secamente.
Dominique se aproximó hasta él.
—¿Seguro?
Esa pregunta sobraba, pero el chico había sido incapaz de no plantearla.
—¿Cómo voy a estarlo? —rezongó Pascal, sin despegar los ojos de la celda elegida—. Son todas idénticas…
Lo que las diferenciaba era algo tan trascendental como el destino al que conducían.
La otra cuestión que Dominique habría formulado era por qué esa en concreto, de entre las cinco. Qué había visto Pascal en ella, qué había vislumbrado al acercar el rostro a su superficie neutra, fosilizada. Pero se mordió la lengua. Su amigo se guiaba por rastros que escapaban a su entendimiento racional.
—¿Vamos? —avisó Pascal—. Es el momento.
Fue en aquel preciso instante cuando Dominique fue verdaderamente consciente de lo que estaba a punto de suceder: un vértigo fulminante recorrió su cuerpo como un latigazo.
—¿Qué… qué debo hacer?
Pascal se giró hacia él para dirigirle una cálida mirada de apoyo.
—Basta con que, al mismo tiempo que yo, apoyes tus manos abiertas sobre el tabique hexagonal que bloquea este acceso —instruyó—. Y a partir de ahí, déjate llevar.
Dominique tragó saliva.
—De acuerdo. Listo.
—Adelante, entonces. Y que haya suerte.
Pascal, claro, pensaba en Jules, motor del desafío en el que se hallaban sumergidos. Pero su último sentimiento antes de abandonar esa realidad, junto a la imagen de sus padres, fue una vez más para Michelle. Fue de ella de quien se despidió en silencio, fue el recuerdo de su rostro el que prefirió llevarse como equipaje en aquella intrincada ruta hacia los infiernos del hombre.
Los dos alargaban ya los brazos hasta tocar con las palmas de sus manos el portón esculpido en ese material de composición tan antigua. En aquel mismo momento, la plancha empezó a hundirse emitiendo un suave crujido, y en décimas de segundo se volatilizaban de la sala absorbidos por una fuerza abrumadora, transparente, que los precipitó en el torrente neutro de la dimensión del tiempo sin darles margen siquiera para una última mirada atrás.

La naturaleza del sonido que emergió de entre los agrietados labios de Jules —su sed, la eterna sed, quebraba su piel, la hacía tiras— había respondido a una mezcla entre gruñido desafiante y gemido lastimero, brotando como un eco cavernoso desde sus entrañas. Y en él, en aquel aullido ronco, distinguió Daphne la verdadera voz del combate que continuaba librándose en la conciencia del chico; en el fondo, la misma disputa que abrumaba al mundo desde su remoto origen: el pulso entre el Bien y el Mal.
Sin embargo, no había más que ver el aspecto de Jules —su delgadez extrema, las facciones demacradas, sus ojos hundidos en una lividez mortuoria— para comprobar que había ya muy poco que rescatar del muchacho. Espantada, Daphne confirmaba así la vertiginosa velocidad a la que Jules se consumía en su propia pesadilla.
Demasiada corrupción para estar contenida en un simple cuerpo adolescente, que amenazaba con estallar, con reventar incapaz de soportar todo el mal que había germinado en él.
La bruja dio un paso más. Sus brazos, que continuaban imitando la pose sacerdotal empleada para mostrar la sagrada forma en la comunión, seguían ofreciendo el respaldo del talismán tras el que se amparaba ella. Empezaba a sufrir calambres, pero no suavizó su postura. Tenía demasiado miedo; cualquier cosa podía ocurrir.
Todo estaba en juego.
—Jules… resiste… —insistió sin apartar los ojos de los del chico, que habían ganado un esperanzador atisbo humano animando a la bruja en su audacia—. Puedo ayudarte a frenar lo que te ocurre, créeme. Pero tengo que tocarte, ¿lo entiendes? Debo llegar hasta ti…
Ella se aproximó un poco más, ya casi rozaba su camastro. Daphne no olvidaba la extraordinaria energía de los vampiros; un único zarpazo, un simple empujón, y ella sería lanzada contra la pared más alejada sin ningún esfuerzo. Si se permitía el más leve descuido en esos delicados instantes, él la mataría sin dudar.
El gesto obnubilado del muchacho, en medio de su actitud hostil, no permitía deducir hasta qué punto era consciente de lo que estaba sucediendo. Jules no hablaba, no había vuelto a moverse desde el lecho sobre el que ahora se erguía como un zombi, no mostraba reacción alguna. Solo resollaba, con la sonora regularidad de un agonizante y el semblante absorto de un abducido. Hacía días que la vida de Jules se había transformado en un prolongado último estertor, y la presencia de la bruja había desatado su faceta maligna.
—Voy a tocarte, ¿me oyes? —advirtió Daphne, que no quería provocar en el chico un sobresalto que lo lanzase contra ella—. Necesito hacerlo para iniciar un ritual que puede frenar lo que te está ocurriendo, Jules. Pero tienes que confiar en mí. No consientas que los impulsos oscuros que laten dentro de ti se adueñen de tu destino, no los dejes salir. Ahora no. Apártalos de mi camino, Jules. O no podré hacer nada por ti. Ya no.
Con sus pupilas lechosas pero vitales, Daphne observó por última vez determinados detalles que sí podían advertirla de un inminente ataque por parte del joven: sus manos —cuyos pálidos dedos de uñas transparentes no mostraban crispación ahora—, la postura corporal —más neutra, menos tirante—, sus ojos de tonalidad apenas turbia.
De momento Jules había logrado, desde su remoto cautiverio interior, contener a la bestia que llevaba dentro. Le concedía una oportunidad, el Mal agazapado tras una mueca levemente implorante.
Detrás de ellos, dentro del cobertizo, la luz continuaba derramándose por el hueco de la puerta, alargando el haz de su resplandor conforme el sol iba alzándose en el exterior. La bruja tampoco perdía detalle de aquel proceso; tenía que culminar su ceremonia antes de que cualquier rayo alcanzara directamente a Jules, pues el impacto ardiente de semejante hecho acabaría con la resistencia que el chico estaba mostrando a sus propios instintos malignos, provocando una furia de consecuencias nefastas.
Daphne separó una de sus manos del amuleto y, con exquisita prudencia, inició el movimiento que la llevaría hasta contactar con el cuerpo de Jules. Debía alcanzar la zona de la mordedura para llevar a cabo lo que se proponía, y dejar apoyada allí la palma de su mano abierta mientras duraba la letanía. ¿Podría hacerlo? ¿Lo permitirían las apremiantes circunstancias, la disposición entre ávida y ensimismada del joven, el conflicto latente con el germen perverso que bullía en su interior?
Daphne rozó un hombro de Jules. Incluso por encima de los restos de su ropa, sintió la frialdad de su piel. Se detuvo, aterrada ante la posibilidad de precipitar con su impaciencia la ruptura de aquel precario equilibrio que se había establecido gracias a la mutua conciencia de la crítica situación que los vinculaba. La desesperación había terminado conduciendo a ambos hasta allí.
Y los dos sabían, de algún modo impreciso, que no habría futuros encuentros como aquel.
Después —había que proseguir con el ritual sin pérdida de tiempo—, con suma lentitud, Daphne extrajo de uno de sus bolsillos una diminuta bolsa y, ayudándose de la mano que sostenía su medallón, procedió a abrirla para verter su contenido —tierra de una fosa común— sobre la cabeza de Jules. El chico, impávido, se mantuvo sin reaccionar ante la lluvia de partículas que aterrizó sobre su pelo, sus pómulos, su nuca estirada.
La vidente resopló al culminar esa fase. Sudaba copiosamente, y la tensión agarrotaba sus maniobras. Ya solo quedaba la parte final.
Daphne se deshizo de la bolsa y llevó su mano libre hasta la cicatriz de la mordedura —demasiado fresca—, sobre la yugular del chico. De nuevo aquella frialdad glacial, que casi quemaba. Colocó allí su palma extendida, y fue entonces cuando inició la salmodia que había memorizado al hallar entre viejos documentos la crónica del episodio de los Cárpatos. Llegaba la prueba de fuego. ¿Lograría reconducir la situación de aquel muchacho, cuando Jules ya casi se cernía sobre el abismo definitivo de su perdición?
Ah exordio generis humani…
Al principio fue todo bien. Bajo el influjo de la voz redentora de Daphne, los ojos de Jules comenzaron a bajar sus párpados en un claro indicio de relajación que animó a la bruja. Sin embargo, poco después, la vidente tuvo la impresión de que, de algún modo, el pulso que mantenía con el lado oscuro del chico empezaba a descompensarse.
Ah exordio mundi…
Daphne insistía en su propósito, aunque su voz perdía convicción a cada palabra. Y es que ahora sentía una mayor resistencia en aquel cuerpo que palpaba con su mano abierta, ya no lo encontraba tan sumiso. Jules se le estaba yendo, se hundía y ella, impotente, no lograba hacer nada por evitarlo. Segundos más tarde, como confirmación de su propia intuición, esos ojos que parecían a punto de cerrarse frente a ella se abrieron con fuerza y le dirigieron una intensa mirada de reconocimiento.
Aquellos ojos… no eran los de Jules. Daphne, sobrecogida, distinguió en ellos una negrura insondable, desconocida. Se estaba enfrentando cara a cara con el vampiro, y esa esencia maléfica, por desgracia, había identificado el ritual que estaba ejecutando.
La vidente procuró mantener la energía de su salmodia. No podía flaquear ahora o perdería toda la ventaja de la complicidad inicial que un Jules demasiado débil le había brindado mientras sus fuerzas se lo habían permitido, antes de sucumbir a la presencia mucho más exultante de su otro yo. Ya era tarde para valorar más alternativas.
Ahora estaba ella sola… contra la bestia.
A pesar de la rebeldía que chispeaba en los ojos de Jules, el chico permanecía inmóvil, incapaz de separarse de la mano de la bruja, prueba de la incondicional entrega con la que ella continuaba lanzándose en su cometido salvador, una entrega que iba perdiendo empuje conforme su vigor se diluía.
Y es que Daphne, a su avanzada edad y después del desgaste que habían supuesto todos los acontecimientos vividos, no podía competir con el turbulento torrente de energía que se iba agolpando más allá de ella, todo ese poder joven, inmortal y venenoso que pugnaba por salir, por multiplicarse.
Jules, o ese desconocido en que se había transformado, permanecía en una pose engañosamente pacífica. Y sonreía a la bruja de una forma retorcida, obscena.
Daphne se dio cuenta de que aquel último giro había condenado su iniciativa, la había cercenado de raíz. El verdadero hiles no había sido capaz de contener su esencia infectada. Con su repentina caída, con su desaparición íntima, arrastraba a la vidente, aunque ella aún permanecía, fiel y testaruda, al frente de la lucha, quemando los últimos cartuchos en una actitud más mártir que valiente.
Por poco tiempo. Cada segundo que transcurría acentuaba el agotamiento de Daphne, la iba sumiendo en una extenuación imposible, absoluta. Pálida, ojerosa, sus piernas comenzaron a temblar. Incapaz de mantener extendido el brazo que sostenía el talismán, lo había bajado, y apenas lograba ya continuar taponando la cicatriz de la mordedura con su otra mano, mientras las palabras iban brotando con creciente torpeza de su boca seca. Daphne se estaba consumiendo en aquel pulso que no podía ganar, y lo sabía.
Ah… Ah exordio… vitae…
No resistiría mucho más. ¿Pero qué otra cosa cabía hacer?
Daphne dejó de hablar, exhausta. Jules amplió su sonrisa perversa, sabedor de su inminente victoria.
La vidente se mareaba, su visión se había vuelto borrosa y la respiración apenas lograba activar sus viejos pulmones. Intentó una última vez reanudar la fórmula ancestral destinada a frenar el proceso vampírico, sin conseguirlo. Nada brotó de sus labios cuarteados, ni siquiera su aliento.
Estaba acabada.
Dejó de ver, dejó de pensar. Su corazón dejó de latir.
Se derrumbó. Solo entonces, su única mano activa, ya inerte, se separó de la cicatriz de Jules.
En las entrañas de aquel cuerpo joven, todavía un leve resquicio humano soñaba con el consuelo de un final así de definitivo.

El vehículo, al llegar a aquella zona mal asfaltada, había ido saltando sobre algunos baches, como a trompicones, y ahora derrapó tras tomar una curva cerrada a excesiva velocidad. Todos los ocupantes sintieron sus cuerpos inclinarse hacia la derecha antes de recuperar la postura vertical. Justin, con los ojos medio ocultos por los mechones de pelo lacio que le caían sobre la frente, parecía, sin embargo, ajeno a esos detalles. Conducía la furgoneta apretando con fuerza los dedos sobre el volante, la mirada intensa clavada en el paisaje rural que esa ruta que recorrían iba dejando a la vista a través del parabrisas. Las afueras de París.
Su creciente impaciencia por situarse en el lugar del presunto acto de vandalismo que había acabado con la vida de los perros se notaba incluso en la insistencia con que se mantenía en silencio, frunciendo los labios, o en las respuestas monosilábicas con las que contestaba a los comentarios de sus compañeros.
Estaba demasiado concentrado para participar de la euforia más superficial de los demás. Solo quería descubrir la granja que buscaban. Y empezar a rastrear sin desperdiciar ni un minuto.
A su lado, ocupando el puesto de copiloto, se hallaba sentada Suzanne. Ella sí se había dejado contagiar del entusiasmo algo infantil de Bernard —aunque con su habitual serenidad—, cuyo enorme cuerpo se balanceaba en los asientos de atrás, entre cajas, bolsas y utensilios que siempre llevaban allí. A fin de cuentas, aquel era el renqueante vehículo oficial de la «patrulla caza-vampiros» que conformaban entre los tres: la vieja Chevrolet con más de veinte años que los había acompañado desde sus inicios.
Tenían que estar muy cerca ya.
—Vuelve a consultar el mapa, Suzanne —pidió Justin—. Pronto nos encontraremos con alguna explotación agrícola en la que preguntar. La parcela que buscamos no puede estar lejos.
—De acuerdo.
—No hemos tardado mucho… —comentó Bernard, con su habitual gesto extraviado dirigido a la ventanilla trasera, desde donde contemplaba la nube de polvo que la furgoneta iba dejando tras de sí, una espesa cortina terrosa que tardaba en disiparse.
—Más nos vale haber sido rápidos —respondió Suzanne—. Como el granjero haya enterrado ya a los perros…
—Perderíamos una información muy valiosa —añadió Justin—. Espero que lleguemos a tiempo.
Apretó aún más el acelerador, provocando un nuevo derrape sobre la gravilla del asfalto que agitó los collares de Suzanne.