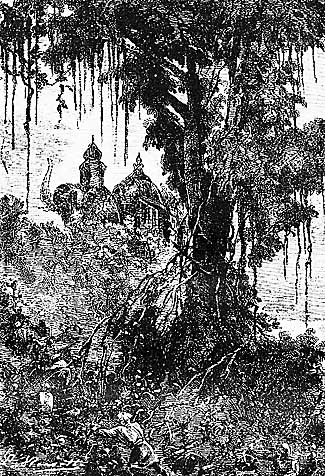
El ruido no procedía ni del agua ni del aire.
En otras épocas, el Behar formaba el imperio de Magadha. Era una especie de territorio sagrado en la época de los budistas, y está aún cubierto de templos y monasterios. Pero desde hace muchos siglos los brahmanes han sucedido a los sacerdotes de Buda; se han apoderado de los viharas, los explotan y viven de los productos del culto; y como acuden fieles de todas partes, hacen competencia a las aguas sagradas del Ganges, a las peregrinaciones de Benarés y a las ceremonias de Jaggernaut. En fin, puede decirse que el país es completamente suyo. Y es aquel un país riquísimo con sus inmensos arrozales, sus vastas plantaciones de opio, y sus innumerables aldeas diseminadas entre el verdor, sombreadas de palmeras, de mangos, de datileras, de taras, sobre las cuales la Naturaleza ha tendido como una red de bejucos. Los caminos que seguía la «Casa de Vapor» formaban otras tantas cañadas cubiertas de espeso follaje, y cuyo húmedo suelo mantenía una frescura agradable. Íbamos avanzando teniendo siempre a la vista el mapa, y sin temor de perdernos. Los bramidos de nuestro elefante se mezclaban con el concierto ensordecedor de las aves, y con los gritos discordantes de las manadas de monos. El humo que despedía en espesas volutas se extendía por los bananeros, cuyos dorados frutos se destacaban como estrellas en medio de ligeras nubes. A su paso se levantaban bandadas de avecillas de los arrozales, que confundían su plumaje blanco con las blancas espirales del vapor. Allá y acá grupos de bananeros, de plamplemusas, de dalhs, especie de guisantes arborescentes de un metro de altura, crecían vigorosamente, y servían de contrapunto a los paisajes que aparecían en segundo y último término.
¡Pero qué calor! Apenas entraba un poco de aire húmedo por las esteras de nuestras ventanas. Los vientos abrasadores, cargados de calor al acariciar las superficies de las vastas llanuras del oeste, cubrían el campo con su aliento de fuego. Ya era tiempo de que el monzón de junio viniese a modificar aquel estado atmosférico, porque nadie podría soportar los ataques de aquel gran sol de fuego sin exponerse a una sofocación mortal.
Así es que la campiña estaba desierta. Los mismos campesinos, aunque acostumbrados a los rayos abrasadores del sol, no podían entregarse a las tareas de la agricultura. El camino lleno de sombra era el único practicable, y esto a condición de recorrerlo al abrigo de nuestro bungalow portátil. Era preciso que nuestro fogonero Kaluth fuese, no diré de platino, porque de platino se fundiría, sino de carbono puro para no fundirse ante el fogón ardiente de su caldera. Pero el valiente indio resistía y había adquirido una segunda naturaleza viviendo en la plataforma de las locomotoras y recorriendo los ferrocarriles de la India central.
El 19 de mayo el termómetro suspendido de la pared del comedor marcó 106° Fahrenheit (41,11° centígrados). Aquella tarde habíamos podido dar nuestro paseo higiénico de hawakana, palabra que significa propiamente «comer aire» y que se aplica cuando, después de un día de bochorno, se sale a respirar un poco del aire tibio y puro del anochecer. Esta vez, en lugar de comer aire, era la atmósfera la que parecía devorarnos.
—Señor Maucler —me dijo el sargento MacNeil—, esto me recuerda los últimos días de mayo, cuando sir Hugh Rose, solo con una batería de dos piezas, trató de abrir brecha en el recinto de Lucknow. Hacía dieciséis días que habíamos pasado el Betwa y en todo este tiempo no habíamos quitado una sola vez el freno a los caballos. Peleábamos entre enormes murallas de granito, lo que era lo mismo que si estuviésemos entre las paredes de ladrillo de algún alto horno. Por nuestras filas pasaban los chitsis que llevaban agua en odres, y mientras disparábamos nos la vertían sobre la cabeza, sin lo cual habríamos caído asfixiados. Me acuerdo muy bien: yo estaba medio muerto; parecía que mi cráneo iba a estallar, y hubiera caído en tierra si el coronel Munro, que me había visto, no hubiese arrancado un odre de las manos de un chitsi y lo hubiera vertido sobre mí; y vea usted, aquel odre era el último que los chitsis habían podido proporcionarse. Eso no se olvida nunca, amigo mío. Yo entonces prometí a mi coronel gota de sangre por gota de agua. Aunque hubiera dado yo toda la mía, aún le hubiera quedado deudor.
—Sargento MacNeil —pregunté yo—, ¿no cree usted que desde que salimos de Calcuta, el coronel Munro parece más pensativo que de costumbre?
—Sí, señor —respondió MacNeil interrumpiéndome vivamente—; pero eso es muy natural. Nos acercamos a Lucknow y a Cawnpore, donde Nana Sahib mandó asesinar… ¡Ah! No puedo hablar de eso sin que se me suba la sangre a la cabeza. Quizá habría valido más modificar el itinerario de este viaje, y no atravesar las provincias devastadas por la rebelión. Ha transcurrido muy poco tiempo desde esos terribles acontecimientos para que se haya debilitado su memoria.
—¿Por qué no cambiar de itinerario? —dije yo entonces—. Si usted quiere, MacNeil, yo hablaré a Banks y al capitán Hod…
—Ya es demasiado tarde —respondió el sargento—, y creo, por otra parte, que mi coronel desea volver a ver, quizá por última vez, el teatro de esa guerra horrible y visitar de nuevo el sitio donde lady Munro halló la muerte, ¡y qué muerte!
—Si así es —dije yo—, más vale dejar al coronel Munro que haga lo que quiera y no modificar nuestros proyectos. Muchas veces es un consuelo inapreciable poder llorar sobre la tumba de los seres queridos.
—Sobre la tumba, sí —exclamó MacNeil—. Pero ¿es acaso una tumba ese pozo de Cawnpore donde tantas víctimas fueron precipitadas a montones? ¿Es ese un monumento funerario que se parezca a los que en los cementerios de Escocia, cuidados por manos piadosas, se conservan entre flores, a la sombra de hermosos árboles, con un nombre, uno solo, el nombre del ser que ya no existe? ¡Ah, señor Maucler! ¡Temo que el dolor de mi coronel sea espantoso! Pero, lo repito, ya es demasiado tarde para apartarle de ese pensamiento. Quizá si intentáramos variar la dirección se negara a seguirnos. Dejemos marchar los sucesos como van y que Dios nos conduzca.
Evidentemente, hablando así, MacNeil sabía a qué atenerse acerca de los proyectos de sir Edward Munro. Pero ¿me decía toda la verdad? ¿Era solo el deseo de visitar Cawnpore el que había decidido al coronel a salir de Calcuta?
De todos modos, procedía como bajo el impulso de un imán que le atrajese hacia el teatro donde se había desarrollado aquel terrible drama… Era preciso dejarle ir.
Pregunté entonces al sargento si, por su parte, había renunciado a toda idea de venganza. En una palabra, si creía que Nana Sahib hubiese muerto.
—No, señor —me respondió claramente—. Aunque no tengo ningún indicio en que fundar mi opinión, no creo, no puedo creer que Nana Sahib haya muerto sin haber sido castigado por tantos crímenes. No; y, sin embargo, no sé nada, no tengo ninguna noticia. Lo creo por instinto, porque ya es algo en la vida tener por fin principal una venganza legítima. ¡Haga el cielo que mis presentimientos no me engañen, y algún día…!
El sargento no concluyó la frase, pero su gesto decía bien claro lo que su boca callaba. El servidor era el reflejo exacto del amo.
Cuando referí esta conversación a Banks y al capitán Hod, ambos estuvieron de acuerdo en que no debíamos variar el itinerario. Por lo demás, nunca habían pensado en pasar por Cawnpore, sino que una vez atravesado el Ganges, en Benarés, debíamos subir directamente hacia el norte, atravesando la parte oriental de los reinos de Oude y de Rohilkhande. No era seguro, por más que lo creyese MacNeil, que sir Edward Munro quisiera volver a ver Lucknow, o Cawnpore, que le recordarían escenas horribles; pero, en fin, si quería visitar estos sitios, no pensábamos contradecirle.
En cuanto a Nana Sahib, su notoriedad era tal que, si la noticia que señalaba su reaparición en la presidencia de Bombay era cierta, debíamos oír hablar de él de nuevo. Pero a la salida de Calcuta ya no se hablaba del nabab, y las noticias recogidas en el camino nos hicieron creer que la autoridad había sido inducida a error.
En todo caso, si tenían algo de ciertas aquellas noticias, y si el coronel Munro abrigaba algún designio secreto, era de extrañar que Banks, su más íntimo amigo, no fuese confidente de tal secreto con preferencia al sargento MacNeil. Pero esto dependía sin duda, como dijo Banks, de que él hubiera hecho todo lo posible por apartar al coronel de peligrosas e inútiles investigaciones, mientras que el sargento procedía de un modo contrario.
El 19 de mayo al mediodía pasamos el pueblo de Chittra. La «Casa de Vapor» se hallaba entonces a 450 kilómetros de su punto de partida.
Al día siguiente, 20, al anochecer, el Gigante de Acero llegó, después de un día de insoportable calor, a las inmediaciones de Gaya e hicimos alto a orillas de un río sagrado, el Falgú, muy conocido de los peregrinos. Los dos bungalows se establecieron en un sitio delicioso, sombreado de hermosos árboles cerca del río y a dos millas poco más o menos de la ciudad. Nuestra intención era pasar treinta y seis horas en aquel paraje; es decir, dos noches y un día, porque el sitio era muy curioso de visitar, como antes he dicho.
Al día siguiente a las cuatro de la mañana, a fin de evitar los calores, Banks, el capitán Hod y yo nos despedimos del coronel Munro, y nos dirigimos hacia Gaya.
Dícese que anualmente afluyen ciento cincuenta mil devotos a este centro de establecimientos brahmánicos. En efecto, en las cercanías de la ciudad, los caminos estaban invadidos por gran número de hombres, mujeres, ancianos y niños, los cuales iban atravesando el campo en procesión, después de haber soportado las mil fatigas de una larga peregrinación, para cumplir sus deberes religiosos.
Banks había ya visitado este territorio del Behar en la época en que hacía los estudios de un camino de hierro que todavía no se ha emprendido. Conocía, pues, el país y no podíamos tener mejor guía. Además, había obligado al capitán Hod a dejar en el campamento todos sus instrumentos de caza; de manera que no había peligro de que nuestro «Nemrod» nos abandonara en el camino.
Poco antes de llegar a la ciudad, a la cual se puede dar justamente el nombre de santa, Banks nos hizo detener delante de un árbol sagrado. A su alrededor, muchos peregrinos de varias edades y sexos se mantenían en actitud de adoración.
Aquel árbol era un pipal de enorme tronco; pero aunque la mayor parte de las ramas habían ya caído de vejez, no debía contar más de doscientos o trescientos años de existencia, según pudo observar monsieur Louis Rousselet, dos años después, en su interesante viaje a la India.
Este árbol se llama en religión el árbol Boddhi, y era el único representante de la generación de pipales sagrados que sombrearon aquellos mismos sitios durante una larga serie de siglos, y de los cuales el primero fue plantado quinientos años antes de la Era Cristiana. Es probable que, para los fanáticos prosternados a sus pies, fuera el árbol mismo que Buda consagró en aquel lugar. Se levanta sobre un terreno inhóspito, cerca de un templo de ladrillo, cuyo origen es evidentemente muy antiguo.
La presencia de tres europeos en medio de aquellos millares de indios no fue bien acogida. No nos dijeron nada, sin embargo, pero no pudimos llegar hasta el terrado, ni penetrar en las ruinas del templo. Por lo demás, los peregrinos lo llenaban y habría sido difícil abrirse paso entre ellos.
—Si hubiera ahí algún brahmán —dijo Banks—, nuestra visita sería más completa y podríamos ver el edificio hasta los rincones más secretos.
—¿Cómo —dije yo— un sacerdote sería menos severo que sus propios fieles?
—Mi querido Maucler —dijo Banks—, no hay severidad que resista a la oferta de algunas rupias. Al fin y al cabo, es preciso que los brahmanes vivan.
—No veo semejante necesidad —respondió el capitán Hod, que no concedía a los indios la tolerancia que sus compatriotas justamente les otorgan.
Por el momento, la India no era para él más que un vasto territorio de caza reservada, y, a la población de las ciudades y de los campos, prefería las fieras de los bosques.
Después de haber estado un rato al pie del árbol sagrado, Banks nos condujo al camino en dirección a Gaya. A medida que nos acercábamos a la ciudad santa, aumentaba la multitud de peregrinos. A los pocos instantes, entre un claro que dejaba el bosque, se nos presentó Gaya, situada en la cima de una roca coronada de pintorescas construcciones.
Lo que atrae sobre todo la atención de los viajeros en este sitio, es el templo de Visnú. Este templo es de construcción moderna, porque ha sido reedificado hace pocos años por la reina de Holcar; su gran curiosidad consiste en las huellas que dejó el pie de Visnú cuando se dignó descender a la tierra para luchar con el demonio Maya. La lucha entre un dios y un diablo no podía estar dudosa por mucho tiempo; el demonio sucumbió, y un trozo de piedra visible en el recinto mismo de Visnú-Pad da fe de la profunda impresión que hicieron en la peña los pies de Visnú, y demuestra que el diablo tenía que habérselas con un ser dotado de una fuerza inmensa.
He dicho un trozo de piedra visible, y debo añadir solo para los indios. En efecto, no se permite a ningún europeo contemplar estos divinos vestigios. Quizá para distinguirlos bien en la piedra milagrosa se necesitaba una fe robusta que no se encuentra ya en los creyentes de los países occidentales. Esta vez Banks ofreció en vano sus rupias a los brahmanes; ninguno quiso aceptar lo que hubiera sido el precio de un sacrilegio. ¿Era que la suma de rupias ofrecida no estaba a la altura de la conciencia de un brahmán? No me atrevo a decidir sobre este punto; lo cierto es que no pudimos penetrar en el templo y que no he podido saber hasta ahora los puntos que calzaba el pie del bello joven de color azulado, vestido como un rey de los antiguos templos, célebre por sus diez encarnaciones, y que representa el principio conservador opuesto a Siva, feroz emblema del principio destructor, y a quien los vaishnavas, o sea, los adoradores de Visnú, reconocen como el primero de los trescientos treinta millones de dioses que pueblan su mitología eminentemente politeísta.
Pero no por eso sentimos haber hecho aquella excursión a la ciudad santa ni al Visnú-Pad. Pintar la confusión de los templos; la sucesión de patios; la aglomeración de viharas que nos vimos obligados a rodear o atravesar para llegar al templo de Visnú, sería imposible. El mismo Teseo, con el hilo de Ariadna en la mano, se habría perdido en aquel laberinto.
Bajamos después de la roca en que está situada Gaya. El capitán Hod estaba furioso y quería jugar alguna mala pasada al brahmán que nos había negado el acceso al templo de Visnú.
—No piense usted en eso, Hod —le dijo Banks deteniéndose—. ¿No sabe usted que los indios miran a sus sacerdotes, los brahmanes, no solamente como hombres de sangre ilustre, sino también como seres de un origen superior?
Cuando llegamos a la parte del Falgú que baña la roca de Gaya, se desarrolló a nuestra vista el espectáculo de una prodigiosa aglomeración de peregrinos. Allí se codeaban en gran confusión hombres, mujeres, ancianos y niños, habitantes de las ciudades y de los campos, ricos labradores y pobres de la más ínfima categoría; los vaisías, mercaderes y agricultores; los ksatrías, guerreros del país; los sudras, pobres artesanos de sectas diferentes; los parias, que están fuera de la ley y cuya vista mancha los objetos sobre los cuales recae; en una palabra, todas las clases o todas las castas de la India; el rajput vigoroso, codeándose con el flaco bengalí, los hombres del Punjab, opuestos a los mahometanos de Scindia; los unos que habían viajado en palanquines; los otros que habían hecho el camino en carros tirados por grandes búfalos; unos tendidos cerca de sus camellos, cuya cabeza viperina se alargaba sobre el suelo; otros que habían llegado a pie de todas las partes de la península. Acá y allá se levantaban carretas desenganchadas y chozas hechas de ramaje, que servían de habitaciones provisionales a toda aquella multitud.
—¡Qué confusión! —dijo el capitán Hod.
—Las aguas del Falgú no serán agradables de beber cuando se ponga el sol —observó Banks.
—¿Y por qué? —pregunté yo.
—Porque esas aguas son sagradas, y toda esa muchedumbre va a bañarse en ellas, como los gangistas se bañan en las aguas del Ganges.
—¿Y estamos nosotros río abajo? —exclamó Hod, tendiendo la mano en la dirección de nuestro campamento.
—No, mi capitán —respondió el ingeniero—; por fortuna, estamos río arriba.
—En hora buena, Banks; no quisiera que en fuentes tan impuras bebiese nuestro Gigante de Acero.
Entretanto, íbamos pasando por entre millares de indios que ocupaban un espacio muy pequeño para tan gran multitud.
Al principio hirió nuestros oídos un ruido discordante de cadenas y campanillas. Eran los mendigos que apelaban a la caridad pública.
Allí hormigueaban muestras diversas de esa cofradía truhanesca tan considerable en la península india. La mayor parte ostentaban llagas falsas como los mendigos de la Edad Media; pero si los mendigos de profesión en la India son, en su mayor parte, enfermos fingidos, también los hay fanáticos, y es imposible llevar la convicción, o mejor dicho, el fanatismo, más lejos de lo que ellos lo llevan.
Había faquires casi desnudos cubiertos de ceniza: unos tenían el brazo anquilosado por una tensión prolongada; otros llevaban las manos atravesadas por las uñas de sus propios dedos; otros se habían impuesto la pena de medir con su cuerpo todo el camino que habían andado, tendiéndose en el suelo, levantándose, volviéndose a tender y caminando así centenares de leguas como si hubiesen servido de cuerda de agrimensor. Aquí, varios fieles, embriagados por el hang (opio líquido mezclado con una infusión de cáñamo), estaban suspendidos de las ramas de los árboles por ganchos de hierro introducidos en sus sobacos, y así se mecían y daban vueltas hasta que se les desgarraban las carnes y caían en las aguas del Falgú. Otros, en honor de Siva, con las piernas atravesadas y la lengua perforada por flechas, se hacían lamer por serpientes la sangre que corría de sus heridas.
Este espectáculo no podía menos de ser repugnante para un europeo. De manera que yo tenía enormes deseos de pasar lo más pronto posible para evitarlo, cuando Banks me detuvo diciendo:
—La hora de la oración.
En aquel momento un brahmán levantó la mano entre la multitud y la dirigió hacia el sol, que hasta entonces había estado oculto por la roca de Gaya.
El primer rayo lanzado por el astro fue la señal para que la multitud semidesnuda entrase en las aguas sagradas. Hubo entonces simples inmersiones como en los primeros tiempos del bautismo, pero debo decir que no tardaron en cambiarse en verdaderos baños cuyo carácter religioso era difícil comprender. Ignoro si los iniciados, al recitar las eslocas o versículos que por un precio convenido les dictan los sacerdotes, pensaban más en lavar su cuerpo que en lavar su alma. Lo cierto es que, después de haber tomado agua en el hueco de la mano, de haber asperjado a los cuatro puntos cardinales, se echaban algunas gotas en el rostro, como los bañistas que se entretienen con las primeras olas en la playa. Debo añadir, por lo demás, que no se olvidaban de arrancarse a lo menos un cabello por cada pecado que habían cometido. ¡Cuántos habría allí que habrían merecido salir calvos de las aguas del Falgú!
Tales eran los movimientos acuáticos de aquellos fieles. Tantos eran los chapuzones que se daban; tanto lo que agitaban las aguas con los talones y los brazos como nadadores consumados, que los cocodrilos, asustados, huían hasta la orilla opuesta, y allí, con sus ojos fijos sobre aquella multitud ruidosa que invadía su dominio, contemplaban el espectáculo haciendo resonar el aire con el chasquido de sus fuertes mandíbulas. Los peregrinos no se cuidaban de ellos más que si hubieran sido inofensivos lagartos.
Era tiempo de dejar a aquellos singulares devotos y ponerse en disposición de entrar en el Kailas, que es el paraíso de Brahma.
Subimos, pues, por la orilla del Falgú y nos retiramos a nuestro campamento.
El almuerzo nos reunió alrededor de la mesa, y el resto del día, que fue muy caluroso, transcurrió sin incidentes. Al anochecer, el capitán Hod salió a recorrer la llanura inmediata y trajo alguna caza menor. Entretanto, Storr, Kaluth y Gumí hicieron provisión de agua y combustible, y cargaron el fogón, porque íbamos a marchar al amanecer.
A las nueve de la noche todos nos habíamos retirado a nuestros respectivos cuartos. Preparábase una noche muy tranquila pero muy oscura; espesas nubes ocultaban las estrellas y hacían pesada la atmósfera; el calor no había perdido nada de su intensidad, a pesar de haberse puesto el sol.
Costome algún trabajo dormirme, tan sofocante era la temperatura. Por mi ventana, que había dejado abierta, penetraba un aire ardiente que no parecía muy propio para la respiración.
A las doce de la noche no había podido descansar un solo instante. Quería dormir tres o cuatro horas por lo menos antes de marchar, pero como no es posible encadenar el sueño, este huía de mí.
Debía de ser la una de la mañana, cuando me pareció oír un sordo murmullo que se propagaba por las orillas del Falgú.
Al principio creí que comenzaba a levantarse hacia el oeste algún viento de tempestad bajo la influencia de una atmósfera muy saturada de electricidad. Aquel viento sería, sin duda, muy ardiente; pero al fin haría mover las capas de la atmósfera y la haría quizá más respirable.
Me engañaba. Las ramas de los árboles que abrigaban el campamento conservaban una absoluta inmovilidad.
Saqué la cabeza por la ventana y escuché. Oíase el murmullo lejano, pero no se veía nada. La sábana formada por las aguas del Falgú estaba cubierta de sombras, sin ninguno de esos trémulos reflejos que hubiera producido una agitación cualquiera de su superficie. El ruido no procedía ni del agua ni del aire.
Sin embargo, no había nada sospechoso. Me volví a acostar y, vencido al fin por el cansancio, comencé a dormirme, oyendo de cuando en cuando el inexplicable murmullo que me había llamado la atención.
Por último, me quedé completamente dormido hasta que, dos horas después, los primeros albores del día penetraron las tinieblas y una voz me despertó bruscamente.
Aquella voz llamaba al ingeniero.
—¡Señor Banks!
—¿Qué quieres?
—Venga usted.
Conocí la voz de Banks y la del maquinista, que acababan de entrar en el corredor.
Me levanté instantáneamente y salí del cuarto. Banks y Storr estaban ya en la galería anterior. El coronel Munro me había precedido, y el capitán Hod no tardó en llegar también.
—¿Qué ocurre? —preguntó el ingeniero.
—Mire usted —respondió Storr.
Los primeros resplandores del alba permitían entonces observar las orillas del Falgú y una parte del camino que se extendía por un espacio de varias millas. Nuestra sorpresa fue grande cuando vimos muchos centenares de indios tendidos por grupos que obstruían las dos orillas del camino.
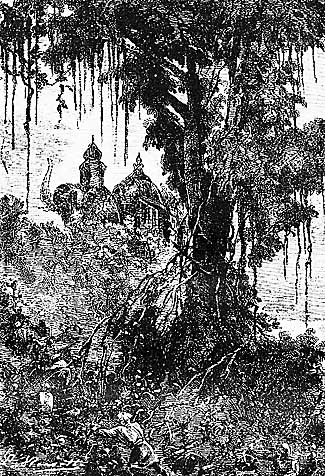
El ruido no procedía ni del agua ni del aire.
—Son nuestros peregrinos de ayer —dijo el capitán Hod.
—¿Y qué hacen allí? —pregunté yo.
—Sin duda esperan a que salga el sol —respondió el capitán—, a fin de sumergirse nuevamente en las aguas sagradas.
—No —respondió Banks—, no es eso. Pueden hacer sus abluciones hasta en el mismo Gaya. Si han venido aquí es que…
—Es que nuestro Gigante de Acero ha producido su efecto habitual —exclamó el capitán Hod—. Habrán sabido que había en las inmediaciones un elefante gigantesco, un coloso nunca visto, y han venido a admirarle.
—¡Con tal que se limiten a la admiración! —respondió el ingeniero moviendo la cabeza.
—¿Qué temes, Banks? —preguntó el coronel Munro.
—Temo que esos fanáticos nos impidan el paso y fastidien nuestra marcha.
—En todo caso, ten prudencia. Con semejantes devotos, todas las precauciones son pocas.
—En efecto —respondió Banks. Después, llamando al fogonero, le dijo—: Kaluth, ¿está dispuesto todo?
—Sí, señor.
—Pues bien, enciende.
—Sí, enciende, Kaluth —exclamó el capitán Hod—. Calienta la caldera, Kaluth, y que nuestro elefante escupa a esos peregrinos su aliento de humo y de vapor.
Eran las tres y media de la mañana y se necesitaba media hora, todo lo más, para que la máquina estuviese en presión. Se encendió el hornillo; la leña chispeó en el hogar y un humo negro se escapó de la gigantesca trompa del elefante, cuya extremidad se perdía en las ramas de los grandes árboles. En aquel momento algunos grupos de indios se acercaron y hubo un movimiento general en la multitud, que se acercó más y más a nuestro tren. Los que estaban en las primeras filas levantaban los brazos al aire extendiéndolos hacia el elefante; otros se inclinaban, se arrodillaban o se prosternaban hasta tocar con la cabeza en el polvo. Aquella era evidentemente una adoración llevada al último grado.
El coronel Munro, el capitán Hod y yo estábamos en la galería, bastante intranquilos, sin saber adónde iría a parar aquel fanatismo. MacNeil se había asomado también y lo observaba todo en silencio. Banks había ido a situarse con Storr en la torrecilla que llevaba el enorme animal, y desde la cual podía maniobrar a su voluntad.
A las cuatro la caldera produjo un ronquido sonoro, que sin duda los indios debían de tomar por el gruñido irritado de aquel elefante sobrenatural. En aquel momento el manómetro indicaba una presión de cinco atmósferas, y Storr hacía escapar el vapor por las válvulas como si hubiese transpirado por la piel del gigantesco paquidermo.
—Estamos en presión, Munro —dijo Banks.
—En marcha, Banks —respondió el coronel—, pero con prudencia, para no aplastar a nadie.
Ya era casi día claro entonces. El camino, que sigue la orilla del Falgú, estaba enteramente ocupado por la muchedumbre de devotos, poco dispuesta a dejarnos pasar.
En estas condiciones no era cosa fácil marchar sin aplastar a nadie.
Banks dio dos o tres silbidos, a los cuales los peregrinos respondieron con frenéticos aullidos.
—¡Separaos, separaos! —gritó el ingeniero, mandando al maquinista que abriese un poco el regulador.
Oyéronse los mugidos del vapor que se precipitaba en los cilindros. La máquina se movió hasta que las ruedas dieron media vuelta, y un denso chorro de humo blanco salió de la trompa del elefante.
La multitud se había separado un instante. El regulador se abrió a medias; se aumentaron los relinchos del Gigante de Acero, y nuestro tren comenzó a moverse entre las filas apiñadas de los indios, que no parecían dispuestos a ceder el sitio.
—Banks, tenga usted cuidado —exclamé yo de repente.
Porque, inclinándome sobre la barandilla, había visto a una docena de aquellos fanáticos arrojarse al camino con evidente intención de hacerse aplastar bajo las ruedas de la pesada máquina.
—¡Atención, atención! ¡Retiraos! —gritaba Munro, haciéndoles señas para que se levantasen.
—¡Imbéciles! —gritaba a su vez el capitán Hod—. Creen que nuestro aparato es el carro del dios Jaggernaut, y quieren que les aplasten sus ruedas.
A una señal de Banks el maquinista cerró la introducción del vapor.
Los peregrinos, atravesados en el camino y tendidos en tierra, parecían decididos a no levantarse. A su alrededor, la multitud fanatizada lanzaba gritos de aprobación y les animaba con sus voces.
La máquina se había detenido. Banks no sabía qué hacer para salir de aquella dificultad.
De pronto, se le ocurrió una idea.
—Veamos —dijo.
Abrió inmediatamente el grifo de los limpiadores de cilindros y salieron inmensos chorros de vapor al nivel del suelo, mientras que el aire resonaba con silbidos estridentes.
—¡Bravo, bravo! —exclamaba el capitán Hod—. Azótales bien, amigo Banks, con vapor ardiente.
El recurso era bueno. Los fanáticos, azotados por los chorros de vapor, se levantaron dando gritos. Querían hacerse aplastar, pero no hacerse quemar.
La multitud retrocedió y el camino quedó libre. Entonces se abrió totalmente el regulador; las ruedas mordieron profundamente el suelo y comenzó la marcha.
—¡Adelante, adelante! —gritó el capitán Hod, palmoteando y riendo.
Y el Gigante de Acero, a paso rápido, desapareció en breve de la vista de la multitud absorta, como un animal fantástico en medio de una nube de vapor.