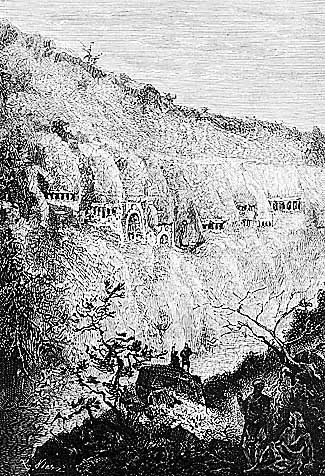
El valle de Adyuntha.
El príncipe maharata Dandu-Pant, el hijo adoptivo de Bayi-Rao, peishwah de Puna, en una palabra Nana Sahib, casi el único jefe que había sobrevivido a la rebelión de los cipayos, había podido abandonar su retiro inaccesible del Nepal. Audaz, habituado a los peligros, hábil para burlar las persecuciones, diestro en el arte de confundir su pista, profundamente astuto, se había aventurado hasta las provincias del Nepal impulsado por su odio, siempre vivo, a los europeos, que se había centuplicado a consecuencia de las terribles represalias de la insurrección de 1857.
Nana Sahib odiaba mortalmente a los poseedores de la India. Era el heredero de Bayi-Rao, y cuando este peishwah murió en 1851, la Compañía se negó a continuar en Nana Sahib la pensión de ocho lakhs de rupias (dos millones de francos) que daba a Bayi-Rao. Este fue el origen de aquel odio que debía producir tan graves hechos.
Pero ¿qué esperaba Nana Sahib? Hacía ocho años que la rebelión de los cipayos estaba dominada completamente; el Gobierno inglés había remplazado poco a poco a la ilustre Compañía de las Indias y tenía la península entera bajo una dominación mucho más fuerte que la de aquellas sociedades de mercaderes. De la rebelión no quedaban vestigios ni siquiera en las filas del ejército indígena, enteramente reorganizado sobre nuevas bases. ¿Pretendía Nana fomentar un movimiento insurreccional entre las clases bajas del Indostán? Poco se tardará en conocer sus proyectos; en todo caso, lo que no ignoraba ya era que su presencia había sido notada en la provincia de Aurangabad; que el gobernador general había comunicado la noticia al virrey residente en Calcuta, y que su cabeza había sido pregonada. Lo cierto era que había tenido que huir precipitadamente, y refugiarse otra vez en un lugar tan oculto que pudiera burlar las pesquisas de los agentes de la policía anglo-india.
Durante la noche del 6 al 7 de marzo, no perdió una hora de tiempo. Conocía perfectamente el país y resolvió dirigirse a Ellora, situada a veinticinco millas de Aurangabad, donde se hallaba uno de sus cómplices.
La noche era oscura. El falso faquir, después de haberse cerciorado de que no era perseguido, se dirigió hacia el mausoleo levantado a poca distancia de la ciudad, en honor del mahometano Shah-Sufí, santo cuyas reliquias tienen la reputación de realizar curas maravillosas. Todos dormían entonces en el mausoleo, sacerdotes y peregrinos, y Nana Sahib pudo pasar sin ser importunado por ninguna pregunta indiscreta.
Sin embargo, la oscuridad no era tan densa que, cuatro leguas más al norte, no pudiera divisarse el perfil enorme del gran trozo de granito que sostiene el fuerte inexpugnable de Daulutabad, y que se levanta en medio de una llanura a doscientos cuarenta pies de elevación. Al verlo, el nabab recordó que uno de los emperadores del Deccán, antepasado suyo, había querido establecer su capital en la vasta ciudad edificada antiguamente junto a la base de aquella fortaleza. Y en verdad, habría sido una posición inexpugnable y a propósito para constituirse en centro de un movimiento insurreccional en aquella parte de la India. Pero Nana Sahib volvió la cabeza y no tuvo más que una mirada de odio para aquella plaza que a la sazón estaba en manos de sus enemigos.
Después de atravesar la llanura, encontró una región más accidentada. Eran las primeras ondulaciones de un suelo que en breve iba a hacerse montañoso. Nana Sahib, en todo el vigor de su edad, no disminuyó la rapidez de su marcha al penetrar en el país más accidentado. Quería andar veinticinco millas aquella noche; es decir, atravesar la distancia que separaba a Ellora de Aurangabad. En Ellora esperaba poder descansar con toda seguridad, y por eso no se detuvo ni en el caravasar, abierto para todos los pasajeros, que encontró en el camino, ni en un bungalow medio arruinado donde hubiera podido dormir una o dos horas en el centro del país llano.
Al salir el sol, el fugitivo dio un rodeo para no pasar por la aldea de Rauzah, que posee el sepulcro del más grande de los emperadores mogoles, Aureng-Zeb; y por último llegó al célebre grupo de excavaciones que han tomado su nombre de la pequeña aldea inmediata, Ellora.
La colina en que se han abierto estas cuevas, en número de unas treinta, se extiende en forma de media luna, y contiene cuatro templos, veinticuatro monasterios budistas y algunas grutas menos importantes. Allí la cantera de basalto ha sido grandemente explotada por la mano del hombre; pero los arquitectos indios de los primeros siglos de la Era Cristiana no han extraído piedras de aquella cantera para construir las obras maestras, dispersas acá y allá por la inmensa superficie de la península india. No; aquellas piedras han sido separadas de su sitio precisamente para hacer huecos en la cantera, y estos huecos son los que se han convertido en chaityas o viharas, según el destino que se les ha dado.
El más extraordinario de estos templos es el de los Kailas. Es un trozo de ciento veinte pies de altura y seiscientos de circunferencia, que ha sido arrancado audazmente de la montaña misma, y después lo han colocado en medio de una plaza de trescientos sesenta pies de longitud por ciento ochenta y seis de anchura, plaza que los instrumentos de cantería han conquistado a expensas de la cantera basáltica. Desprendido este enorme trozo, los arquitectos lo han labrado como un escultor labra un trozo de marfil. En el exterior han formado columnas, pirámides, cúpulas y bajorrelieves, en los cuales varios elefantes de un tamaño mayor que el natural parecen sostener el edificio entero; y en el interior han abierto una vasta sala rodeada de capillas y cuya bóveda reposa sobre columnas separadas de la masa total. En fin, de este monolito han hecho un templo que no ha sido construido en el verdadero sentido de la palabra, templo único en el mundo digno de figurar entre los edificios más maravillosos de la India, y que nada tiene que desear en comparación con los hipogeos del antiguo Egipto.
Este templo, casi abandonado, lleva impresas las huellas del tiempo. En algunas partes se va deteriorando; sus viejos realces se alteran como las paredes de la cantera de donde se lo ha sacado. Todavía no tiene más que mil años de existencia; pero lo que para las obras de la Naturaleza es la infancia, para las obras humanas es la caducidad. Profundas grietas se han abierto en el basamento lateral de la izquierda; y por una de esas aberturas, medio oculta por la grupa de los elefantes de que hemos hablado, se introdujo Nana Sahib, sin que nadie hubiera podido sospechar su llegada a Ellora. La grieta daba interiormente a un corredor oscuro, que, atravesando el basamento, entraba bajo la cripta del templo. Allí se abría una especie de cisterna, seca a la sazón, que servía de receptáculo a las aguas pluviales. Cuando Nana Sahib penetró en el corredor, dio un silbido, al cual respondió otro idéntico, no por efecto del eco, sino porque había otro hombre que respondía. Una luz brilló entonces en la oscuridad, y poco después apareció un indio con un farolillo en la mano.
—No necesito luz —dijo Nana Sahib.
—¿Eres tú, Dandu-Pant? —preguntó el indio apagando su farol.
—Yo soy.
—¿Qué ocurre?
—Dame de comer primero —dijo Nana Sahib—, y después hablaremos. Pero ni para hablar, ni para comer, necesito luz; toma mi mano y guíame.
El indio cogió la mano de Nana Sahib y le llevó al fondo de la estrecha cripta, ayudándole a tenderse sobre el montón de hierbas del cual se acababa de levantar y donde el silbido de Nana le había interrumpido el sueño.
Aquel hombre, acostumbrado a moverse en el oscuro recinto, encontró en breve provisiones de pan, una especie de pastel de murghis preparado con carne de unos pollos muy comunes en la India, y una calabaza que contenía un cuartillo de ese violento licor conocido con el nombre de arak y producido por la destilación del zumo del cocotero.
Nana Sahib comió y bebió sin pronunciar una palabra, porque estaba medio muerto de hambre y de cansancio. Toda su vida se concentraba entonces en sus ojos, que brillaban en la sombra como las pupilas del tigre. El indio, inmóvil, esperaba a que el nabab quisiera hablar.
Aquel hombre era Balao-Rao, el hermano de Nana Sahib.
Balao-Rao, hermano mayor de Dandu-Pant, pero que apenas le llevaba un año, se le parecía físicamente hasta el punto de poderse confundir con él; y en lo moral era idéntico a Nana Sahib: ambos tenían el mismo odio a los ingleses, la misma astucia en sus proyectos, la misma crueldad en sus actos; eran un alma en dos cuerpos. Habían estado juntos durante la rebelión; y después de la derrota, el mismo campamento de la frontera del Nepal les había dado asilo, y a la sazón, unidos en el mismo pensamiento de emprender de nuevo la lucha, se hallaban con igual disposición para emprenderla.
Cuando Nana Sahib estuvo confortado por la comida, devorada apresuradamente, permaneció todavía pensativo, con la cabeza apoyada en las manos. Balao-Rao, pensando que quería reponerse con algunas horas de sueño, continuaba guardando silencio.
Pero al cabo de un rato, Dandu-Pant levantó la cabeza, tomó la mano de su hermano y, con voz sorda, dijo:
—Me han visto en la presidencia de Bombay. Mi cabeza está pregonada por el gobernador de la presidencia, y prometen dos mil libras por mi captura.
—Dandu-Pant —exclamó el otro—, tu cabeza vale mucho más que eso. Dos mil libras apenas bastarían para pagar la mía, y antes de tres meses se considerarían dichosos si pudieran pagar las dos con veinte mil libras.
—Sí —respondió Nana Sahib—, dentro de tres meses, el veintitrés de junio, es el aniversario de la batalla de Plassey, cuyo centenario en mil ochocientos cincuenta y siete debía ser el fin de la dominación inglesa y el principio de la emancipación de nuestra raza. Nuestros profetas lo habían predicho, y nuestros poetas lo habían cantado. Dentro de tres meses, hermano, habrán transcurrido ciento nueve años, y el suelo de la India permanece todavía hollado por el pie de los invasores.
—Dandu-Pant —respondió Balao-Rao—, lo que no ha tenido éxito en mil ochocientos cincuenta y siete puede y debe tenerlo diez años después. En mil ochocientos veintisiete, treinta y siete y cuarenta y siete, ha habido movimientos en la India. Cada diez años los indios han sentido la fiebre de la insurrección; pues bien, este año se la curarán bañándose en torrentes de sangre europea.
—¡Que Brahma nos guíe! —murmuró Nana Sahib—. Y entonces, suplicio por suplicio; ¡desdichados los jefes del ejército real que caigan bajo los golpes de los cipayos! Lawrence, Barnard, Hope, Napier, Hobson, Havelock han muerto; pero otros han sobrevivido. Campbell y Rose viven todavía, y con ellos el que yo más odio, ese coronel Munro, ese descendiente del verdugo que fue el primero que hizo atar los indios a la boca de los cañones; ese hombre que mató por su mano a mi compañera, la raní de Jansi. Si cae en mi poder, ya verá que no he olvidado los horrores del coronel Neil, las matanzas de Sekander Bagh, los asesinatos del palacio de la Begún, de Bareilli y de Delhi. Ya verá que no he olvidado que ha jurado mi muerte como yo he jurado la suya.
—¿No se ha retirado ya del ejército?
—¡Oh! —respondió Nada Sahib—. Cuando estalle la insurrección volverá al servicio; pero si la insurrección aborta, iré yo mismo a darle de puñaladas hasta su bungalow de Calcuta.
—¿Y ahora?
—Ahora es preciso continuar la obra comenzada. Esta vez el movimiento será nacional. Que se subleven los habitantes de las ciudades y de los campos, y pronto los cipayos harán causa común con ellos. He recorrido el centro y el norte del Deccán, y en todas partes he encontrado los ánimos preparados para la insurrección. No hay ciudad ni aldea donde no tengamos jefes prontos a unirse al movimiento. Los brahmanes inducirán al pueblo; esta vez la religión arrastrará al combate a los sectarios de Siva y de Visnú; y en la época en que se determine, a una señal convenida, se levantarán millones de indios, y el ejército real quedará aniquilado.
—Y Dandu-Pant… —dijo Balao-Rao, tomando la mano de su hermano.
—Dandu-Pant —respondió Nana Sahib—, no será solamente el Peishwah coronado en el fuerte de Bilhour; será el soberano de la tierra sagrada de la India.
Dicho esto, Nana Sahib, con los brazos cruzados y la mirada vaga de los que observan, no el pasado ni el presente, sino el porvenir, quedó callado.
Balao-Rao no quiso interrumpir sus meditaciones; complacíase en dejar que aquella alma feroz se inflamase en sus propios elementos, y en caso necesario estaba él allí para atizar el fuego que en ella ardía. Nana Sahib no podía tener un cómplice más estrechamente unido a su persona, ni un consejero más ardiente para impulsarle hacia su objeto. Ya hemos dicho que Balao-Rao era un segundo Nana Sahib.
Este, después de algunos minutos, levantó la cabeza, y volviendo a pensar en la situación presente, dijo:
—¿Dónde están nuestros compañeros?
—En las cavernas de Adyuntha, donde nos esperan, según hemos convenido —dijo Balao-Rao.
—¿Y los caballos?
—Los he dejado cerca de aquí, en el camino que conduce de Ellora a Boregami.
—¿Cuida de ellos Kalagani?
—Sí, están bien cuidados y bien descansados, y podemos marchar cuando quieras.
—Marchemos —dijo Nana Sahib—; hay que estar en Adyuntha antes de que salga el sol.
—¿Y desde allí, adónde iremos? —preguntó Balao-Rao—. ¿No ha contrariado tus proyectos esta precipitada fuga?
—No —respondió Nana Sahib—. Iremos a los montes Satpura; conozco sus desfiladeros, y en ellos puedo burlar las pesquisas de la policía inglesa. Allí estaremos, además, en el territorio de los bhils y de los gunds, fieles a nuestra causa, y allí podremos esperar el momento favorable en esa región montañosa de Vindya, donde está siempre pronto a levantarse el fermento de la insurrección.
—¡En marcha! —exclamó Balao-Rao—. ¡Ah!, prometen dos mil libras a quien te entregue, pero no basta poner una cabeza a precio, es preciso atraparla.
—No la atraparán —respondió Nana Sahib—. Vamos, no perdamos tiempo.
Balao-Rao se adelantó con paso seguro por el estrecho corredor que conducía al oscuro retiro abierto bajo el pavimento del templo. Cuando hubo llegado al orificio oculto por la grupa del elefante de piedra, sacó prudentemente la cabeza, miró a derecha e izquierda, y viendo que todo estaba desierto, se aventuró a salir. Para mayor precaución anduvo unos veinte pasos por la calle que seguía el eje del templo, y no viendo nada sospechoso, dio un silbido para indicar a Nana Sahib que el camino estaba libre.
Pocos instantes después, ambos hermanos salían de aquel valle artificial de media legua de longitud, todo perforado por galerías, bóvedas y excavaciones abiertas unas sobre otras hasta una gran altura. Dieron un rodeo para no pasar cerca del mausoleo que sirve de bungalow a los peregrinos o a los curiosos de todas las naciones atraídos por las maravillas de Ellora, y después se hallaron en el camino de Adyuntha a Boregami.
La distancia que tenían que recorrer para ir desde Ellora a Adyuntha era de unos ochenta kilómetros; pero Nana Sahib no era ya el fugitivo de Aurangabad que andaba sin medios de transporte. Como le había anunciado Balao-Rao, tres caballos le esperaban en el camino, custodiados por el indio Kalagani, fiel servidor de Dandu-Pant. Estos caballos estaban ocultos en un bosque espeso a una milla de la aldea. El uno era para Nana Sahib; el otro para Balao-Rao, y el tercero para Kalagani. En breve los tres galopaban en dirección a Adyuntha. Por otra parte, nadie hubiera extrañado el ver un faquir a caballo, porque gran número de estos descarados mendigos piden limosna desde lo alto de su cabalgadura.
Nana Sahib y sus dos compañeros galopaban rápidamente, sin tener ningún obstáculo que pudiera retardar su viaje. No tomaron más tiempo que el necesario para dar pequeños descansos a los caballos, y durante estos descansos, despachaban las provisiones que Kalagani llevaba en el arzón de la silla. Así evitaron los sitios más frecuentados de la provincia, los bungalows y las aldeas, y entre otras, la de Roya, triste conjunto de casas negras, ahumadas por el tiempo, como las de Cornualles y Pulmary, pequeña aldea perdida entre las plantaciones de un país salvaje.
El suelo era llano y unido; en todas direcciones se extendían campos de brezos surcados de espesos matorrales, pero en las cercanías de Adyuntha el país se presentaba más accidentado.
Soberbias grutas, que llevan este nombre, rivales de las maravillosas de Ellora, ocupan la parte inferior del pequeño valle, a media legua de la población. Nana Sahib podía, pues, dispensarse de pasar por Adyuntha, donde debía haberse fijado el edicto del gobernador, evitando de este modo el ser conocido.
Quince horas después de haber salido de Ellora, sus dos compañeros y él penetraban por un estrecho desfiladero, que conducía al célebre valle, cuyos veintisiete templos construidos en la roca se inclinan sobre vertiginosos abismos.
La noche era hermosa; las constelaciones resplandecían, pero no había luna. Altos árboles, bananeros y algunos de esos bars, que se cuentan entre los gigantes de la flota india, destacaban su perfil negro sobre el fondo estrellado del cielo. Ni un soplo de aire atravesaba la atmósfera, ni se movía una hoja, ni se oía ningún ruido más que el sordo murmullo de un torrente que corría a unos cien pasos de allí por el fondo de un barranco. Pero aquel murmullo aumentó y llegó a ser un verdadero rugido, cuando los caballos llegaron a la cascada de Satkhound, que se precipita de una altura de cincuenta toesas, desgarrándose en las puntas de las rocas de cuarzo y de basalto. Un polvo líquido formaba torbellinos en el desfiladero, y se hubieran matizado con los siete colores del arco iris si la luna hubiera iluminado el horizonte de aquella hermosa noche de primavera.
Nana Sahib, Balao-Rao y Kalagani habían llegado a su destino. Al salir del desfiladero y volver un recodo que formaba el camino, se presentó a sus ojos el valle enriquecido por las obras maestras de la arquitectura budista. Allí, en las paredes de aquellos templos, profusamente adornados de columnas, de rosetones, de galerías salientes y pobladas de figuras colosales, de animales de formas fantásticas, con sombrías celdas habitadas en otros tiempos por los sacerdotes y por los guardas de aquellas mansiones sagradas, el artista puede todavía admirar algunos frescos que parecen pintados pocas horas antes y que representan ceremonias reales, procesiones religiosas, batallas en que figuran todas las armas de la época, tal y como existieron en ese espléndido país de la India en los primeros tiempos de la Era Cristiana.
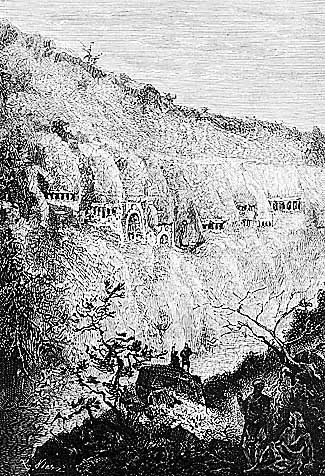
El valle de Adyuntha.
Nana Sahib conocía todos los secretos de tan misteriosos recintos, porque más de una vez sus compañeros y él, perseguidos de cerca por las tropas reales, se habían refugiado en ellos en los peores días de la insurrección. Las galerías subterráneas que los unían; los sinuosos conductos que se cruzaban en todos los ángulos; las mil ramificaciones de aquel laberinto tan intrincado, que hubiera cansado aun a los más pacientes, todo, en una palabra, le era familiar. No podía perderse allí aun cuando no hubiera llevado una luz que iluminase las sombrías profundidades.
A pesar de la oscuridad de la noche se dirigió rectamente, como hombre seguro de sus actos, a una de las excavaciones menos importantes del grupo. La entrada de esta excavación estaba obstruida por una cortina de arbustos espesos y un montón de piedras gruesas, que parecían haberse derrumbado hasta allí entre las malezas del suelo y las plantas lapidarias de la roca. El nabab rozó con sus uñas la pared, y esta sencilla acción bastó para señalar su presencia a la entrada de la excavación.
Inmediatamente aparecieron dos o tres cabezas de indios entre los intersticios de las ramas; después otras diez; luego otras veinte, y en breve salieron los indios, como serpientes de entre las piedras, y formaron un grupo de unos cuarenta hombres bien armados.
—¡En marcha! —dijo Nana Sahib.
Y aquellos fíeles compañeros del nabab le siguieron sin pedir explicación y sin saber adónde les conducía, prontos a hacerse matar a la menor señal suya. Iban a pie, pero sus piernas podían competir en velocidad con las de un caballo.
La caravana penetró por el desfiladero que costeaba el abismo; subió hacia el norte y rodeó la cresta de la montaña, llegando unas horas después al camino del Kandeish, que iba a perderse en las gargantas de los montes Satpura.
Al amanecer pasaron por el empalme del ferrocarril de Bombay a Allahabad en Nagpore y por la misma vía principal que corre hacia el noreste. En aquel momento el tren de Calcuta corría a toda velocidad, arrojando su vapor blanco a los soberbios bananeros y sus mugidos a las fieras asustadas de los bosques.
El nabab detuvo su caballo, y con voz fuerte y tendiendo su mano hacia el tren que corría, exclamó:
—Ve a decir al virrey de la India que Nana Sahib vive todavía y que anegará en la sangre de los invasores ese ferrocarril, obra maldita de sus manos.