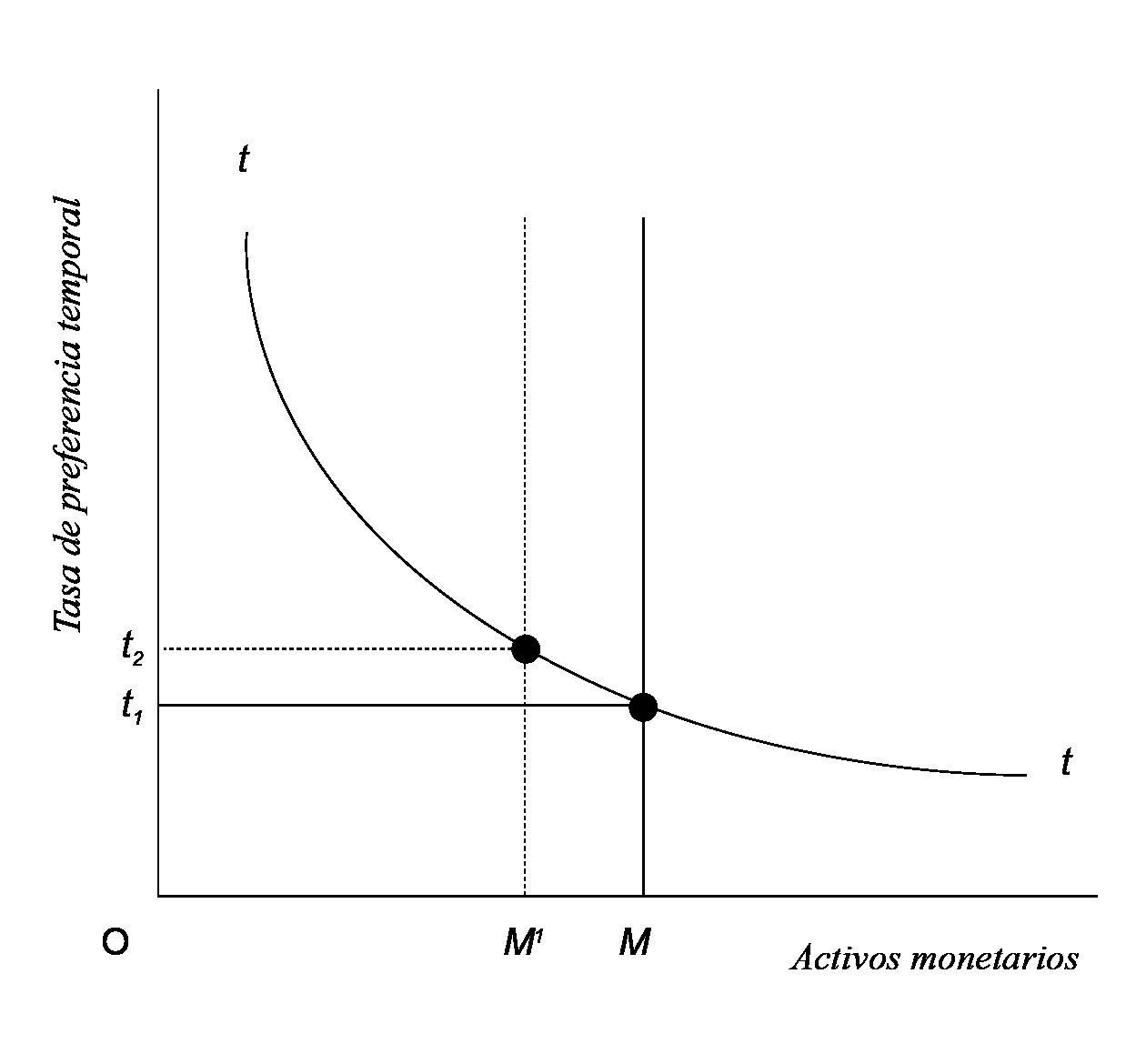
Figura 4. Un plan de preferencia temporal individual
INTERVENCIÓN BINARIA: IMPUESTOS
Una agencia intervencionista como el Gobierno debe gastar fondos, lo que en economía monetaria significa gastar dinero. Este dinero solo puede obtenerse de ingresos. La mayoría de los ingresos (y la razón por la que llamamos intervencionista a la agencia) deben proceder de dos fuentes: en el caso del gobierno: los impuestos y la inflación. Los impuestos son una apropiación coercitiva que el gobierno extrae del pueblo, la inflación es la emisión básicamente fraudulenta de certificaciones o nuevo dinero. De la inflación, que implica por sí misma problemas especiales, ya nos hemos ocupado en otro lugar[149]. Este capítulo se ocupa de los impuestos.
Nos ocupamos principalmente del gobierno, pues empíricamente es la organización principal que emplea la intervención coercitiva. Sin embargo, nuestro análisis será en realidad aplicable a todas las organizaciones coercitivas. Si el gobierno presupuesta sus ingresos y gastos, lo mismo hacen los criminales; igual que un gobierno cobra impuestos, los criminales cobran su propio tipo de pagos coercitivos; igual que el gobierno emite dinero fraudulento o fiduciario, los criminales pueden falsificarlo. Debería entenderse que, praxeológicamente, no hay diferencia en la naturaleza y efectos de los impuestos y la inflación por un lado, y los robos y falsificaciones por otro. Ambos intervienen coercitivamente en el mercado para beneficiar a un grupo de gente a costa de otro. Pero el gobierno impone su jurisdicción en un área amplia y normalmente sin oposición. Por el contrario, los criminales normalmente imponen su jurisdicción en un área pequeña y generalmente viven una existencia precaria. Sin embargo esta distinción no siempre es cierta. En muchas partes de muchos países, hay grupos de criminales que obtienen un consentimiento pasivo de la mayoría en un área concreta y establecen allí lo que resulta ser un gobierno, o Estado, de facto. Por tanto, las diferencias entre un gobierno y una banda criminal son más diferencias de grado que de tipo y a menudo los dos se entremezclan. Así, un gobierno derrocado en una guerra civil a menudo adquiere el estatus de grupo criminal, aferrándose a una pequeña área del país. Y no hay diferencia praxeológica entre los dos[150].
Algunos autores mantienen que solo los gastos del gobierno, no los ingresos, constituyen una carga para el resto de la sociedad. Pero el gobierno no puede gastar dinero hasta que no lo obtiene como ingreso, venga este de los impuestos, la inflación o de pedirlo prestado al público. Por otro lado, todo ingreso se gasta. El ingreso puede ser distinto del gasto solo en el raro caso de la deflación de parte de los fondos gubernamentales (o del tesoro, si el estándar es una especie). En ese caso, como veremos más adelante, los ingresos no son totalmente una carga, pero los gastos del gobierno son más una carga que los que su importe indicaría, porque la proporción real de gastos gubernamentales respecto del ingreso nacional se habrá incrementado.
En el resto de este capítulo, supondremos que no hay esa deflación fiscal y, por tanto, que todo aumento en los impuestos coincide con un aumento en los gastos del gobierno.
Como apuntó brillantemente Calhoun (ver arriba el capítulo 2), hay dos grupos de individuos en la sociedad: los perjudicados por los impuestos y los beneficiados. ¿A quién perjudican los impuestos? La respuesta inmediata o directa es: a quienes pagan impuestos. Pospondremos las cuestiones de los cambios en las cargas impositivas para una sección posterior.
¿Quién se beneficia de los impuestos? Está claro que los primeros beneficiarios son los que viven de la recaudación, como los políticos y los funcionarios. Son los beneficiarios absolutos. Debe quedar claro que, independientemente de las formas legales, los funcionarios no pagan impuestos, los consumen[151]. Otros beneficiarios de los ingresos del gobierno son los subvencionados por este, son los beneficiarios parciales. Generalmente un Estado no puede obtener un apoyo pasivo de una mayoría, salvo que suplemente con subsidios a sus empleados a tiempo completo, es decir, a sus miembros. La contratación de funcionarios y la subvención de otros son esenciales para obtener un apoyo activo de una gran parte de la población. Una vez que un Estado es capaz de conformar un gran grupo de partidarios activos hacia su causa puede contar con la ignorancia y apatía del resto para tener un apoyo pasivo de una mayoría y reducir la oposición activa al mínimo.
El problema de la difusión de gastos y beneficios es, sin embargo, más complicado cuando el gobierno gasta dinero en sus distintas actividades y empresas. En este caso, actúa siempre como un consumidor de recursos (por ejemplo, en gastos militares, obras públicas, etc.) y pone dinero de los impuestos en circulación gastándolo en factores de producción. Supongamos, para que se vea mejor, que el gobierno grava a la industria del bacalao y usa lo ingresado en armamentos. El primer receptor del dinero es el fabricante de armas, que a su vez paga a sus proveedores y a los propietarios de los demás factores, etc. Entretanto, la industria del bacalao, desprovista de capital, reduce su demanda de factores. En ambos casos las cargas y beneficios se difuminan en la economía. La demanda de “consumo”, a causa de la coerción estatal, se ha trasladado del bacalao al armamento. Como consecuencia, se imponen pérdidas a corto plazo en la industria del bacalao y sus proveedores y ganancias asimismo a corto plazo en la industria de armamento y sus proveedores. A medida que la onda del gasto va expandiéndose, el impacto se atenúa, habiendo sido más importante en los primeros puntos de contacto, es decir, en las industrias del bacalao y el armamento. Sin embargo, a largo plazo, todas las empresas e industrias ganan uniformemente y las pérdidas y ganancias se imputan de nuevo a los factores originales. Los factores no específicos o convertibles tenderán a trasladarse de la industria del bacalao a la de armamento[152]. Los factores originales puramente específicos o no convertibles permanecerán soportando el coste íntegro de las pérdidas o recogiendo las ganancias, respectivamente. Incluso los factores no específicos sufrirán pérdidas o recogerán ganancias, aunque en menor grado. Sin embargo, el principal efecto del cambio lo sentirán en último término los propietarios de los factores originales específicos, principalmente los propietarios de ambas industrias. Los impuestos son compatibles con el equilibrio y por tanto debemos considerar así los efectos a largo plazo de un impuesto y su gasto[153]. Por supuesto, a corto plazo los empresarios sufren pérdidas y recogen ganancias por el cambio en la demanda.
Todo gasto en recursos por parte del gobierno es una forma de gasto de consumo, en el sentido de que el dinero se gasta en distintas cosas porque sus funcionarios así lo decretan. Por tanto, las compras pueden calificarse como gastos de consumo de los funcionarios. Es cierto que los funcionarios no consumen directamente el producto, pero su criterio ha alterado los patrones de producción para fabricar esos productos y por tanto pueden calificarse como sus “consumidores”[154]. Como veremos más adelante, toda alusión a “inversión” del gobierno es una falacia.
Los impuestos tienen siempre un doble efecto: (1) distorsionan la asignación de recursos en la sociedad, por lo que los consumidores no pueden seguir satisfaciendo eficientemente sus deseos y (2) en un primer momento, separa la “distribución” de la producción. Hace que aparezca el “problema de la distribución”.
El primer punto está claro: el gobierno coacciona a los consumidores para que cedan parte de sus ingresos al Estado, que posteriormente pugna por los recursos con esos mismos consumidores. Por tanto, se perjudica a los consumidores, se disminuye su nivel de vida y la asignación de recursos se distorsiona, trasladándose de la satisfacción de los consumidores a la satisfacción del gobierno. Más adelante mostraremos análisis más detallados de los efectos distorsionadores de los diferentes tipos de impuestos. Lo más importante es que lo que buscan muchos economistas, un impuesto neutral, es decir, un impuesto que mantenga el mercado igual que si no hubiera impuestos, será siempre una quimera. Ningún impuesto puede ser verdaderamente neutral, todos causarán distorsiones. Solo se puede alcanzar la neutralidad en un mercado completamente libre, donde los ingresos gubernamentales solo se obtengan por compras voluntarias[155].
Se dice a menudo que “el capitalismo ha resuelto el problema de la producción” y que el Estado debe ahora intervenir para “resolver el problema de la distribución”. Es difícil imaginar una expresión más claramente errónea. Porque el “problema de la producción” no se resolverá hasta que todos estemos en el Jardín del Edén. Además, no hay un “problema de distribución” en el libre mercado. De hecho, no hay “distribución” en absoluto[156]. En un mercado libre, los activos monetarios de un hombre se han adquirido precisamente porque otros han adquirido los servicios de este o sus predecesores. No hay un proceso distributivo aparte de la producción y el intercambio en el mercado, luego no tiene sentido el mismo concepto de “distribución” como algo distinto. Como el proceso de libre mercado beneficia a todos los participantes en este e incrementa la utilidad social, esto implica directamente que los resultados “redistributivos” del libre mercado (el patrón de ingresos y riqueza) también aumenta la utilidad social y, de hecho, la maximiza en cada momento. Cuando el gobierno le quita a Pedro para darle a Pablo, crea así un proceso de distribución distinto y un “problema” de distribución. Los ingresos y la riqueza dejan de depender únicamente de los servicios prestados en el mercado, ahora dependen de un privilegio especial creado por el Estado mediante coacción. Ahora la riqueza se distribuye a los “explotadores” a expensas de los “explotados”[157].
Lo esencial es que la distorsión de los recursos y el saqueo del Estado a los productores está en proporción directa con la presión fiscal y los niveles de gasto gubernamental en la economía, comparados con los niveles de ingresos y riqueza privados. Una de las principales opiniones de nuestro análisis (en contraste con muchos otros argumentos sobre este asunto) es que lo que más influye en las consecuencias de la fiscalidad no es el tipo de impuesto sino su importe. Es al nivel total de impuestos, de ingresos del gobierno, comparado con el sector privado, a lo que debe prestarse más consideración. Se ha dado demasiada importancia en la doctrina al tipo de impuesto: si es un impuesto a los ingresos, progresivo o proporcional, impuesto a las ventas, impuesto al gasto, etc. Aunque importante, lo subordinamos a la importancia del nivel total de impuestos.
Uno de los problemas más antiguos relacionado con la fiscalidad es ¿Quién paga impuestos? Parecería que la respuesta es obvia, pues el gobierno sabe a quién le cobra un impuesto. Sin embargo, el problema no es quién paga el impuesto inmediatamente, sino quien lo sufre a largo plazo, es decir, si puede o no “trasladarse” del contribuyente inmediato a otro. El traslado se produce cuando el contribuyente puede subir su precio de venta para cubrir el impuesto, “trasladando” así el impuesto al comprador, o si es capaz de bajar el precio de compra de lo que adquiere, “trasladando” así el impuesto al vendedor.
Además de este problema de la incidencia de la fiscalidad, está el de analizar otros efectos económicos de distintos tipos y cantidades de impuestos.
La primera ley de la incidencia se puede enunciar de inmediato y es bastante radical: No puede trasladarse ningún impuesto. En otras palabras, ningún impuesto puede trasladarse del vendedor al comprador o al consumidor final. Más adelante veremos cómo aplica esto específicamente a impuestos sobre consumos específicos y ventas, en los que generalmente se supone que se pueden trasladar. Se considera en general que cualquier impuesto a la producción o ventas incrementa el coste de producción y por consiguiente se repercute mediante un aumento en el precio al consumidor. Sin embargo, los precios nunca vienen determinados por los costes de producción, sino al contrario. El precio de un bien se determina por el volumen de sus existencias y su plan de demanda en el mercado. El plan de demanda no se ve afectado por el impuesto. El precio de venta lo fija cada empresa en el punto de ingreso neto máximo y cualquier precio superior, si no varía el plan de demanda, simplemente disminuirá el ingreso neto. Por tanto, un impuesto no puede repercutirse al consumidor.
Es verdad que un impuesto puede trasladarse, en cierto sentido, si ocasiona que la oferta del producto disminuya y por tanto su precio en el mercado suba. Pero difícilmente puede a esto llamarse per se traslado, pues un traslado implica que el impuesto se repercute con poco o ningún problema para el productor. Si algunos productores deben dejar el negocio para que se “traslade” el impuesto, difícilmente será un verdadero traslado, más bien debería considerarse dentro de la categoría de otros efectos de la fiscalidad.
Un impuesto general sobre las ventas es el ejemplo clásico de impuesto a los productores que se cree que es trasladable. Supongamos que el gobierno impone un impuesto del 20% a todas las ventas al por menor. Supondremos asimismo que el impuesto puede imponerse por igual en todo tipo de ventas[158]. Para la mayoría de la gente, parece obvio que el negocio sencillamente añadirá un 20% a su precio de venta y sirve simplemente como agencia recaudadora gratuita del gobierno. Sin embargo, el problema no es ni mucho menos tan simple. De hecho, como hemos visto, no hay razón alguna para que los precios puedan incrementarse en modo alguno. Los precios ya se encuentran en su punto de ingreso neto máximo, las existencias no han disminuido y los planes de demanda no han cambiado. Por tanto, los precios no pueden subir. Además, si nos fijamos en los precios en general, estos vienen determinados por la oferta y demanda de dinero. Para que los precios suban, debe haber un incremento en la oferta de dinero, una disminución en su plan de demanda o ambos. Pero no ha ocurrido ninguna de estas alternativas. La demanda de dinero en efectivo no ha disminuido, la oferta de bienes disponibles a cambio de dinero tampoco y la oferta de dinero permanece constante. No hay manera posible de que pueda obtenerse un incremento en un precio general[159].
Debería ser bastante evidente que si los negocios fueran capaces de repercutir los incrementos en los impuestos a los consumidores en forma de precios más altos, ya los hubieran subido sin esperar al estímulo de dicho incremento. Los negocios no se ajustan deliberadamente a los precios de venta más bajos que encuentren. Si la situación de la demanda hubiera permitido precios más altos, las empresas se hubieran aprovechado de ello tiempo atrás. Podría objetarse que un incremento del impuesto sobre las ventas es general y, por tanto, todas las empresas de consumo pueden repercutirlo. Sin embargo cada empresa obedece a la curva de demanda de su propio producto, sin que haya cambiado ninguna de esas curvas de demanda. Un incremento de los impuestos de ninguna manera hace que precios más altos sean más rentables.
El mito de que un impuesto sobre las ventas puede trasladarse es comparable al de que un incremento general en los salarios impuesto sindicalmente puede repercutirse en forma de precios más altos causando así “inflación”. No hay manera de que los precios en general pueda subir y el único resultado de esa subida de salarios será el desempleo masivo[160].
Muchas personas se engañan por el hecho de que el precio que paga el consumidor debe necesariamente incluir el impuesto. Cuando alguien va al cine y ve claramente resaltado que la entrada por $1.00 incluye un “precio” de 85¢ y un impuesto de 15¢, entiende generalmente que simplemente se ha añadido el impuesto al “precio”. Pero el precio es $1.00, no 85¢, siendo esta última cantidad el ingreso total de la empresa después de impuestos. Este ingreso bien podría haberse reducido para permitir el pago de impuestos.
De hecho, este es precisamente el efecto de un impuesto general sobre las ventas. Su impacto inmediato es la rebaja del ingreso bruto de las empresas equivalente al importe del impuesto. Por supuesto, a largo plazo las empresas no pueden pagar el impuesto, pues sus pérdidas de ingresos brutos se imputan a los intereses de los capitalistas y a salarios y rentas de los factores originales (trabajo y terreno). Una disminución en los ingresos brutos de las empresas de venta al por menor se traduce en una disminución de la demanda de productos de la totalidad de las empresas mayoristas. Sin embargo, a largo plazo todas obtienen un retorno uniforme de intereses.
Aquí aparece una diferencia entre un impuesto general sobre las ventas y, por ejemplo, un impuesto a rentas corporativas. No ha habido cambios en los planes de preferencia temporal u otros componentes de tipo de interés. Mientras que un impuesto de la renta impone un tipo más bajo de retorno de interés, un impuesto sobre las ventas se puede trasladar y se trasladará completamente de la inversión hacia los factores originales. El resultado de un impuesto general sobre las ventas es una reducción general en el beneficio neto de los factores originales: de todos los salarios y rentas inmobiliarias. El impuesto a las ventas se ha repercutido a la inversa a los retornos de los factores originales. Los factores originales de producción ya no ganarán su valor descontado marginal del producto (VDMP). Ahora ganarán menos que sus VDMP, siendo la reducción equivalente a los impuestos sobre las ventas pagados al gobierno.
Ahora es necesario integrar este análisis de la incidencia de un impuesto general sobre las ventas con nuestro análisis general previo sobre los beneficios y costes de la fiscalidad. Lo haremos recordando que lo recaudado fiscalmente lo gasta el gobierno posteriormente[161]. Gaste el gobierno el dinero en recursos para sus propias actividades o simplemente lo transfiera a la gente a quien subsidie, el resultado es cambiar la demanda de consumo e inversión de manos privadas a las del gobierno o a individuos apoyados por este, por el total de lo recaudado. En este caso, el impuesto se ha recaudado en último término de los ingresos de los factores originales y el dinero transferido de sus manos a las del gobierno. Los ingresos del gobierno y de quienes este subsidia se han incrementado a costa de los sujetos pasivos del impuesto y por tanto, las demandas de consumo e inversión del mercado se han trasladado de los últimos al primero por el total recaudado. En consecuencia, el valor de la unidad monetaria permanece igual (salvo una diferencia en demandas de dinero entre contribuyentes y consumidores de impuestos), pero los precios variarán de acuerdo con el cambio en las demandas. Así, si el mercado ha estado gastando mucho en ropa y el gobierno emplea la recaudación principalmente en la compra de armas, habrá una rebaja en el precio de la ropa, una subida en el precio de las armas y una tendencia de los factores no específicos a abandonar el negocio de la ropa y entrar en el de la producción de armamento.
Como consecuencia, no habrá como podría suponerse, una caída del 20% en los ingresos de todos los factores originales como consecuencia de un impuesto general sobre las ventas del 20%. Los factores específicos en industrias que han perdido negocio como resultado del cambio de la demanda privada a gubernamental perderán proporcionalmente más. Los factores específicos de industrias que aumentan en demanda perderán proporcionalmente menos y algunos pueden ganar tanto como para ganar en el total del cambio. Los factores no específicos no se verán tan afectados proporcionalmente, pero también perderán y ganarán de acuerdo con la diferencia que el cambio concreto ocasione en su productividad marginal.
El conocimiento de que los impuestos nunca pueden trasladarse es una consecuencia de seguir en análisis “austriaco” del valor, es decir, que los precios se determinan en último término por la demanda de existencias y en modo alguno por los “costes de producción”. Desgraciadamente, toda la exposición previa sobre la incidencia de la fiscalidad se ha visto estropeada por la reliquia de la teoría clásica del “coste de producción” y la no adopción de un consistente punto de vista “austriaco”. Los propios economistas austriacos nunca han aplicado realmente sus doctrinas a la teoría de la incidencia de los impuestos, por lo que esta exposición se hace en nuevos términos.
Realmente, la doctrina de la transmisión se ha llevado hasta su lógica, y absurda, conclusión de que los productores repercuten los impuestos a los consumidores y estos, a su vez, lo pueden trasladar a sus empleadores y así sucesivamente hasta el infinito, sin que nadie pague realmente ningún impuesto[162].
Hay que tener cuidado en advertir que el impuesto general sobre las ventas es un buen ejemplo de fracaso de gravar al consumo. Se supone comúnmente que un impuesto sobre las ventas penaliza el consumo en lugar de los ingresos o el capital. Pero hemos visto que el impuesto sobre las ventas no solo reduce el consumo, sino los ingresos de los factores originales. El impuesto general sobre las ventas es un impuesto a las rentas, aunque bastante caótico, pues no hay forma de hacer uniforme su impacto en las clases afectadas. Muchos economistas “de derechas” han defendido la fiscalidad general sobre ventas, como opuesta a la fiscalidad sobre rentas, basándose en que la primera grava el consumo, pero no los ahorros/inversiones; muchos economistas “de izquierdas” se han opuesto a la fiscalidad sobre las ventas por la misma razón. Ambos se equivocan: el impuesto sobre ventas es un impuesto sobre rentas, aunque de incidencia más caótica e incierta[163]. De hecho, como veremos, ya que el impuesto sobre la renta afecta, por su naturaleza, más a los ahorros/inversiones que al consumo, llegaremos a la conclusión paradójica e importante de que un impuesto al consumo también afectará en último término más a los ahorros/inversiones.
Un impuesto especial es un impuesto sobre las ventas que grava algunos productos, no todos. La principal diferencia entre estos y los impuestos generales sobre las ventas es que este último, por sí mismo, no distorsiona las asignaciones productivas en el mercado, ya que el impuesto grava proporcionalmente las ventas de todos los productos finales. Por el contrario, el impuesto especial penaliza ciertas líneas de producción. Por supuesto, el impuesto general sobre ventas distorsiona las asignaciones del mercado en tanto en cuanto los gastos de lo recaudado por el gobierno difieren de la estructura de demanda privada en ausencia del impuesto. También los impuestos especiales tienen este efecto y, además, penalizan a la industria particular objeto de gravamen. El impuesto no se puede repercutir, pero tiende a transferirse hacia los factores que trabajan en la industria. Sin embargo, en este caso el impuesto ejerce presión sobre los factores y emprendedores no específicos para abandonar la industria gravada y entran en otra exenta de impuestos. Durante este periodo de transición, puede que el impuesto se añada a los costes. Sin embargo, como el precio no puede aumentarse directamente, las empresas marginales en esta industria quedarán fuera del mercado y buscarán mejores oportunidades en otras áreas. El éxodo de factores, y quizá empresas, no específicos de la industria gravada reduce las existencias del bien a producir. Esta reducción de las existencias, o de la oferta, aumentará el precio de mercado del bien, de acuerdo con el plan de demanda de los consumidores. Así que sí hay cierto tipo de “cambio indirecto” en el sentido de que el precio del bien para los consumidores acaba aumentando. Sin embargo, como hemos indicado, no es apropiado llamar “cambio” a esto, un término que es mejor reservar para una repercusión directa e inmediata de un impuesto en el precio.
Todo el mercado sufre como consecuencia de un impuesto especial. Los factores no específicos deben trasladarse a campos de menores ingresos: como el valor marginal descontado es allí menor, esto afecta más duramente a los factores específicos y los consumidores sufren porque la asignación de factores y la estructura de precios se distorsionan en relación con la satisfacción de sus deseos. La oferta de factores en las industrias gravadas se torna excesivamente baja y el precio de venta en estas industrias demasiado alto, mientras que la oferta de factores en otras industrias se torna demasiado grande y los precios de sus productos demasiado bajos.
Además de esos efectos específicos, el impuesto especial tiene también el mismo efecto general que todos los demás impuestos, a saber, que el patrón de demanda del mercado se distorsiona, cambiando de los deseos privados a los del gobierno o a los de quien este subvenciona por el importe total de la recaudación del impuesto.
Se ha escrito demasiado acerca de la elasticidad de la demanda en relación con los efectos de la fiscalidad. Sabemos que el plan de demanda de una empresa siempre es elástico por encima del precio del libre mercado. Y el coste de producción no es algo fijo, sino que viene determinado por el precio de venta. Aun más importante es que, como la curva de demanda de un bien es siempre decreciente, cualquier disminución de las existencias aumentará el precio de mercado y cualquier incremento en aquellas rebajará el precio, independientemente de la elasticidad de la demanda del producto. La elasticidad de la demanda es algo que desempeña un papel relativamente menor en la teoría económica[164].
En resumen, un impuesto especial (a) daña a los consumidores de la misma forma que otros impuestos, trasladando recursos y demandas de los consumidores privados al Estado y (b) daña a los consumidores y productores de una manera particular distorsionando las asignaciones del mercado, los precios y los beneficios de los factores, pero (c) no puede considerarse como un impuesto al consumo en el sentido de que se repercute a los consumidores. Los impuestos especiales son asimismo impuestos sobre rentas, salvo que en este caso el efecto no es general porque afecta más duramente en los factores específicos de la industria gravada.
Cualquier impuesto parcial a la producción tendrá efectos similares a un impuesto especial. Por ejemplo, un impuesto de licencia que grave una industria concediendo un privilegio monopolístico a empresas con gran cantidad de capital restringirá la oferta del producto y elevará su precio. Se desbaratarán factores y precios, igual que en un impuesto especial. Sin embargo, en contraste con esto último, la concesión indirecta de un privilegio de monopolio beneficiará a los factores específicos y casi monopolizados que sean capaces de permanecer en la industria.
En la economía dinámica real, los ingresos monetarios se componen de salarios, rentas inmobiliarias, intereses y beneficios, compensados con pérdidas. (Las rentas inmobiliarias también son capitalizadas en el mercado, de forma que el ingreso de rentas puede considerarse como interés y beneficio, menos pérdidas). El impuesto sobre la renta se diseñó para gravar todo ese ingreso neto. Hemos visto que los impuestos especiales y sobre las ventas son realmente impuestos a ciertos ingresos de factores originales. Por lo general, esto se ha ignorado y quizás una razón es que la gente está acostumbrada a pensar que el impuesto sobre la renta grava uniformemente todos los ingresos del mismo importe. Más adelante veremos que la uniformidad de ese gravamen se ha justificado como un importante “canon de justicia” para los impuestos. En realidad, esa uniformidad no existe ni tiene que existir. Los impuestos especiales y sobre las ventas, como hemos visto, no gravan por igual, sino que se imponen a algunos perceptores de rentas y no a otros de la misma clase. Debe reconocerse que el impuesto oficial de la renta, generalmente conocido como “impuesto de la renta” no es en modo alguno la única manera que el gobierno grava o puede gravar las rentas[165].
Un impuesto de la renta no puede repercutirse a nadie más. El propio contribuyente sufre la carga. Este gana beneficios por su actividad empresarial, intereses por su preferencia temporal y otros ingresos por su productividad marginal y ninguno puede aumentarse para cubrir el impuesto. El impuesto sobre la renta reduce el ingreso monetario e ingreso real de todos los contribuyentes y por tanto su nivel de vida. Su renta por trabajo es más cara y su ocio más barato, así que tenderá a trabajar menos. Hace declinar el nivel de vida de todos en su forma de bienes intercambiables. Por otro lado, se ha destacado mucho el hecho de que la utilidad marginal del dinero de cada hombre aumenta cuando sus activos monetarios disminuyen y, por tanto, que puede haber un aumento en la utilidad marginal del ingreso neto obtenido por su trabajo actual. En otras palabras, es cierto que el mismo trabajo proporciona ahora menos dinero a cada hombre, pero esta misma reducción de ingresos en dinero puede asimismo aumentar la utilidad marginal de una unidad de dinero hasta el punto de que la utilidad marginal de sus ingresos totales aumentará, lo que le inducirá a trabajar más como consecuencia del impuesto de la renta. Esto puede ser verdad en algunos casos y no tiene nada de misterioso o contrario al análisis económico en un caso así. Sin embargo, difícilmente podemos considerarlo un beneficio para el hombre o la sociedad. Pues si se trabaja más, hay menos ocio y los niveles de vida bajan por esta pérdida forzada.
En resumen, en el libre mercado los individuos siempre están comparando sus ingresos monetarios (o reales en bienes intercambiables) con sus ingresos reales en forma de actividades de ocio. Ambos son componentes básicos del nivel de vida. De hecho, cuanto mayores sean los ingresos en bienes intercambiables, mayor será la utilidad marginal de la unidad de tiempo de ocio (bienes no intercambiables) y más proporcionalmente “tomarán” sus ingresos en forma de ocio. Por tanto, no es sorprendente que un ingreso forzosamente menor pueda obligar a los individuos a trabajar más duro. Sea cual sea el efecto, el impuesto rebaja el nivel de vida de los contribuyentes, privándoles de ocio o de bienes intercambiables.
Además de penalizar el trabajo respecto del ocio, un impuesto sobre la renta también penaliza el trabajo por dinero frente al trabajo a cambio de retribución en especie. Obviamente, se otorga una ventaja relativa al trabajo realizado por una recompensa no monetaria. Se penaliza a las mujeres trabajadoras respecto de las amas de casa, la gente tiende a trabajar para sus familias en lugar de entrar en el mercado de trabajo, etc. Se estimulan las actividades de “hágalo usted mismo”. En suma, el impuesto de la renta tiende a generar una reducción en la especialización y dificultar el mercado y por tanto a rebajar los niveles de vida[166]. Si el impuesto de la renta es suficientemente alto el mercado se desintegrará completamente y quedarán unas condiciones económicas propias de los primitivos.
El impuesto de la renta confisca cierta cantidad de los ingresos de una persona, dejándole libre de asignar lo restante al consumo y la inversión. Podría pensarse que, como podemos suponer que están dados los planes de preferencia temporal, la proporción de consumo y ahorro/inversión (y el tipo de interés puro) permanecerán igual, sin verse afectados por el impuesto. Pero no es así. Pues el ingreso real del contribuyente y el valor de sus activos monetarios han bajado. Cuanto menor sea el nivel de los activos monetarios reales de un hombre, mayor será su tasa de preferencia temporal (teniendo en cuenta su plan de preferencia temporal) y mayor la proporción de su gasto en consumo respecto de la inversión. La posición del contribuyente puede verse en el diagrama de la figura 4.
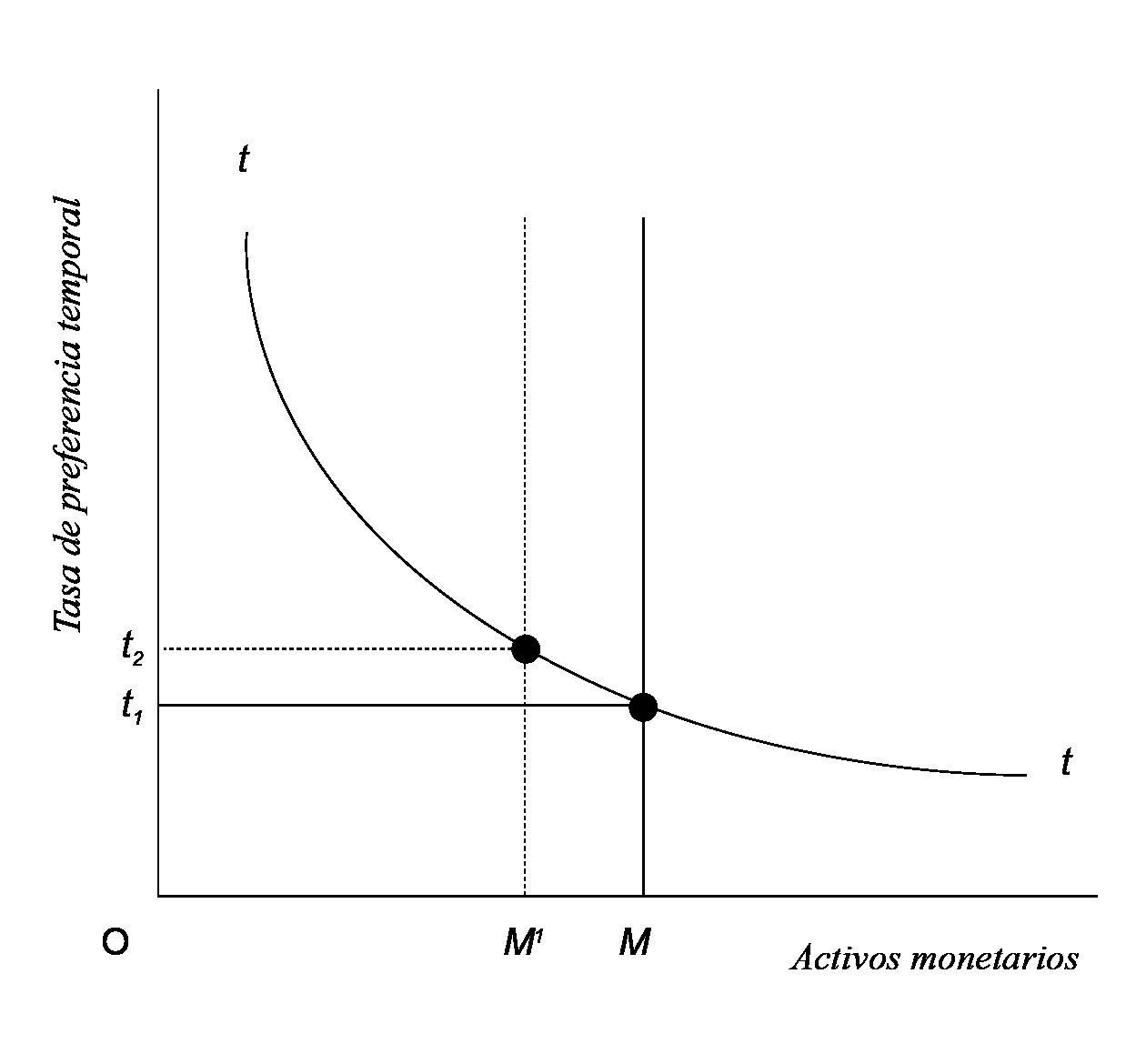
Figura 4. Un plan de preferencia temporal individual
La figura 4 es una representación de un plan de preferencia temporal de un individuo contribuyente, en relación con sus activos monetarios. Digamos que la posición inicial de contribuyente es una existencia de 0M, tt es su curva de preferencia temporal. Su grado de preferencia temporal efectivo, que determina la relación de su consumo con respecto a su ahorro/inversión es t1. Si el gobierno recauda un impuesto sobre la renta, reduciendo sus activos monetarios iniciales al inicio de su periodo de gasto a 0M1. Su grado de preferencia temporal efectivo es ahora mayor, está en t2. Hemos visto los activos monetarios, tanto reales como nominales, deben disminuir para que se produzca este resultado; si hay deflación, el valor de la unidad monetaria se incrementará bruscamente en proporción y, a largo plazo, los grados de preferencia temporal, ceteris paribus, no variarán. Sin embargo, en el caso de los impuestos sobre la renta no habría cambios en el valor de unidad monetaria, pues el gobierno gastará lo recaudado. En consecuencia, los activos monetarios, tanto reales como nominales, de los contribuyentes disminuirán, y lo harán en las misma proporción.
Podría objetarse que los funcionarios o los subvencionados por el gobierno reciben dinero adicional y la caída en sus grados de preferencia temporal puede compensar o equilibrar el aumento en los de los contribuyentes. Luego no podría concluirse que el grado social de preferencia temporal aumente y que, en particular, disminuya el ahorro/inversión. Sin embargo, los gastos del gobierno constituyen una desviación de recursos de los fines privados a los gubernamentales. Como el gobierno, por definición, desea este desvío, es un gasto de consumo del gobierno[167]. La reducción de ingresos (y por tanto en consumo y ahorro/inversión) impuesta a los contribuyentes se vería así contrapesada por el gasto en consumo del gobierno. Respecto de los gestos de transferencia en que incurre el gobierno (incluyendo los salarios de los funcionarios y las subvenciones a grupos privilegiados), es cierto que algunos se ahorrarán e invertirán. Sin embargo, estas inversiones no representarán los deseos voluntarios de los consumidores, sino inversiones en campos no deseados por los consumidores productivos. No representan los deseos de los consumidores productivos en el libre mercado, sino los de consumidores explotadores alimentados por la coacción unilateral del Estado. Una vez suprimido el impuesto los productores serán de nuevo libres de ganar dinero y consumir. Las nuevas inversiones que se generen por las demandas de los privilegiados especiales se convertirán en malas inversiones. A todos los niveles, la cantidad consumida por el gobierno asegura que el efecto del impuesto sobre la renta sea elevar los grados de preferencia temporal y reducir el ahorro y la inversión.
Algunos economistas sostienen que la fiscalidad sobre la renta reduce de otra manera el ahorro y la inversión en la sociedad. Afirman que el impuesto sobre la renta, por su propia naturaleza, impone un “doble” impuesto en los ahorros/inversiones, frente al consumo[168]. El razonamiento es el siguiente: El ahorro y el consumo no son realmente simétricos. Todo ahorro se dirige a disfrutar de un mayor consumo en el futuro. De otra forma, el ahorro no tendría sentido. Ahorrar es abstenerse de un posible consumo actual a cambio de la expectativa de un consumo mayor en algún momento del futuro. Nadie quiere bienes de capital por sí mismo[169]. Son solo la encarnación de un mayor consumo en el futuro. Ahorro/inversión es Crusoe construyendo una vara para obtener más manzanas en el futuro: fructifica en un mayor consumo futuro. Por tanto, la imposición de un impuesto sobre la renta penaliza excesivamente el ahorro/inversión frente al consumo[170].
Esta línea de razonamiento es correcta en su explicación del proceso de inversión/consumo. Sin embargo, sufre de un grave defecto: es irrelevante respecto de los problemas de la fiscalidad. Es verdad que el ahorro en un agente fructífero. Pero lo que importa es que todo el mundo lo sabe: precisamente por eso ahorra la gente. Y aunque saben que el ahorro es un agente fructífero, no ahorran todos sus ingresos. ¿Por qué? Por sus preferencias temporales sobre consumo actual. Todo individuo, dado su ingreso actual y sus escalas de valores, asigna dicho ingreso en la proporción que prefiera de consumo, inversión y añadido a su dinero en efectivo. Cualquier otra asignación satisfaría en menor medida sus deseos y rebajaría su posición en la escala de valores. Por tanto, no hay razón aquí para decir que un impuesto sobre la renta penalice especialmente el ahorro/inversión: penaliza todo el nivel de vida del individuo, perjudicando su consumo actual, el futuro y su dinero en efectivo. No penaliza, por sí mismo al ahorro más que a otras vías de asignación de ingresos.
Sin embargo, hay otra forma en la que un impuesto sobre la renta grava de hecho de forma particular al ahorro. Porque la rentabilidad por intereses, como cualquier otra ganancia, está sujeta al impuesto sobre la renta. El tipo de interés neto recibido, por tanto, es inferior al del mercado libre. El rendimiento no está de acuerdo con las preferencias temporales del libre mercado, más bien el menor rendimiento impuesto induce a la gente a ajustar su ahorro/inversión en línea con el rendimiento reducido: en resumen, no se llevarán a cabo los ahorros e inversiones marginales, ahora no rentables al tipo inferior.
El anterior argumento de Fisher-Mill es un ejemplo de una curiosa tendencia entre economistas por lo general favorables al libre mercado que no consideran como óptima su relación de asignaciones de consumo e inversión. La defensa económica del libre mercado considera que las asignaciones de este tienden a optimizarse en relación a los deseos de los consumidores. Los economistas partidarios del libre mercado lo reconocen en la mayoría de las áreas económicas pero por alguna razón muestran una predilección y una especial sensibilidad hacia el ahorro/inversión frente al consumo. Tienden a creer que un impuesto al ahorro es mucho más invasor del libre mercado que un impuesto al consumo. Es verdad que el ahorro conlleva consumo futuro. Pero la gente elige voluntariamente entre consumo presente y futuro de acuerdo con sus preferencias temporales y esta elección voluntaria es su opción óptima. Por tanto, cualquier impuesto que grave su consumo es tan distorsionador e invasor del libre mercado como un impuesto sobre sus ahorros. Después de todo, no hay nada especialmente sagrado en los ahorros: son simplemente la vía para el consumo futuro. Pero no son más importantes que el consumo actual, cuya asignación entre ambos viene determinada por las preferencias temporales de todos los individuos. El economista que muestra más preocupación por los ahorros en el libre mercado que por el consumo en el libre mercado está defendiendo implícitamente la interferencia estatal y una distorsión coactiva de la asignación de recursos que favorezca una mayor inversión y un menor consumo. El defensor del libre mercado debería oponerse con igual fervor a la distorsión coactiva de la relación entre consumo e inversión en cualquier sentido[171].
En realidad, hemos visto que el impuesto sobre la renta, por otras vías, tiende a distorsionar la asignación de recursos con más consumo y menos ahorro/inversión y hemos visto antes que los intentos para gravar el consumo en forma de impuestos a las ventas o la producción deben fracasar y acabar siendo gravámenes sobre ingresos.
Un impuesto sobre los salarios es un gravamen sobre la renta que el asalariado no puede repercutir. No hay nadie a quien repercutirlo, especialmente no es posible hacerlo al empresario, que siempre tiende a obtener un tipo de interés uniforme. De hecho, hay impuestos indirectos sobre salarios que se trasladan al asalariado en forma de menores ingresos salariales. Un ejemplo es la parte de la seguridad social o de las primas de desempleo, que gravan al empresario. La mayoría de los empleados creen que evitan totalmente esta parte del impuesto, que paga el empresario. Están completamente equivocados. El empresario, como hemos visto, no puede trasladar el impuesto al consumidor. De hecho, como el impuesto grava en proporción a los salarios, se repercute enteramente a los propios asalariados. La parte del empresario es sencillamente un impuesto recaudado a costa de la reducción de los salarios netos de los empleados.
Los impuestos a los ingresos netos de las sociedades imponen una “doble” fiscalidad a los propietarios de las empresas: el impuesto “de sociedades” oficial y el del remanente ingreso neto distribuido entre los mismos propietarios. Este impuesto extra no puede repercutirse a los consumidores. Como grava el mismo ingreso neto, difícilmente puede trasladarse hacia atrás. Tiene el efecto de penalizar el ingreso corporativo, frente a otras formas del mercado (propiedad individual, sociedades colectivas, etc.) perjudicando así formas eficientes de empresa y favoreciendo a las ineficientes. Los recursos pasan de las primeras a las últimas hasta que el nivel de retorno neto se iguale en toda la economía, a un nivel más abajo del original. Como el rendimiento por intereses es forzosamente inferior que antes, el impuesto penaliza el ahorro y la inversión, así como una forma eficiente del mercado[172].
La sanción o “doble imposición” característica de los impuestos sobre las rentas de las sociedades solo podría eliminarse aboliendo el impuesto y tratando a cualquier ingreso neto que se acumule a la empresa como un ingreso a prorrata para todos sus propietarios o accionistas. En otras palabras, una corporación debería tratarse igual que una sociedad colectiva y no de acuerdo con la absurda ficción de que hay un tipo de ente real funcionando aparte de las acciones de sus propietarios reales. Los ingresos que acumule la corporación obviamente acumulan a prorrata de los propietarios. Algunos autores han objetado que los accionistas no reciben realmente el ingreso sobre el que se les gravaría. Así, supongamos que la Corporación Star obtiene un ingreso neto de $100,000 durante cierto periodo y que tiene tres accionistas: Jones, con el 40% de las acciones; Smith, con el 35% y Robinson, con el 25%. La mayoría de los accionistas o los gestores que les representan deciden retener $60,000 como ganancias “no distribuidas en la empresa”, pagando solo $40,000 en dividendos. Bajo la ley actual, el ingreso neto de Jones por la Corporación Star se considera $16,000, el de Smith $14,000 y el de Robinson $10,000 y “el de la corporación” se estima en $100,000. Cada una de estas entidades debe pagar impuestos por estas cantidades. Aun así, como no hay una entidad corporativa real independiente de sus propietarios, los ingresos deberían estimarse mejor como sigue: Jones, $40,000; Smith, $35,000; Robinson, $25,000. El hecho de que estos accionistas no reciban realmente el dinero no es inconveniente, pues lo que ocurre es equivalente a que alguien gane dinero y lo mantenga en sus cuentas sin preocuparse por retirarlo y usarlo. El interés que se acumula en la cuenta corriente bancaria de alguien se considera un ingreso y se le imponen impuestos en consecuencia y no hay razón para que las ganancias “no distribuidas” no se consideren igualmente ingresos individuales.
El hecho de que el ingreso corporativo total sea objeto de impuesto en primer lugar y luego “se distribuya” como ingreso de dividendo para volver a gravarlo con un impuesto, favorece una mayor distorsión de la inversión y la organización del mercado. Pues esta práctica estimula a los accionistas a mantener sin distribuir una mayor proporción de sus ganancias de la que mantendrían en un mercado libre. Las ganancias se “congelan” y se guardan o invierten de forma antieconómica en relación con los deseos de los consumidores. A la réplica de que esto al menos impulsa la inversión, hay dos contrarréplicas: (1) una distorsión en favor de la inversión es igualmente una distorsión de las asignaciones óptimas del mercado y (2) no se impulsa ninguna “inversión”, sino que se congela la inversión de los propietarios en sus empresas originales a expensas de la movilidad de la inversión. Esto distorsiona y hace ineficiente el patrón y la asignación de fondos de inversión y tiende a congelarlos en las empresas originales, desanimando la difusión de fondos a diferentes empresas. Después de todo, los dividendos no se consumen necesariamente: pueden reinvertirse en otras empresas u oportunidades de inversión. El impuesto sobre la renta de las sociedades dificulta grandemente los ajustes de la economía a cambios dinámicos en las condiciones.
Este impuesto grava generalmente aquella parte del ingreso neto del negocio considerada “excesiva”, que es mayor que un ingreso base de un periodo previo de tiempo. Un impuesto sancionador sobre un ingreso “excesivo” del negocio penaliza directamente los ajustes eficientes de la economía. El beneficio de los emprendedores es el poder motivador que ajusta, estima y coordina el sistema económico para maximizar el ingreso del productor al servicio de maximizar las satisfacciones de los consumidores. Es el proceso mediante el cual las malas inversiones se mantienen al nivel mínimo y se favorecen las buenas previsiones, para preparar por adelantado la producción en armonía con los deseos de los consumidores en la fecha en que el producto aparezca en el mercado. Atacar los beneficios molesta y dificulta “doblemente” todo el proceso de ajuste del mercado. Un impuesto así penaliza a los emprendedores eficientes. Además, ayuda a paralizar en situaciones previas los patrones del mercado y las posiciones de los empresarios, distorsionado así la economía cada vez más. No hay ninguna justificación para intentar paralizar los patrones de mercado en moldes de periodos previos. Cuanto mayores sean los cambios en los datos económicos, más importante es que no se impongan impuestos a los beneficios “excesivos”, o en realidad a cualquier ingreso “excesivo”, de otra manera, la adaptación a las nuevas condiciones se bloqueará justo cuando se requiera especialmente un ajuste rápido. Es difícil encontrar un impuesto más indefendible desde cualquier punto de vista.
Ha habido una enorme discusión sobre la pregunta: ¿Son rentas las ganancias de capital? Parece evidente que lo son, en realidad la ganancia de capital es una de las principales formas de ingreso. De hecho, la ganancia de capital es lo mismo que el beneficio. Quienes desean uniformidad en los impuestos sobre los ingresos deberían, por tanto, incluir las ganancias de capital si todas las formas de beneficio monetario han de incluirse en la categoría de ingresos imponibles[173]. Utilizando el ejemplo de la Corporación Star antes descrito, consideremos Tiempo1 como el periodo inmediatamente posterior a aquel en que ganaron $100,000 en ingresos netos e inmediatamente anterior a aquel en que decide dónde asignar estos ingresos. En suma, es un punto de decisión en el tiempo. Ha obtenido un beneficio de $100,000[174]. En Tiempo1, el valor del capital se ha incrementado así en $100,000. Los accionistas han obtenido, en total, una ganancia de capital de $100,000, exactamente lo mismo que el beneficio total. Ahora la Corporación Star retiene $60,000 y distribuye $40,000 en dividendos y, para simplificar, supondremos que los accionistas consumen esta cantidad. ¿Cuál es la situación en Tiempo2, después que se haya realizado esta asignación? En comparación con la situación que prevalecía originalmente, en un Tiempo0, vemos que el valor del capital de la Corporación Star se ha incrementado en $60,000. Esto es indudablemente parte del ingreso de los accionistas; aun así, si se desea una fiscalidad uniforme de los ingresos no hay necesidad de gravarlos, pues ya estaba incluida en los ingresos de $100,000 de los accionistas sujetos al impuesto.
La bolsa siempre tiende a reflejar de forma ajustada el valor de capital de una empresa, por tanto debemos pensar que el valor de cotización de las acciones de una empresa se incrementaría, en total, en $60,000. Sin embargo, en un mundo dinámico, la bolsa refleja expectativas de futuros beneficios y, por tanto, sus valores diferirán relativamente de las cuentas ex post en la cuenta de resultados de la empresa. El emprendimiento, además de las pérdidas y ganancias, se reflejará en las valoraciones del mercado a la vez que directamente en las propias empresas. Una empresa puede tener en este momento ganancias pequeñas, pero un empresario avispado comprará valores a otros menos atentos. Un aumento en el precio le generará una ganancia de capital, que es un reflejo de su inteligencia empresarial a la hora de gestionar su capital. Como sería imposible administrativamente identificar los beneficios de la empresa, sería mejor desde el punto de vista de una fiscalidad uniforme sobre las rentas no gravar en absoluto con un impuesto a las rentas sociales de los accionistas de las corporaciones, sino a sus ganancias de capital. Cualquier ganancia que obtengan los propietarios se reflejará en todo caso en ganancias de capital en sus valores, por lo que poner un impuesto a los ingresos de los negocios se convierte en innecesario. Por otro lado, los impuestos a los ingresos de las empresas al tiempo que eximen las ganancias de capital excluirían de los “ingresos” a las ganancias empresariales obtenidas en bolsa. En el caso de sociedades colectivas y empresas individuales sin acciones, el ingreso del negocio de los propietarios sería, por supuesto, objeto de impuestos directos. La imposición de ambos, ingresos de negocios (ganancias para los accionistas) y ganancias de capital en acciones, impondrían una doble tributación a los empresarios eficientes. Así que un impuesto sobre las rentas genuinamente uniforme no gravaría a prorrata a los accionistas respecto de las rentas del negocio, sino a la ganancia de capital de sus valores.
Si los beneficios del negocio (o ganancias de capital) están sujetos a impuesto, por supuesto, las pérdidas de negocio o capital serían un ingreso negativo, deducible de otros ingresos obtenidos por un individuo en particular.
¿Qué pasa con el problema de los terrenos y la vivienda? Aquí vemos la misma situación. Los terratenientes obtienen ingresos anualmente y estos pueden incluirse en sus ingresos netos como beneficios de negocio. Sin embargo, los inmuebles, mientras no se dediquen a la propiedad por acciones, tienen un floreciente mercado de capital. La tierra se capitaliza y los valores de capital aumentan o menguan en el mercado de capitales. Está claro que, de nuevo, el gobierno tiene una alternativa si desea imponer impuestos uniformes sobre la renta personal: Pueden imponer el impuesto sobre los beneficios netos del inmueble o no hacerlo e imponer una tasa a los incrementos del valor del capital del inmueble. Si hace lo primero, omitirá las pérdidas y ganancias empresariales realizadas en el mercado de capitales, el regulador y el anticipador de la inversión y la demanda; si hace ambos, impone un impuesto doble a esta forma de negocio. La mejor solución (de nuevo, en el contexto de un impuesto uniforme a los ingresos) es imponer un impuesto a las ganancias de capital menos las pérdidas de capital en los valores de los terrenos.
Debe insistirse en que un impuesto a las ganancias del capital es en realidad un impuesto sobre la renta solo cuando grava las ganancias o pérdidas de capital acumuladas, no las realizadas. En otras palabras, si los activos de capital de alguien se han incrementado en un periodo de tiempo determinado de 300 onzas de oro a 400, su renta es de 100 onzas, haya vendido o no su activo para “llevarse” el beneficio. En cualquier momento, sus ingresos no consisten simplemente en lo que puede emplear en gastar. La situación es similar a la de los beneficios no distribuidos de una corporación, que, como hemos visto, deben incluirse en la acumulación de rentas de cada accionista. Poner impuestos a las ganancias y pérdidas realizadas introduce una gran distorsión en la economía, lo que hace que resulte altamente ventajoso a los inversores no vender nunca sus valores, sino a retenerlo para futuras generaciones. Cualquier venta requeriría que el anterior propietario pague el gravamen sobre ganancias de capital acumulado durante todo ese periodo. Su efecto es “congelar” una inversión en manos de una persona, particularmente en una familia durante generaciones. La consecuencia es rigidez en la economía y el fracaso en el mercado alterado para ajustarse flexiblemente a los continuos cambios que siempre se producen en los datos. Según pasa el tiempo, los efectos distorsionadores de la rigidez económica se van haciendo peores.
Otro serio obstáculo en el mercado de capitales aparece por el hecho de que, una vez que se “toma” o realiza la ganancia de capital, el impuesto de la renta sobre esta ganancia particular es realmente muy superior y no es uniforme. Las ganancias de capital se acumulan en un periodo largo de tiempo y no simplemente en el momento de la venta. Pero el impuesto de la renta se basa solo en los ingresos realizados cada año. En otras palabras, un hombre que obtenga su ganancia en un año concreto debe pagar un impuesto muy superior ese año de lo que se “justificaría” por un impuesto sobre sus ingresos realmente adquiridos durante el año. Supongamos, por ejemplo, que un hombre compra un activo de capital a 50 y su valor de mercado se incrementa en 10 cada año, hasta que finalmente lo vende por 90 al cabo de cuatro años. Durante tres años, su ingreso de 10 no está sujeto a impuesto, mientras que en el cuarto año se le grava por un ingreso de 40, cuando este fue de solo 10. Por tanto, el impuesto final se convierte en buena medida en uno sobre capital acumulado, más que en uno sobre la renta[175]. Los incentivos para mantener rígida la inversión se hacen, por tanto, mayores[176].
Claro que hay grandes dificultades para un impuesto de ese tipo sobre ganancias de capital acumuladas, pero, como veremos, hay muchos obstáculos insuperables para cualquier intento de imponer impuestos uniformes sobre las rentas. El mayor problema serían las estimaciones del valor de mercado. Las valoraciones son siempre simples conjeturas y no habría manera de saber si el valor estimado era el correcto.
Otra dificultad insuperable la generan los cambios en el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Si el poder adquisitivo ha disminuido a la mitad, un cambio en el valor de capital de un activo de 50 a 100 no representa una ganancia real de capital: simplemente refleja el mantenimiento del capital real al tiempo que se dobla el valor nominal. Está claro que un valor nominal constante del capital cuando se doblan otros precios y valores reflejaría una gran pérdida de capital, una división por la mitad del valor del capital real. Luego para reflejar ganancias o pérdidas de ingresos, tendría que corregirse la ganancia o pérdida personal de capital por cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Así, una bajada en el poder adquisitivo tiende a ocasionar la sobrevaloración de las rentas del negocio y llevar a un consumo del capital. Pero si las ganancias o pérdidas de capital de una persona deben corregirse por los cambios en el poder adquisitivo de la moneda para fijar su renta real en un periodo determinado, ¿qué estándares pueden usarse para esa corrección? Pues los cambios en el poder adquisitivo no pueden medirse. Cualquier “índice” que usemos sería puramente arbitrario. Por tanto, sea cual sea el método adoptado, no puede lograrse la uniformidad en la fiscalidad sobre la renta, pues no puede obtenerse una medición adecuada de la renta[177].
Así que a la controvertida pregunta “¿Son renta las ganancias de capital?”, la respuesta es categóricamente sí, siempre que (1) se haga una corrección por los cambios en el poder adquisitivo de la unidad monetaria y (2) se considere la ganancia de capital acumulada, y no la realizada. De hecho, siempre que los negocios sean propiedad de accionistas (y dueños de bonos), las ganancias por estos valores y bonos ofrecerán una guía más completa de las rentas obtenidas que la renta neta real de la empresa. Si se desea imponer un impuesto uniforme a las rentas, solo debería gravarse de acuerdo con la primera forma: gravar ambas sería fijar una “doble” imposición sobre la misma renta.
El profesor Groves, al tiempo que está de acuerdo en que las ganancias de capital son renta, enumera varias razones para dar un tratamiento preferencial a dichas ganancias de capital[178]. Sin embargo, casi todos son de aplicación a los impuestos a las ganancias de capital realizadas y no a las acumuladas. El único caso relevante es el familiar de que “las ganancias y pérdidas de capital no son regularmente recurrentes, como la mayoría de los demás ingresos”. Pero ningún ingreso es “regularmente recurrente”. Por supuesto que las pérdidas y ganancias son volátiles, al estar basadas en emprendimientos especulativos y ajustes en las condiciones cambiantes. Aun así, nadie discute que las ganancias no sean rentas. El resto de las rentas también es flexible. Nadie tiene un ingreso garantizado en el libre mercado. Los recursos de todos están sujetos a cambios a medida que cambian las condiciones y datos del mercado. Que la división entre renta y ganancias de capital es ilusoria se demuestra por la confusión sobre la clasificación de rentas de los autores. ¿Es el ingreso en un año a partir de cinco años escribiendo un libro una “renta” o un incremento en el “valor de capital” del autor? Debería estar claro que toda esta distinción es irrelevante[179].
Las ganancias de capital son beneficios. El valor real de las ganancias de capital agregadas en la sociedad será igual a los beneficios totales agregados. Un beneficio incrementa el valor de capital del propietario, mientras que una pérdida lo disminuye. Además, no hay otras fuentes desde las cuales poder originar ganancias reales de capital. ¿Y los ahorros de los individuos? Los ahorros individuales se convierten en inversiones, en la parte que no se añade a las existencias de liquidez. Esas compras de capital ocasionan ganancias de capital a los accionistas. Los ahorros agregados ocasionan ganancias agregadas de capital. Pero asimismo es cierto que los beneficios agregados solamente pueden existir cuando hay un ahorro agregado neto en la economía. Así que, los beneficios puros agregados, las ganancias agregadas de capital y los ahorros netos agregados van de la mano en la economía. La disminución neta del ahorro lleva a pérdidas puras agregadas y pérdidas agregadas de capital.
En resumen, si se desea una fiscalidad uniforme (este objetivo se analizará críticamente más adelante), el procedimiento correcto sería considerar las ganancias de capital como equivalentes a renta cuando se corrijan los cambios en el poder adquisitivo de la unidad monetaria y considerar las pérdidas de capital como renta negativa. Algunos críticos denuncian que sería discriminatorio corregir los cambios en precios del capital sin hacer lo mismo en la renta, pero esa objeción es errónea. Si se desea poner un impuesto a la renta, en lugar de al capital acumulado, es necesario hacer la corrección respecto del poder adquisitivo de la moneda. Por ejemplo, cuando hay inflación se grava al capital más que a la renta pura.
Hemos visto que son en vano los intentos de gravar el consumo a través de las ventas e impuestos especiales y que inexorablemente gravan las rentas. Irving Fisher ha sugerido un plan ingenioso para un impuesto al consumo: un impuesto directo a los individuos semejante al impuesto sobre la renta, incluyendo retornos anuales, etc. Sin embargo, la base de este impuesto individual sería su renta, menos las adiciones netas a su capital o balance de caja, más las sustracciones netas de ese capital durante el periodo, es decir, su gasto en consumo. El gasto en consumo individual se gravaría de la misma forma que su renta actualmente[180]. Hemos visto la falacia en el argumento de Fisher de que solo un impuesto al consumo sería un impuesto real sobre la renta y que el impuesto normal sobre la renta constituye una doble imposición a los ahorros. Este argumento da más peso en los ahorros que el que da el mercado, pues este sabe todo acerca de la posible rentabilidad del ahorro y asigna sus gastos de acuerdo con ello. El problema que tenemos que afrontar aquí es: ¿Un impuesto como el que propone Fisher tendría los efectos pretendidos, gravando solo el consumo?
Supongamos que Mr. Jones tiene renta anual de 100 onzas de oro. Durante el año, gasta el 90%, o 90 onzas, en consumo y ahorra el 10%, o 10 onzas. Si el gobierno impone un impuesto del 20% sobre su renta, debe pagar 20 onzas al final del año. Suponiendo que su plan de preferencia temporal permanece igual (y dejando de lado el hecho de que habrá una mayor proporción gastada en consumo porque un individuo con menos dinero tiene un nivel más alto de preferencia temporal), la relación de su consumo respecto de la inversión seguirá siendo de 90:10. Jones gastará ahora 72 onzas en consumo y ocho en inversión.
Ahora supongamos que en lugar de un impuesto sobre la renta, el gobierno grava el consumo con un impuesto del 20% anual al consumo. Fisher mantenía que un impuesto así solo debería gravar el consumo. Pero esto es incorrecto, puesto que el ahorro/inversión se basa únicamente en la posibilidad de futuros consumos. Como el consumo futuro se verá igualmente gravado, si todo sigue igual, al mismo tipo que el consumo presente, es evidente que no se estimula especialmente el ahorro[181]. Incluso aunque fuera deseable para el gobierno favorecer el ahorro a costa del consumo, gravando el consumo no lo conseguirían. Como el consumo futuro y el presente estarán gravados por igual, no habría cambios a favor de los ahorros. De hecho, habría un cambio a favor del consumo en el sentido de que una menor cantidad de dinero causa un aumento en el tipo de preferencia sobre bienes presentes. Dejando aparte este cambio, su pérdida de fondos le hará reasignar y reducir sus ahorros y también su consumo. Cualquier pago de fondos al gobierno reduce necesariamente la renta neta que le queda y, como su preferencia temporal no ha variado, reduce sus ahorros y consumos proporcionalmente.
La aritmética nos ayudará a ver cómo funciona esto. Podemos emplear la siguiente ecuación simple para resumir la posición de Jones:
(1) Ingreso Neto = Ingreso Bruto – Impuestos
(2) Consumo = 0,90 Ingreso Neto
(3) Impuesto = 0,20 Consumo
Si el Ingreso Neto es igual a 100, al resolver estas tres ecuaciones, obtenemos este resultado: Ingreso Neto = 85, Impuesto = 15, Consumo = 76.
Ahora podemos resumir en la siguiente tabla qué le pasaría a Jones bajo un impuesto a la renta y bajo un impuesto al consumo:
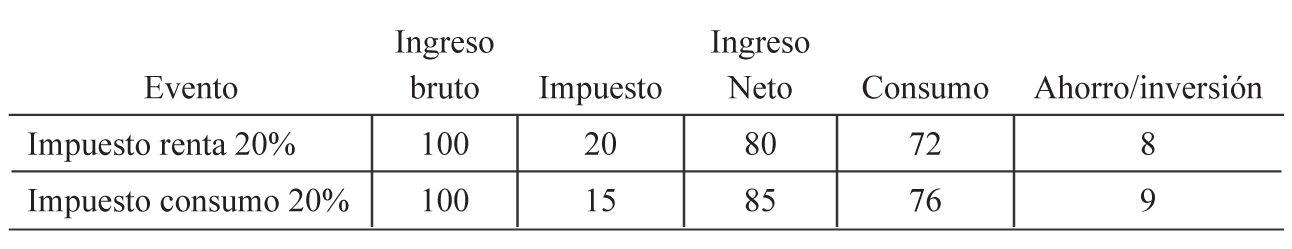
Así vemos esa importante realidad: un impuesto al consumo se repercute siempre, convirtiéndose en un impuesto a los ingresos, aunque a un tipo más bajo. De hecho el impuesto del 20% al consumo se convierte en equivalente a un impuesto sobre la renta del 15%. Es un importante argumento contra el plan. El intento de Fisher de gravar solo el consumo debe fracasar: el impuesto se repercute al individuo hasta convertirse en un impuesto a la renta, aunque sea a un tipo inferior.
Así que la conclusión bastante asombrosa a la que llega nuestro análisis es que no puede haber un impuesto que grave solo el consumo: todos los impuestos al consumo se transforman de una manera u otra en impuesto a la renta. Por supuesto, igual que en el impuesto directo al consumo, se descuenta el efecto del tipo. Y aquí tal vez descubramos una pista acerca de la relativa predilección que han mostrado los economistas del libre mercado por los impuestos al consumo. Su atractivo, en un análisis final consiste en el descuento, en el hecho de que el mismo tipo en un impuesto al consumo tiene el efecto de un impuesto de la renta más bajo. El impacto fiscal en la sociedad y el mercado es menor[182]. Esta reducción del impacto fiscal puede ser un objetivo muy encomiable, pero debe declararse como tal y debería tenerse en cuenta que el problema no reside tanto en el tipo de impuesto como en el impacto general de los impuestos en los individuos en la sociedad.
Ahora debemos modificar nuestras conclusiones admitiendo el caso de desatesoramiento o el desahorro, que hemos dejado fuera del estudio. En la medida en que hay desatesoramiento, afecta al consumo más que a la renta, ya que el que no ahorra consume la riqueza previamente acumulada y no su ingreso actual. El impuesto de Fisher afectaría así al gasto de la riqueza acumulada, que permanecería sin gravar en la fiscalidad ordinaria sobre la renta.
En cierto sentido, todos los impuestos, son impuestos al capital. Para pagar un impuesto debe ahorrarse el dinero. Es una regla universal. Si el ahorro se hace por adelantado, el impuesto reduce el capital invertido en la sociedad. Si no se hace por adelantado, podemos decir que el impuesto ha reducido el ahorro potencial. Sin embargo, el ahorro potencial difícilmente puede considerarse igual que el capital acumulado y debemos, por tanto, considerar un impuesto sobre la renta actual como distinto de un impuesto sobre el capital. Incluso aunque el individuo se viera forzado a ahorrar para pagar el impuesto, el ahorro es tan actual como el ingreso y por tanto podemos hacer la distinción entre impuestos sobre ahorro e ingresos actuales e impuestos sobre capital acumulado en periodos anteriores. De hecho, como no puede haber impuestos al consumo, excepto cuando hay desahorro, casi todos los impuestos se convierten en impuestos sobre la renta o sobre el capital acumulado. Ya hemos analizado el efecto de un impuesto sobre la renta. Ahora nos ocupamos de los impuestos al capital acumulado.
Aquí nos encontramos un caso genuino de “doble imposición”. Cuando se gravan los ahorros actuales, la acusación de doble imposición es dudosa, pues la gente está reasignando su renta actual creada recientemente. Por el contrario, el capital acumulado es nuestra herencia del pasado, es la acumulación de herramientas y equipos y recursos de los que deriva nuestro nivel de vida presente y futuro. Gravar este capital es reducir la existencia de capital, especialmente desanimar el reemplazo así como la nueva acumulación y empobrecer a la sociedad del futuro. Bien puede ocurrir que las preferencias temporales en el mercado dicten un consumo voluntario de capital. En ese caso, la gente elegirá deliberadamente empobrecerse en el futuro para vivir mejor en el presente. Pero cuando el gobierno obliga a este resultado, la distorsión de las elecciones del mercado es particularmente severa. Pues el nivel de vida de todos y cada uno en la sociedad se rebajará en términos absolutos y eso tal vez incluya a algunos de los consumidores de impuestos (funcionarios y otros receptores de privilegios fiscales). En lugar de vivir de las rentas productivas actuales, el gobierno y sus favorecidos echan mano del capital acumulado por la sociedad, matando así a la gallina de los huevos de oro.
Por tanto, la fiscalidad del capital difiere considerablemente de la fiscalidad sobre la renta: aquí importa tanto el tipo como el nivel. Un impuesto del 20% sobre el capital acumulado tendrá un efecto más devastador, distorsionador y empobrecedor que un impuesto sobre la renta del 20%.
La recepción de donaciones o regalos se ha considerado generalmente como un simple ingreso. Sin embargo, debería ser evidente que el receptor no ha producido nada a cambio del dinero recibido: de hecho, no es en absoluto un ingreso por producción, sino una transferencia de propiedad de capital acumulado. Cualquier impuesto a las donaciones es, por tanto, un impuesto al capital. Esto es particularmente cierto en el caso de las herencias, donde la agregación de capital se transfiere a un heredero, estando claro que la donación no proviene de rentas actuales. Por tanto, un impuesto a las herencias es un impuesto puro sobre el capital. Su impacto es en la práctica devastador, porque (a) afecta a grandes sumas, pues en algún momento dentro de pocas generaciones, toda propiedad debe pasar a herederos y (b) la perspectiva de un impuesto sobre la herencia destruye el incentivo y el poder del ahorro y de construir un patrimonio familiar. El impuesto de sucesiones es probablemente el ejemplo más devastador de un impuesto puro sobre el capital.
Un impuesto de sucesiones y donaciones tiene el afecto añadido de penalizar la caridad y la preservación de los lazos familiares. Es curioso que algunos de los más fervientes partidarios de gravar las donaciones y herencias son los primeros en afirmar que nunca habrá “suficiente” caridad cuando se deja actuar al libre mercado.
Un impuesto a la propiedad es un impuesto sobre el valor de la propiedad y por tanto sobre el capital acumulado. Hay muchos problemas peculiares con respecto a los impuestos a la propiedad. En primer lugar, el impuesto depende de la evaluación del valor de la propiedad y el tipo fiscal se aplica a dicho valor. Pero como no se ha producido una venta real de la propiedad, no hay forma de que la ajusten adecuadamente las evaluaciones. Como todas las evaluaciones son arbitrarias, se deja una vía abierta al favoritismo, el cohecho y el soborno al hacerlas.
Otra debilidad de la actual fiscalidad sobre las propiedades es que gravan doblemente la propiedad “real” y al “intangible”. El impuesto sobre la propiedad suma a la vez las evaluaciones de la propiedad “real” y la “intangible”, así el patrimonio propiedad de los dueños de bonos se suma a la cantidad que adeudan los deudores. Por tanto, la propiedad endeudada paga dos impuestos, al contrario que el resto de propiedades. Si A y B tienen cada uno una parte de propiedad por valor de $10,000, pero C tiene un bono de $6,000 sobre la propiedad de B, se evalúa a este último en $16,000 y se le grava de acuerdo con ello[183]. Así que se penaliza el uso del sistema de crédito y el tipo de interés pagado a los acreedores debe aumentarse para compensar la sanción añadida.
Una peculiaridad del impuesto sobre la propiedad es que se asocia a la propiedad misma y no a la persona que la posee. En consecuencia, el impuesto se traslada al mercado de una forma especial conocida como capitalización fiscal. Supongamos, por ejemplo, que el tipo de preferencia temporal de la sociedad, o tipo puro de interés, es el 5%. Se gana un 5% en todas las inversiones en equilibrio y el tipo tiende al 5% hasta alcanzar dicho equilibrio. Supongamos que un impuesto a la propiedad grava una propiedad en concreto o un grupo de propiedades, por ejemplo una casa que vale $10,000. Antes de que se fijara este impuesto, el propietario ganaba $500 anuales por la propiedad. Ahora se fija un impuesto anual del 1%, obligando al propietario a pagar $100 al año al gobierno. ¿Qué pasa ahora? En un primer momento, el propietario ganará $400 al año por su inversión. El retorno neto de la inversión será del 4%. Está claro que nadie continuará invirtiendo al 4% en esa propiedad cuando puede ganar un 5% en cualquier otro lugar. ¿Qué pasará? El propietario no podrá repercutir este impuesto aumentando la renta de la propiedad. Las ganancias del propietario se determinan por su productividad marginal descontada y el impuesto sobre la propiedad no la hace mejor. De hecho, ocurre lo contrario: el impuesto rebaja el valor del capital de la propiedad para permitir a los propietarios ganar un retorno del 5%. El mercado se dirige hacia una uniformidad en el retorno de intereses empujando hacia abajo el valor del capital de la propiedad para permitir ese retorno de inversión. El valor de la propiedad bajará a $8,333, con lo que los retornos futuros serán del 5%[184].
A largo plazo, este proceso de reducción del valor del capital se repercute hacia atrás, recayendo principalmente en los propietarios de tierras. Supongamos que se grava con un impuesto sobre la propiedad un bien de capital o un grupo de ellos. La renta de un bien de capital puede convertirse en salarios, intereses, beneficios y rentas de terrenos. Un menor valor de los bienes de capital alterará los recursos en todas partes: los trabajadores, al tener menores salarios al producir este bien en particular se emplearían en trabajos mejor pagados; los capitalistas invertirían en campos mejor remunerados y así sucesivamente. En consecuencia, los trabajadores y empresarios en su mayor parte podrían eludir la dificultad del impuesto sobre la propiedad, los primeros viéndose perjudicados en la medida en que su VDMP original era mayor que las ocupaciones mejor pagadas que van a continuación. Por supuesto, los consumidores sufrirían a causa de una mala asignación de los recursos. Quienes más problemas tendrían serían los propietarios de terrenos, por lo que el proceso de capitalización del impuesto se aplica en su mayor parte como un impuesto a la propiedad de los terrenos. El perjuicio incide en el propietario del terreno “original”; es decir, en el propietario en el momento en que se fija el impuesto. Pues no solo el terrateniente paga un impuesto anual (un impuesto que no puede repercutir) mientras sea propietario, sino asimismo sufre una pérdida en el valor del capital. Si Mr. Smith es el dueño de la propiedad anterior, no solo paga $83 anuales en impuesto sino además el valor de capital de su propiedad baja de $10,000 a $8,333. Smith acaba absorbiendo la pérdida cuando vende la propiedad.
¿Qué pasa con los propietarios sucesivos? Compran una propiedad por $8,333 y ganan un interés constante del 5%, aunque continúan pagando $83 anuales al gobierno. Así que la expectativa del pago del impuesto asociada a la propiedad se ha capitalizado en el mercado y tenido en cuenta al acordarse su valor de capital. En consecuencia, los futuros propietarios pueden trasladar toda la incidencia del impuesto sobre la propiedad al propietario original, no “pagan” realmente el impuesto en el sentido de soportar la carga.
La capitalización del impuesto es un paso en el proceso por el que el mercado se ajusta a las cargas que se le imponen. Aquellos a quienes el gobierno quiere imponer la carga pueden evitarla por la capacidad del mercado para ajustarse a nuevas imposiciones. Sin embargo, los propietarios originales del terreno se ven especialmente perjudicados por un impuesto sobre la propiedad.
Algunos autores argumentan que cuando se ha producido la capitalización del impuesto, sería injusto que el gobierno rebajara o eliminara este, porque dicha acción concedería un “regalo gratuito” a los actuales propietarios, que percibirían un incremento en su valor del capital. Es un argumento curioso. Se basa en una identificación falsa de la eliminación de cargas con las subvenciones. Sin embargo, lo primero es un cambio hacia condiciones de libre mercado, mientras que lo segundo nos aleja de dichas condiciones. Además, el impuesto sobre la propiedad, aunque no perjudique a los futuros propietarios, rebaja el valor del capital de la propiedad por debajo del de libre mercado y por tanto desanima el empleo de recursos en esta propiedad. La eliminación del impuesto sobre propiedades reasignaría recursos en beneficio de los consumidores.
La capitalización del impuesto y su incidencia en los propietarios de terrenos solo se produce cuando el impuesto sobre la propiedad es parcial y no universal, afectando a algunas propiedades y no a todas. Un impuesto realmente general a la propiedad reduciría el porcentaje de renta de todas las inversiones y por tanto el tipo de interés, en lugar del valor del capital. En ese caso, el retorno de intereses tanto del propietario original como de los sucesivos se reduce por igual y no hay cargas extras para el primero.
Por tanto, un impuesto general uniforme sobre la todas las propiedades, reducirá los retornos de intereses en toda la economía, igual que un impuesto sobre la renta. Así que penalizará el ahorro, reduciendo así la inversión en capital por debajo de la que habría en un mercado libre y reduciendo aun más los salarios por debajo de dicho mercado libre[185].
Por fin, un impuesto sobre la propiedad distorsiona necesariamente la asignación de recursos en la producción. Penaliza aquellas líneas de producción en las que es mayor el equipamiento de capital por dólar en ventas y ocasiona que los recursos se trasladen de estos campos a otros menos “capitalistas”. Así, se desincentivan las inversiones en procesos productivos de más alto nivel y se rebaja el nivel de vida. Los individuos invertirán menos en vivienda, que soporta una carga fiscal relativamente alta y se dirigirán en cambio hacia productos de consumo menos duradero, distorsionando así la producción y dañando la satisfacción del consumidor. En la práctica, el impuesto sobre la propiedad tiende a ser desigual de una línea y localización a otra. Por supuesto, las diferencias geográficas en la fiscalidad de la propiedad, en impulsar a los recursos a evitar los impuestos altos[186], distorsionará la localización de la producción expulsándola de aquellas áreas que maximicen la satisfacción del consumidor.
Aunque no se haya puesto en práctica un impuesto a la riqueza individual, este ofrece interés en su análisis. Un impuesto así gravaría a individuos en lugar de propiedades, cobrando cierto porcentaje de su riqueza total neta, excluyendo su pasivo. Por su carácter directo, sería similar al impuesto de la renta y al de consumo propuesto por Fisher. Un impuesto de este tipo constituiría un impuesto puro sobre el capital e incluiría en su ámbito los balances de efectivo, que escapan de la fiscalidad a la propiedad. Evitaría muchas de las dificultades del impuesto de la propiedad, como la doble imposición de propiedades reales y tangibles y la inclusión de deudas como propiedades. Sin embargo, seguiría afrontando la imposibilidad de evaluar adecuadamente los valores de las propiedades.
Un impuesto sobre la riqueza individual no podría capitalizarse, pues no iría asociado a una propiedad, donde podría descontarlo el mercado. Igual que un impuesto individual sobre la renta, no puede repercutirse, aunque tendría efectos importantes. Como el impuesto se pagaría con las rentas normales, tendría el efecto de un impuesto sobre los ingresos en el sentido de reducir los fondos privados y penalizar el ahorro/inversión, pero además tendría el efecto añadido de gravar el capital acumulado.
La cantidad de capital que se llevaría el impuesto depende de los datos concretos y la valoración de los individuos. Supongamos que tenemos dos individuos: Smith y Robinson. Cada uno tiene una riqueza acumulada de $100,000. Sin embargo, Smith gana además $50,000 al año y Robinson (por estar jubilado u otra razón) solo $1,000 anuales. Supongamos que el gobierno aprueba un impuesto anual del 10% sobre la riqueza individual. Smith podría pagar los $10,000 con sus ingresos anuales, sin reducir su riqueza acumulada, aunque está claro que como su base imponible se reduce, querrá reducir su riqueza lo más posible. Por otro lado, Robinson debe pagar el impuesto vendiendo sus activos, reduciendo así su riqueza acumulada.
Queda claro que el impuesto sobre la riqueza supone una sería penalización a la riqueza acumulada y que por tanto su efecto será rebajar drásticamente el capital acumulado. No puede imaginarse una vía más rápida para promover el consumo del capital y el empobrecimiento generalizado que penalizar la acumulación de capital. Solo nuestra herencia de capital acumulado diferencia nuestra civilización y nuestros niveles de vida de los de los hombres primitivos, y un impuesto sobre la riqueza rápidamente empezará a eliminar esta diferencia. El hecho de que un impuesto sobre la riqueza no pueda capitalizarse significa que el mercado, igual que en el impuesto sobre la propiedad, no podría reducir y amortiguar su efecto después del impacto del primer golpe.
De todos los patrones de distribución de impuestos, el impuesto progresivo es el que ha generado más controversia. En el caso del impuesto progresivo, los economistas conservadores que se oponen a este han tomado la ofensiva, pues incluso sus defensores deben admitir a regañadientes que rebaja los incentivos y la productividad. Por tanto, los más fervorosos defensores de los impuestos progresivos basados en la “equidad” admiten que el grado e intensidad de la progresión deben limitarse por respeto a la productividad. Las principales críticas contra la fiscalidad progresiva son: (a) reduce los ahorros de la comunidad, (b) reduce el incentivo para trabajar y ganar dinero y (c) constituye “un robo de los pobres a los ricos”.
Para evaluar estas críticas, analicemos los efectos de principio de la progresividad. El impuesto progresivo impone una tasa fiscal superior a alguien que gane más. En otras palabras, actúa como una multa al servicio al consumidor, al mérito en el mercado. Los ingresos en el mercado los determina el servicio a los consumidores al producir y asignar factores de producción y varía en relación directa con dichos servicios. Imponer sanciones precisamente a la gente que mejor ha servido a los consumidores es dañino, no solo para ellos, sino también para los consumidores. Por tanto un impuesto progresivo va ligado a dañar los incentivos, dificultar la movilidad en la ocupación y rebajar en buena medida la flexibilidad del mercado para servir a los consumidores. En consecuencia, rebajará el nivel de vida general. El sentido último de la progresividad (igual por la fuerza los ingresos), como hemos visto, causa un retroceso a la barbarie. Tampoco puede discutirse que la fiscalidad progresiva sobre la renta reducirá los incentivos para ahorrar, pues la gente no obtendrá los retornos de inversión de acuerdo con sus preferencias temporales: sus ganancias se verán gravadas. Como la gente ganará mucho menos de lo que les darían sus preferencias temporales, sus ahorros disminuirán muy por debajo de los que tendrían en el mercado libre.
Así pues, las acusaciones de los conservadores al impuesto progresivo que sostienen que este reduce los incentivos para trabajar y ahorrar, son correctas y, de hecho, normalmente se subestiman, porque no se dan cuenta cabal de que estos efectos provienen a priori, de la propia naturaleza de la progresividad. Sin embargo, no debe olvidarse que la fiscalidad proporcional producirá muchos de los mismos efectos, como de hecho cualquier otra que vaya más allá de la igualdad en el principio del coste. La fiscalidad proporcional también penaliza al capaz y al ahorrador. Es verdad que la fiscalidad proporcional no tendrá muchos de los efectos dañinos de la progresiva, como el progresivo obstáculo al esfuerzo entre un nivel de ingresos y otro. Pero la fiscalidad proporcional también impone mayores obstáculos a medida que aumenta el nivel de renta y eso también dificulta las ganancias y los ahorros.
Un segundo argumento contra el impuesto progresivo sobre la renta, y uno de los que quizá más se emplee, es que, al gravar los ingresos de los ricos, reduce en particular el ahorro, dañando así a toda la sociedad en su conjunto. Este argumento se utiliza bajo la suposición normalmente razonable de que los ricos proporcionalmente ahorran más que los pobres. Aun así, como ya hemos indicado, es un argumento extremadamente débil, particularmente para los partidarios del libre mercado. Es legítimo criticar una medida por forzar desviaciones de las asignaciones del mercado libre hacia otras arbitrarias, pero difícilmente puede ser legítimo criticar simplemente una medida solamente porque reduce el ahorro. ¿Por qué el consumo es menos importante que el ahorro? La asignación a uno u otro en el mercado es sencillamente algo relacionado con la preferencia temporal. Esto significa que cualquier desviación coactiva de la relación del mercado entra ahorro y consumo impone una pérdida de utilidad, lo que es cierto sea cual sea la dirección en que se desvíe. Un medida del gobierno que podría inducir a mayor ahorro y menos consumo no es por tanto menos criticable que una que indujera a más consumo y menos ahorro. Decir otra cosa es criticar las decisiones del libre mercado e implícitamente defender medidas gubernamentales para forzar un mayor ahorro. Por tanto, si fueran consecuentes, estos economistas conservadores deberían defender los impuestos a los pobres para subsidiar a los ricos, pues en ese caso los ahorros supuestamente se incrementarían y el consumo disminuiría.
La tercera objeción es político-ética: que “los pobres roban a los ricos”. Lo que quiere decir es que el pobre que paga un 1% de su renta en impuestos está “robando” al rico que paga un 80%. Sin juzgar los méritos o deméritos del robo, podemos decir que es inválida. Ambos ciudadanos están siendo robados… por el Estado. Que a uno se le robe en mayor proporción no elimina el hecho de que ambos se ven dañados. Puede objetarse que los pobres reciben un subsidio neto de la recaudación fiscal, porque el gobierno gasta dinero para servir a los pobres. Aun así, no es un argumento válido. Porque el acto real del robo lo comete el Estado, no el pobre. En segundo lugar, el Estado puede gastar su dinero, como veremos, en muchos proyectos diferentes. Puede consumir productos, puede subsidiar a algunos ricos o a todos, puede subsidiar a algunos pobres o a todos. El hecho del impuesto progresivo sobre la renta no implica en sí mismo que los “pobres” en general estén subsidiados. Si algunos de los pobres están subsidiados, otros pueden no estarlo y estos últimos seguirán siendo contribuyentes netos y se verán “robados” junto con los ricos. El alcance de esta privación será menor para un contribuyente pobre que para uno rico y aun así, como normalmente hay muchos más pobres que ricos, bien puede ser que los pobres globalmente soporten las cargas de este “robo” fiscal. Por el contrario, como hemos visto, la burocracia estatal no paga realmente impuesto en absoluto[187].
Este error conceptual en la incidencia del “robo” y el defectuoso argumento sobre el ahorro, entre otras razones, han llevado a la mayoría de los economistas y autores conservadores a dar excesiva importancia a la progresividad en los impuestos. En realidad, el nivel fiscal es mucho más importante que su progresividad para determinar cuánto se ha alejado una sociedad del libre mercado. Un ejemplo aclarará la importancia relativa de ambos. Comparemos dos personas y veamos cómo les va bajo dos sistemas fiscales distintos. Smith gana $1,000 al año y Jones $20,000. En la Sociedad A el impuesto es proporcional para todos al 50%. En la Sociedad B, es progresivo en un grado muy acusado: ½% para ingresos de $1,000 y 20% para ingresos de $20,000. La siguiente tabla muestra cuánto dinero pagará cada uno en impuestos en las distintas sociedades:
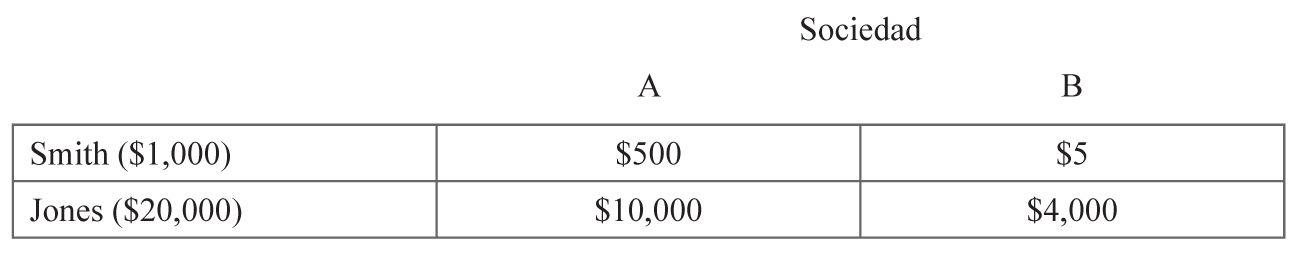
Ahora podemos preguntar a ambos contribuyentes, el rico y el pobre: ¿Bajo qué sistema fiscal está en mejor situación? Ambos, el rico y el pobre, elegirán sin duda la Sociedad B, donde la estructura de tipos es mucho más progresiva, pero donde el nivel fiscal es menor para todos. Alguien puede objetar que la cantidad total de impuestos recaudados es mucho mayor en la Sociedad A. ¡Pero se trata precisamente de eso! Se trata de que a lo que se opone el rico no es a la progresividad de los tipos, sino al nivel total de los impuestos que debe soportar y que preferiría la progresividad si los impuestos fueran más bajos. Esto demuestra que no son los pobres los que “roban” a los ricos a través del principio de progresividad de los impuestos: es el Estado quien “roba” a ambos a través de todos los impuestos. E indica que a lo que realmente se oponen los economistas conservadores, se den cuenta de ello o no, no es a la progresividad, sino a los altos niveles fiscales y que su oposición real es porque la progresividad abre las compuertas a altos niveles de impuestos a los ricos. Aun así no siempre se aperciben de esta posibilidad. Porque es evidentemente posible, y ha ocurrido a menudo, que una estructura de tipos sea muy progresiva y aun así menor, en los niveles altos y en los bajos, a otra menos progresiva. Sin embargo, en la práctica la progresividad resulta necesaria para tipos fiscales altos, porque la multitud de ciudadanos de bajos ingresos podría rebelarse contra tipos muy elevados si se imponen por igual a todos. Por otro lado, mucha gente puede aceptar una carga fiscal elevada si están seguros de saber o creer que los ricos pagan aun más[188].
Hemos visto que el igualitarismo obligatorio llevará a una vuelta a la barbarie y que los pasos en esa dirección ocasionarán dislocaciones en el mercado y rebajas en los niveles de vida. Muchos economistas (principalmente los miembros de la Escuela de Chicago) creen defender el “libre mercado” y aun así no consideran a los impuestos como conectados con este o como intervenciones en sus procesos. Estos autores creen firmemente que, en el mercado, cada individuo ganaría los beneficios y la productividad marginal que los consumidores deseen pagar con el fin de lograr una asignación satisfactoria de los factores productivos. Sin embargo, no ven incoherente defender impuestos y subsidios. Creen que estos pueden alterar la “distribución” de ingresos sin rebajar la eficiencia de las asignaciones productivas. De esta forma, confían en algo equivalente a la “ilusión monetaria” keynesiana: una ilusión fiscal, una creencia en que los individuos organizarán sus actividades de acuerdo con su ingreso bruto, en lugar del neto (después de impuestos). Es un error palpable. No hay razón por la que la gente no sea consciente del impuesto y asigne sus recursos de acuerdo con ello. Alterar las remuneraciones relativas mediante impuestos afectará a todas las asignaciones del mercado (los movimientos de mano de obra, la diligencia de los emprendedores, etc.). El mercado es una gran encrucijada con todas sus vías interconectas y debe analizarse como tal. La moda actual en economía de parcelar el mercado en compartimentos aislados (“la empresa”, unos pocos agregados “macroscópicos” holísticos, intercambios de mercado, fiscalidad, etc.) distorsiona la discusión de cada uno de estos compartimientos e impide presentar una visión real de las interrelaciones del mercado.
Hemos refutado en otras partes varios de los argumentos que forman parte del entramado de ideas de los georgistas: la idea de que la “sociedad” posee originalmente la tierra y de que cada nuevo bebé tiene “derecho” a una parte alícuota de esta, el argumento moral de que un incremento en el valor de los terrenos es un “incremento derivado del trabajo” debido a causas externas y la doctrina de que la “especulación” en terrenos impide que se emplee terreno productivo con efectos perversos. Ahora analizaremos la famosa propuesta georgista: el propio “impuesto único” o la expropiación del 100% de los censos[189].
Una de las primeras cosas que hay que decir acerca de la teoría georgista es que llama la atención acerca de un problema importante: la cuestión de la tierra. Los economistas de hoy día tienden a tratar la tierra como parte del capital y negar completamente una categoría distinta para aquella. En un entorno así, la tesis georgista sirve para llamar la atención sobre un problema descuidado, aunque toda su doctrina sea errónea.
Buena parte de la discusión sobre los impuestos a los censos se ha embrollado por el indudable estímulo a la producción que se produciría, no por este impuesto, sino por la eliminación de todos los demás impuestos.
George fue muy elocuente acerca de los dañinos efectos de los impuestos en la producción y el comercio. Sin embargo, para él estos efectos podían eliminarse tan fácilmente como eliminando todos los impuestos y sustituyéndolos por un impuesto sobre los censos[190]. Lo que ahora demostraremos es que los impuestos sobre los censos también afectan y distorsionan la producción. Sean cuales sean los efectos beneficiosos que el impuesto único podría tener en la producción, solo provendrían de la eliminación de otros impuestos, no por la imposición de este. Los dos actos deben mantenerse como conceptualmente distintos.
Un impuesto sobre los censos tendría el efecto de un impuesto sobre la propiedad descrito más arriba, es decir, no podría repercutirse y sería “capitalizado” recayendo la carga inicial en el propietario original, escapándose los sucesivos por la reducción en el valor del capital del terreno. Los georgistas proponen imponer una tasa del 100% anual solo a los censos.
Un problema que el impuesto único no podría resolver es la dificultad de estimar los censos. Lo esencial en la idea del impuesto único es gravar solo los censos y dejar libres de impuestos todos los bienes de capital. Pero es imposible hacer esta división. Los georgistas han rechazado esta dificultad, considerándola como meramente práctica, pero también es teórica. Igual que en cualquier impuesto sobre la propiedad, es imposible evaluar exactamente el valor, porque la propiedad no se ha vendido realmente en el mercado durante el periodo.
Otro problema alrededor del impuesto sobre los terrenos que no puede resolverse: cómo distinguir cuantitativamente entre esa porción de renta bruta de un terreno que es propiamente del terreno y la que se dedica a intereses y salarios. Como el terreno empleado está a menudo entremezclado con inversiones de capital y ambos se compran y venden juntos, no puede hacerse esta distinción.
Pero la teoría georgista presenta dificultades aun más graves. Como que sus proponentes pretenden que lo positivo del impuesto es estimular la producción. Ante las críticas apuntan que el impuesto único (si pudiese recaudarse adecuadamente) no desanimaría las mejoras de capital y el mantenimiento de las propiedades sobre el terreno, pero luego argumentan que el impuesto único obligaría a emplear el terreno ocioso. Se supone que esta es una de las grandes ventajas del impuesto. Aunque si el terreno está ocioso, no produce renta bruta alguna; si no produce renta bruta, tampoco produce renta neta como terreno. El terreno ocioso no produce renta y por tanto no hay renta que gravar. ¡No habría base imponible si la idea georgista se aplicara consecuentemente! Como no podría gravarse, no se obligaría a usarla.
La única explicación lógica para este error de los georgistas es que se concentran en el hecho de que buena parte del terreno ocioso tiene un valor de capital, de que se vende en el mercado a un precio, aunque no produzca rentas en su uso actual. A partir del hecho de que el terreno ocioso tiene un valor de capital, los georgistas aparentemente deducen que debe de tener algún tipo de censo anual “real”. Sin embargo esta suposición es incorrecta y se basa en una de las partes más débiles del sistema georgista: su deficiente atención al papel del tiempo[191]. El hecho de que el terreno actualmente ocioso tenga un valor de capital significa simplemente que el mercado espera que produzca rentas en el futuro. El valor de capital de los terrenos, como cualquier otro, es igual y viene determinado por la suma de las rentas futuras esperadas, descontado el tipo de interés. ¡Pero no son rentas producidas actualmente! Por tanto, cualquier impuesto sobre terrenos ociosos viola el propio principio georgista de un impuesto único sobre los censos: va más allá de este límite penalizando más la propiedad de tierras y gravando el capital acumulado, que tiene que liquidarse para pagar el impuesto.
Por tanto, cualquier aumento en el valor de capital del terreno ocioso no refleja una renta actual: simplemente refleja una actualización de las expectativas de gente sobre futuras rentas. Supongamos, por ejemplo, que las rentas futuras sobre un terreno ocioso son tales que, si las conoce todo el mundo, el valor de capital del terreno sería de $10,000. Sigamos suponiendo que no todos conocen estos hechos y por tanto el precio que tiene es de $8,000. Jones, que es un emprendedor con visión de futuro, juzga correctamente la situación y compra el terreno por $8,000. Si todos se dan cuenta de inmediato de lo que Jones ha previsto, el precio de mercado subirá ahora a $10,000. La ganancia de capital de Jones de $2,000 es el beneficio por su mejor juicio, no una ganancia por la renta actual.
El enemigo para los georgistas es el terreno ocioso. El hecho de que el terreno esté ocioso, afirman, es causado por la “especulación inmobiliaria” y a esta especulación atribuyen todos los males de la civilización, incluyendo las depresiones de los ciclos de negocio. Los georgistas no se dan cuenta de que como la mano de obra es escasa en relación con la tierra, los terrenos submarginales deben permanecer ociosos. La vista de terreno ocioso enfurece a los georgistas, que ven allí capacidad productiva desperdiciada y niveles de vida rebajados. Sin embargo, los terrenos ociosos deben reconocerse como beneficiosos, pues si todo el terreno se aprovechara, esto significaría que la mano de obra se ha convertido en abundante en relación con la tierra y que el mundo ha entrado al fin en la terrible era de la sobrepoblación en la que parte de la mano de obra tiene que permanecer ociosa porque no hay trabajo disponible.
El autor solía preguntarse acerca de la curiosa preocupación georgista por los terrenos ociosos o “retenidos” como la causa de la mayoría de los males económicos hasta que encontró una pista en un revelador pasaje de una obra de georgista:
A los países “pobres” no les falta capital.
A muchos nos han enseñado a creer que la gente de India, China, México y otras naciones calificadas como subdesarrolladas son pobres por falta de capital. Ya que, como hemos visto, el capital no es otra cosa que la riqueza y riqueza no es otra cosa que la energía humana combinada con la tierra de una forma u otra, la ausencia de capital sugiere demasiado frecuentemente que hay escasez de tierra y de mano de obra en países subdesarrollados como India y China. Pero eso no es cierto. Pues esos países “pobres” tienen mucha más tierra y mano de obra de la que emplean. (…) Indudablemente, tienen todo lo necesario (tierra y mano de obra) para producir tanto capital como la gente de otros lugares[192].
Y así, como estos países pobres tienen mucha tierra y mano de obra, se deduce que los terratenientes están evitando que se usen las tierras. Solo esto podría explicar los bajos niveles de vida.
Aquí se expone claramente un error georgista esencial: la ignorancia del papel real del tiempo en la producción. Ahorrar e invertir y construir bienes de capital toma tiempo y estos bienes de capital conllevan una reducción en el periodo final de tiempo necesario para adquirir bienes de consumo. India y China tienen poco capital porque tienen poco tiempo. Empiezan desde un nivel bajo de capital y por tanto les tomará mucho tiempo llegar a un alto nivel de capital mediante sus propios ahorros. De nuevo, la dificultad de los georgistas nace del hecho de que su teoría se formuló antes de que apareciera la economía “austriaca” y nunca han reevaluado su doctrina a la luz de este avance[193].
Como hemos indicado antes, la especulación sobre terrenos realiza una útil función social. Pone el terreno en manos de los mejor informados y al nivel deseado por los consumidores. Y los buenos terrenos no permanecerán ociosos (incurriendo así en una pérdida de renta inmobiliaria para el propietario) salvo que el propietario espere que esté disponible en breve un uso mejor. La asignación de terrenos a sus usos más productivos requiere, por tanto, todas las virtudes del emprendimiento en el mercado[194].
Una de las deficiencias más sorprendentes en los libros de economía es la falta de una crítica efectiva de la teoría georgista. Los economistas han contemporizado, malentendido el problema o, en muchos casos, concedido el mérito económico de la teoría, pero puesto reparos a sus implicaciones políticas o sus implicaciones prácticas. Ese gentil tratamiento ha contribuido en buena parte a la persistente longevidad del movimiento georgista. Una razón para esta debilidad en la crítica de la doctrina es que la mayoría de los economistas han concedido un punto esencial de los georgistas: que un impuesto a los censos no desanimaría la producción ni tendría efectos dañinos o distorsionadores en la economía. Al conceder que el impuesto tiene méritos económicos, su crítica debe centrarse en otras consideraciones políticas o prácticas. Muchos autores al tropezar con las dificultades del programa del impuesto único total, han defendido un impuesto de 100% sobre futuros incrementos en los censos. Los georgistas han acogido correctamente con desdén esas medidas a medio camino. Una vez que la oposición concede la inocuidad de un impuesto sobre los censos, otras dudas deben parecer como relativamente menores.
El problema crucial del impuesto único es, por tanto, este: ¿Tendrá efectos distorsionantes y obstaculizadores un impuesto sobre los censos? ¿Es cierto que el propietario de terrenos no realiza ningún servicio productivo y por tanto gravarle con un impuesto no obstaculiza ni distorsiona la producción? Los censos han sido calificados como “excedentes económicos” que podrían gravarse a cualquier nivel sin efectos colaterales. Muchos economistas están tácitamente de acuerdo con esta conclusión y con que el terrateniente solo puede realizar un servicio productivo como “mejorador”, es decir, como productor de bienes de capital en terrenos.
Aun así, esta opinión básica de los georgistas pasa por alto la realidad. El propietario de terrenos lleva a cabo un servicio productivo muy importante. Pone en uso las tierras y las asigna a los postores más productivos. No debe engañarse el hecho de que la existencia física de tierras es fija en un momento determinado. En el caso de la tierra, como en otros bienes, no solo se vende el bien físico, sino una serie de servicios junto con este, entre los que está el servicio de transferir la propiedad del vendedor al comprador. Los terrenos no existen simplemente, deben servir al usuario a través del propietario. (Un hombre puede realizar ambas funciones cuando el terreno está “integrado verticalmente”)[195].
El terrateniente obtiene las mayores rentas asignando los terrenos a sus usos más productivos; es decir, a los más deseados por los consumidores. En particular, no debemos pasar por alto la importancia de la localización y el servicio productivo del propietario para asegurarse las localizaciones más productivas para cada uno en particular.
La opinión de que poner en uso terrenos y decidir su ubicación no es realmente “productivo” es un vestigio de la vieja opinión clásica de que un servicio que no “crea” algo físico no es “realmente” productivo[196]. Realmente esta función es tan productiva como cualquier otra y es particularmente vital. Obstaculizar y destruir esta función tendría graves efectos en la economía.
Supongamos que el gobierno gravara realmente los censos con un impuesto del 100%. ¿Cuáles serían los efectos económicos? Se expropiaría a los actuales propietarios de terrenos y el valor de capital de los terrenos bajaría hasta cero. Como los propietarios de terrenos no obtendrían rentas, estos no tendrían valor de mercado. A partir de entonces los terrenos serían gratis y el poseedor tendría que pagar sus censos al Tesoro.
Pero como todos los censos van al parar al gobierno, no hay razón para que los propietarios carguen renta alguna. Los censos también bajarían a cero y por tanto los arrendamientos serían gratuitos. Así que un efecto económico del impuesto único es que, lejos de trasladar todo el beneficio al gobierno, ¡no generaría ningún beneficio!
Por tanto, el impuesto único hace gratuitos los arrendamientos cuando realmente estos no son gratis e ilimitados, sino escasos. Todo bien es siempre escaso y por tanto debe tener un precio de acuerdo con su demanda y la oferta disponible. Los únicos “bienes gratuitos” del mercado no son bienes en ningún caso, sino condiciones abundantes del bienestar humano que no son sujetos de la acción humana.
Por tanto, el efecto de este impuesto es engañar al mercado haciéndole creer que los terrenos son gratuitos cuando decididamente no lo son. El resultado será el mismo que en cualquier caso de control de precios máximos. En lugar de lograr un precio alto que así los asignarían a los mejores postores, se apropiarían de los terrenos más productivos los que primero los tomaran y así se desperdigarían, pues no habría presión para que los mejores se destinaran a los mejores usos. La gente correría a demandar y usar los mejores terrenos, pues nadie querría usar los menos productivos. En el libre mercado, los terrenos menos productivos costarían menos al aparcero, si no valieran menos que los mejores (es decir, si fueran gratuitos), nadie querría usarlos. Así, en una ciudad los mejores terrenos o los más productivos potencialmente están en determinadas áreas y consecuentemente generan rentas más altas que los menos productivos, aunque aun útiles de otras zonas. Si se pusieran en práctica las ideas de Henry George, no solo habría un asignación totalmente errónea de terrenos a actividades menos productivas, sino que las áreas más demandadas estaría superpobladas, y el resto infrapobladas. Si los georgistas consideran que el impuesto único acabaría con la sobrepoblación de estas áreas, cometen un grave error, pues ocurriría justamente lo contrario.
Además, supongamos que el gobierno gravara con un impuesto de más del 100% sobre los censos, como pretenden en realidad los georgistas, para forzar el uso de la tierra “ociosa”. La consecuencia será un desperdicio agravado de mano de obra y capital. Como la mano de obra es escasa en relación con la tierra, el uso obligatorio de la tierra ociosa asignaría incorrectamente estas y obligaría a trabajar más en terrenos peores y por tanto menos en los mejores.
Sea cual sea el tipo, el resultado del impuesto único sería un caos en las ubicaciones, con despilfarro y malas localizaciones por todas partes, prevalecería la sobrepoblación y los peores terrenos estarían sobreexplotados, o infraexplotados y abandonados a la vez. La tendencia general sería al infraempleo de los peores terrenos por el impulso hacia los mejores a que induce el impuesto. Igual que en condiciones de control de precios, el uso de los mejores terrenos se decidiría mediante favoritismos, colas, etc., en lugar de mediante la habilidad económica. Como la ubicación forma parte de la producción de todos los bienes, el caos en las ubicaciones introduciría un elemento de caos en todas las áreas de la producción y tal vez arruine asimismo el cálculo económico, pues un elemento importante a calcular (la ubicación) desaparecería de la esfera del mercado.
A esta opinión, los georgistas replicarían que no se permitiría a los propietarios recargar rentas, porque el ejército de funcionarios del gobierno establecería las rentas apropiadas. Pero esto difícilmente aliviaría el problema: de hecho lo agrava en muchos aspectos. Podría traer beneficios y controlar parte del exceso de demanda de los usuarios de terrenos, pero sigue sin ofrecer razón ni incentivo alguno para que los terratenientes lleven a cabo su función correspondiente de asignar los terrenos eficientemente. Además, si la evaluación es difícil y arbitraria en cualquier caso, ¡cuánto más caótica sería si el gobierno estima ciegamente, en ausencia de cualquier mercado de rentas, la correspondiente a cada porción de terreno! Sería una tarea imposible y las desviaciones del libre mercado resultantes generarían caos, con sobre e infraexplotación y ubicaciones erróneas. Sin quedar vestigio alguno de mercado, no solo se privaría a los terratenientes de incentivos para una asignación eficiente de los terrenos: no habría manera de descubrir si las ubicaciones fueron eficientes o no.
Finalmente, toda esta fijación general de rentas por parte del gobierno sería equivalente a una virtual nacionalización de la tierra, con todo el enorme despilfarro y caos que aflige a toda propiedad gubernamental de negocios (la mayor en un negocio que podría afectar a todos los rincones de la economía). Los georgistas contestan que no son partidarios de la nacionalización de la tierra, porque la propiedad permanecería deijure en manos de los individuos privados. Sin embargo, los rendimientos de esta se añadirán a los del Estado. El propio George admitía que el impuesto único conseguiría “lo mismo [la nacionalización de la tierra] de una forma más sencilla, fácil y tranquila”[197]. Sin embargo, el método de George no sería, como hemos visto, ni sencillo, ni fácil ni tranquilo. El impuesto único dejaría de iure la propiedad en manos privadas al tiempo que destruye esta, por lo que dicho impuesto difícilmente puede ser una mejora ni ser muy diferente de una abierta nacionalización[198]. Por supuesto, como veremos luego con más detalle, el Estado tampoco tiene incentivos ni medios para una asignación eficiente. En cualquier caso, los terrenos, igual que cualquier otro recurso, debe ser propiedad y estar controlado por alguien, sea este un propietario privado o el gobierno. Los terrenos pueden asignarse por contratos voluntarios o coerción gubernamental y esto último es lo que se pretende con el impuesto único o la nacionalización[199],[200].
Los georgistas creen que la propiedad o control del Estado significa que la “sociedad” será dueño o dará órdenes sobre la tierra o sus rentas. Pero esto no es cierto. La sociedad o el público no pueden ser propietarios de algo: solo poder serlo un individuo o un grupo de individuos. (Lo explicaremos más adelante). En cualquier caso, en el proyecto georgista no sería la sociedad, sino el Estado, el que poseería la tierra. Hay un grupo de georgistas antiestatistas atrapados en un dilema irresoluble, que proponen estatizar los censos y abolir a la vez los impuestos. Frank Chodorov, uno de sus líderes, solo podía ofrecer la pobre sugerencia de que la tierra sería municipalizada en lugar de nacionalizada, para evitar que todo el territorio nacional pudiera ser propiedad de un monopolio gubernamental centralizado. Aun así, la diferencia es solo de grado, no de tipo: los efectos de la propiedad gubernamental y el monopolio regional del terreno seguirían existiendo, aunque varias regiones pequeñas, en lugar de en una más grande[201].
Así vemos que todos los elementos del sistema georgista son falsos. Aun así, las doctrinas georgistas gozan aun hoy día de un considerable atractivo, sorprendentemente también entre muchos economistas y filósofos sociales defensores en otros aspectos del libre mercado. Hay una buena razón para esta atracción, pues los georgistas, aunque de una manera completamente desordenada, llaman la atención sobre un problema descuidado: la cuestión de la tierra. Hay una cuestión de la tierra y no se puede tratar de ignorarla. Sin embargo, contrariamente a la doctrina georgista, este problema no deriva de la propiedad privada de los terrenos en el libre mercado. Deriva de no respetar una condición esencial de los derechos de propiedad en el libre mercado, que la tierra nueva y sin propietario debe ser propiedad de su primer usuario y que, a partir de entonces, se convierte íntegramente en propiedad privada de ese primer usuario o de quienes la reciban de este. Ese es el método del libre mercado: cualquier otro método de asignar propietarios a terrenos nuevos y sin usar emplea la coerción estatal.
Bajo el régimen de “primer usuario, primer propietario”, los georgistas se equivocarían al afirmar que el trabajo no ha de mezclarse con el terreno que ofrece la naturaleza para justificar su propiedad privada. Porque así la tierra no podría tener dueño salvo que previamente se usara y solo podría apropiarse si es usada. La mezcla de trabajo y naturaleza puede manifestarse en el drenaje, relleno, aclarado, pavimentado u otra forma de preparar el terreno para su uso. El cultivo del suelo es solo uno de los posibles tipos de uso[202]. La reclamación por uso de un terreno podría certificarse mediante tribunales si se diera cualquier disputa sobre su propiedad.
Sin duda la reclamación del pionero como descubridor y primer usuario no es más discutible que cualquier otra sobre el producto del trabajo. Knight no exagera al decir
la proposición de que nuestros pioneros obtuvieron la tierra sin dar nada a cambio, robando la herencia a la que tienen derecho las generaciones futuras, no debería de considerarse un argumento. Toda la doctrina fue inventada por gentes de ciudad que vivían rodeados de comodidades, no por personas en contacto con los hechos como propietarios o rentistas. (…) Si la sociedad posteriormente fuera a confiscar el valor de la tierra, permitiendo solamente la retención de las mejoras, ignoraría los costes en un amargo sacrificio y discriminaría arbitrariamente entre un tipo de propietarios y otros[203].
Los problemas y las dificultades aparecen cuando no se sigue el principio de “primer usuario, primer propietario” o primer ocupante. En casi todos los países, los gobiernos han proclamado su propiedad de todo terreno nuevo no usado. Los gobiernos nunca podrían poseer terreno original en el libre mercado. Este acto de apropiación del gobierno pone ya las bases para una distorsión de las asignaciones del mercado cuando se empleen esos terrenos. Así, supongamos que el gobierno dispone de su terreno público no usado vendiéndolo en subasta pública al mejor postor. Como el gobierno no tiene un título válido de propiedad, tampoco lo obtiene el comprador del gobierno. Si el comprador, como suele ocurrir, “posee” pero no usa o afinca el terreno, se convierte en un especulador inmobiliario, en su sentido peyorativo. Pues el verdadero usuario, cuando aparece, se ve forzado a arrendar o comprar el terreno a este especulador, que no tiene un título válido sobre el área. No puede tener un título válido, puesto que este deriva del Estado, que tampoco tiene un título válido en un sentido de libre mercado. Por tanto, algunas de las acusaciones que han lanzado los georgistas sobre la especulación inmobiliaria son ciertas, no porque la especulación sea mala per se, sino porque el especulador llega a poseer la tierra, no por un título válido, sino a través del gobierno que se arrogó originalmente la propiedad. Así que ahora el precio de compra (o alternativamente, la renta) pagado por el futuro usuario se convierte en realidad en el pago de un impuesto por el permiso a utilizar el terreno. La venta por el gobierno de terreno no usado se convierte en similar a la antigua práctica de privatización de impuestos, en la que un individuo pagaría al Estado por el privilegio de poder recaudar impuestos. El precio del pago, si fluctúa libremente, tiende a establecerse al valor que confiere este privilegio.
Por tanto, la venta gubernamental de “su” terreno no usado a especuladores restringe el uso de nuevas tierras, distorsiona la asignación de recursos y mantiene los terrenos sin usar que podrían utilizarse si no fuera por la penalización “fiscal” que supone pagar un precio de compra o arrendamiento al especulador. Mantener tierra sin usar aumenta el valor marginal del producto y la rentas del resto de los terrenos y rebaja el valor marginal del producto del trabajo, disminuyendo así los niveles salariales.
La afinidad entre renta e impuestos es aun mayor en el caso de concesiones “feudales” de terrenos. Supongamos un caso típico de principio feudal: una tribu conquistadora invade un territorio de campesinos y establece un Estado para gobernarlos. Podría recaudar impuestos y mantener a su séquito con lo ingresado. Pero también podría hacer otra cosa y es importante ver que no hay diferencia esencial entre ambas. Podría parcelar todo el terreno con concesiones individuales de “propiedad” para cada miembro de los conquistadores. Luego en lugar, o además, de una agencia recaudadora central, habría una serie de agencias recaudadoras de rentas. Pero las consecuencias serían exactamente las mismas. Esto se ve claramente en los países del Medio Oriente, donde se ha considerado que los dirigentes poseen personalmente sus territorios y han recaudado impuestos en forma de “rentas” cargadas por esa propiedad.
Las sutiles graduaciones que enlazan impuestos y rentas feudales han sido retratadas lúcidamente por Franz Oppenheimer:
El campesino entrega una porción del producto de su trabajo sin recibir a cambio ningún servicio equivalente. “En el principio era el censo”.
Las formas bajo las que se recaudaban o consumían los censos variaban. En algunos casos, los señores, como una unión o comunidad cerrada, se establecían en un lugar fortificado y consumían comúnmente el tributo de su campesinado. (…) En algunos casos, cada individuo noble/guerrero tenía un terreno asignado: pero generalmente la producción de esto se sigue consumiendo, como en Esparta en la “sisitia”, por los asociados de clase y compañeros de armas. En algunos casos, la nobleza territorial se desperdiga por todo el territorio, con cada hombre alojado con sus seguidores en su castillo fortificado y consumiendo, cada uno para sí mismo, el producto de su dominio sobre sus tierras. Aun así, estos nobles no se han convertido en terratenientes, en el sentido de que administran su propiedad. Cada uno recibe un tributo procedente de la labor de sus súbditos a quienes no guían ni supervisan. Este es el tipo de dominio medieval en los territorios de la nobleza germana. Finalmente el caballero acaba convirtiéndose en propietario y administrador de su feudo[204].
Por supuesto, hay diferencias considerables entre la especulación del comprador original al gobierno y la concesión de un feudo. En el primer caso, el usuario acaba comprando el terreno al vendedor original y, una vez que lo hace, se paga completamente el impuesto y este desaparece. A partir de entonces prevalecen las asignaciones del libre mercado. Una vez que el terreno queda en manos del usuario, es como si hubiera “pagado” el impuesto y, a partir de entonces, todo se desarrolla en un entorno de mercado libre[205]. Por el contrario, el señor feudal pasa el territorio a sus herederos. Los verdaderos propietarios tienen ahora que pagar una renta que no pagaban antes. Este impuesto continúa indefinidamente. A causa de la generalmente gran extensión de la concesión, así como de las distintas leyes prohibitorias, es extremadamente raro que sus súbditos arrendatarios compren su parte al señor feudal. Sin embargo, cuando compran sus propios feudos, su terreno queda en adelante libre de la preocupación del impuesto.
Una acusación habitual contra el mercado es que “toda” propiedad puede retrotraerse a depredaciones coercitivas o privilegios del Estado y por tanto no hay necesidad de respetar los derechos actuales de propiedad. Dejando de lado la cuestión de lo apropiado del punto de vista histórico, podemos afirmar que el seguimiento histórico da prácticamente igual. Supongamos, por ejemplo, que Jones roba dinero a Smith o que adquiere este mediante la expropiación o el subsidio del Estado. Y supongamos que no hay reparación: Smith y sus herederos mueren y el dinero continúa en la familia de Jones. En ese caso, la desaparición de Smith y sus herederos significa la desaparición de las reclamaciones de los titulares originales en ese momento, bajo el principio de “ocupación” de los derechos de propiedad por la posesión de esta. Por tanto, el dinero pasa a la familia de Jones como su legítima y absoluta propietaria[206].
Sin embargo, este proceso de convertir la fuerza en servicio no funciona cuando la renta pagada por los terrenos es similar a los impuestos regionales. Los efectos de la especulación sobre el terreno original desaparecen a medida que los usuarios compran las tierras, pero la disolución no se produce allí donde las concesiones feudales pasan íntegramente de generación en generación. Como indica Mises:
En ningún tiempo ni lugar la propiedad de terrenos a gran escala se ha producido a través del trabajo de las fuerzas económicas en el mercado. Es consecuencia de esfuerzos políticos y militares. Fundados por la violencia, se han sostenido por la violencia y solo por ella. Tan pronto como los latifundios se llevan a la esfera de las transacciones de mercado empiezan a desmenuzarse, hasta acabar por desaparecer completamente. Ni en su formación ni en su mantenimiento han actuado causas económicas. Las grandes fortunas sobre la tierra no aparecen por la superioridad económica de la propiedad a gran escala, sino mediante la anexión violenta fuera del área del comercio. (…) El origen no económico de las grandes fortunas sobre la tierra queda claramente revelado por el hecho de que, en general, la expropiación por la que se crearon no altera en modo alguno la forma de producción. El antiguo propietario permanece en el terreno bajo un título legal diferente y continúa con la producción[207].
Durante siglos, antes de que se desarrollara la ciencia económica, la gente buscaba un criterio para el “precio justo” o justiprecio. De todas las innumerables y casi infinitas posibilidades entre las miríadas de precios diariamente determinados, ¿qué patrón podría considerarse como “justo”? Gradualmente llegó a entenderse que no hay un criterio cuantitativo de justicia que pueda determinarse objetivamente. Supongamos que el precio de los huevos es de 50¢ por docena, ¿cuál es su “precio justo”? Está claro, incluso para quienes (como el presente escritor) creen en la posibilidad de una ética racional, que ninguna posible filosofía o ciencia ética puede fijar una medida o criterio cuantitativo de justicia. Si el profesor X dice que el precio “justo” es de 45¢ y el profesor Y dice que son 85¢, ningún principio filosófico puede decidir entre ambos. Incluso el más acérrimo antiutilitarista tendrá que conceder esto. Las distintas opiniones se convierten en completamente arbitrarias.
La economía, al descubrir el ordenado patrón del proceso voluntario de intercambio, ha dejado claro que el único criterio objetivo posible para el justiprecio es el precio de mercado. Porque el precio de mercado viene determinado en todo momento por las acciones voluntarias y mutuamente acordadas de todos los participantes en él. Es el resultado objetivo de las valoraciones subjetivas y acciones voluntarias de cada individuo y por tanto el único criterio objetivo existente para una “justicia cuantitativa” en el precio.
Actualmente casi nadie busca explícitamente el “precio justo” y se reconoce generalmente que cualquier crítica ética debe acusar cualitativamente a los valores de los consumidores, no a la estructura cuantitativa de precios que el mercado establece basándose en esos valores. El precio del mercado es el justiprecio, fijado a partir de las preferencias de los consumidores. Además, este justiprecio es el precio de mercado concreto y real, no el precio de equilibrio, que nunca puede establecerse en el mundo real, ni el “precio competitivo”, que es un algo imaginario.
Si la búsqueda del justiprecio prácticamente ha desaparecido de las páginas de las obras de economía, ¿por qué continúa con extraordinario vigor la búsqueda del “impuesto justo”? ¿Por qué los economistas, severamente científicos en sus libros, repentinamente se convierten en expertos en ética cuando se habla de impuestos? En ninguna otra área de su incumbencia los economistas son más grandiosamente éticos.
No hay nada que objetar en absoluto a la discusión sobre conceptos éticos cuando se necesite, siempre que los economistas tengan en cuenta que (a) la economía no puede establecer principios éticos por sí misma: solo puede proporcionar leyes existenciales como datos a los éticos o ciudadanos, y (b) cualquier importación de la ética debe basarse en unos principios éticos consistentes y coherentes y no simplemente enunciarla ad hoc bajo el espíritu de “bien, todos deben de estar de acuerdo con esto…”. Las anodinas suposiciones de acuerdo universal son uno de los malos hábitos más irritantes de los economistas transformados en éticos.
Este libro no trata de establecer principios éticos. Sin embargo, sí refuta principios éticos cuando se insinúan ad hoc y se analizan en tratados económicos. Un ejemplo es la búsqueda común de “cánones de justicia” en la fiscalidad. La principal objeción a estos “cánones” es que los autores deben, en primer lugar, establecer la propia justicia de la fiscalidad. Si no puede hacerse, y hasta ahora no se ha hecho, resulta evidentemente inútil buscar el “impuesto justo”. Si la misma fiscalidad es injusta, está claro que ninguna asignación de sus cargas, por muy ingeniosa que sea, puede considerarse como justa. Este libro no establece en adelante doctrinas sobre la justicia o injusticia de la fiscalidad. Pero sí exhorta a otros economistas a olvidar el problema del “impuesto justo” o al menos a desarrollar un sistema ético completo antes de abordar de nuevo este problema.
¿Por qué no abandonan los economistas la búsqueda del “impuesto justo” tal y como abandonaron la búsqueda del “precio justo”? Una razón sería que hacerlo tendría implicaciones que no les gustan. El “precio justo” se abandonó en favor del precio de mercado. ¿Puede el “impuesto justo” abandonarse en favor del impuesto de mercado? Claramente no, porque en el mercado no hay impuestos y por tanto no puede establecerse un impuesto que replique los patrones del mercado. Como veremos en detalle a continuación, no hay un “impuesto neutral” (un impuesto que mantenga el mercado libre e imperturbado), igual que no hay un dinero neutral. Los economistas y otros pueden tratar de aproximarse a la neutralidad, esperando alterar el mercado lo mínimo posible, pero no pueden en ningún caso tener un éxito completo.
Ni siquiera los postulados más sencillos deben darse por sentados. Hace dos siglos, Adam Smith enumeró cuatro axiomas de justicia en los impuestos que han repetido desde entonces los economistas[208]. Uno de ellos se refiere a la distribución de la carga del impuesto, que se tratará con más detalle más adelante. Quizás el más “obvio” era la advertencia de Smith de que los costes de recaudación deberían ser los “mínimos” y que los impuestos deben gravar teniendo en cuenta este principio.
¿Una máxima obvia e inocua? Claro que no: este “axioma de justicia” no es en absoluto obvio. Porque el funcionario encargado de la recaudación de impuestos tenderá a favorecer un impuesto con altos costes administrativos, que necesite una mayor contratación de funcionarios. ¿Cómo podríamos afirmar que el funcionario está obviamente equivocado? La respuesta es que no lo está y que para calificarlo de “equivocado” necesitaríamos hacer un análisis ético que ningún economista se ha preocupado por realizar.
Otra cosa más: si el impuesto es injusto por otras razones, puede ser más justo tener altos costes administrativos, pues así habrá menos posibilidades de que se recaude completamente. Si es fácil recaudar el impuesto, este puede hacer más daño al sistema económico y causar una mayor distorsión de la economía de mercado.
Lo mismo puede apuntarse acerca de otro de los axiomas de Smith: que el impuesto debe recaudarse del modo en que el pago sea más sencillo. De nuevo, la máxima parece obvia y sin duda encierra buena parte de verdad. Pero hay quien puede instar a que un impuesto se haga difícil para inducir a la gente a rebelarse y obligar a rebajar la presión fiscal. De hecho, este solía ser uno de los principales argumentos de los “conservadores” para un impuesto sobre rentas en oposición a un impuesto indirecto. La validez de este argumento no importa: lo que importa es que no es evidente por sí mismo que sea erróneo y por tanto no es más simple ni obvio que los demás.
El último axioma de Smith sobre el impuesto justo es que el impuesto debe ser cierto y no arbitrario, de forma que el contribuyente sepa cuánto debe pagar. De nuevo un análisis más detallado demuestra que no es en modo alguno obvio. Hay quien puede argüir que la incertidumbre beneficia al contribuyente, pues hace más flexible el requerimiento y permite sobornar al recaudador. Esto beneficia al contribuyente siempre que el pago del soborno sea menor que el impuesto que pagaría en caso contrario. Además, no hay forma de establecer una certidumbre a largo plazo, pues el gobierno puede cambiar los tipos fiscales en cualquier momento. A largo plazo, la certidumbre fiscal es un objetivo imposible.
Puede argumentarse algo similar contra la opinión de que los impuestos “deberían” ser difíciles de evadir. Si un impuesto es oneroso e injusto, la evasión podría ser muy beneficiosa para la economía, e incluso algo moral.
Por tanto, ninguno de estos axiomas fiscales supuestamente autoevidentes es un axioma en absoluto. Desde cierto punto de vista ético son correctos, desde otros son incorrectos. La economía no puede decidir entre ambos.
Hasta ahora nos hemos ocupado de la fiscalidad cuando grava a cualquier individuo o empresa. Ahora debemos ocuparnos de otro aspecto: la distribución de la carga fiscal entre la gente respecto de la economía. La mayoría de los estudios sobre la “justicia” fiscal han incluido el problema de la “justa distribución” de esta carga.
Se examinarán varios cánones de justicia en esta sección, seguidos por un análisis de los efectos económicos de la distribución fiscal.
(a) Igualdad ante la ley: la exención de impuestos
La uniformidad en el tratamiento ha sido considerada como un ideal por parte de casi todos los autores. Este ideal se ha supuesto implícito en el concepto de “igualdad ante la ley”, mejor expresado en la frase “tratar igual a los iguales”. A muchos economistas este ideal les parecía evidente por sí mismo y los únicos problemas que consideraban eran de tipo práctico relacionados con la definición exacta de cuándo una persona es “igual” que otra (problemas que, como veremos, son insalvables).
Todos estos economistas optan por el objetivo de la uniformidad independientemente del criterio de “igualdad” que sostuvieran. Así, quien crea que todos deben verse gravados de acuerdo con su “capacidad de pago” también creen que los que tengan la misma capacidad deben ser gravados. Igualmente, quien crea que cada uno debe ser gravado proporcionalmente a sus ingresos también sostiene que todos aquellos que tengan los mismos ingresos deben pagar los mismos impuestos, etc. Así, el ideal de uniformidad prevalece en las obras sobre fiscalidad.
Aun así, este canon no es en modo alguno obvio, pues parece claro que la justicia de la igualdad de tratamiento depende en primer lugar de la justicia en el propio tratamiento. Supongamos, por ejemplo, que Jones y sus seguidores proponen esclavizar a un grupo de personas. ¿Tenemos que sostener que la “justicia” requiere que cada uno sea igualmente esclavizado? Y supongamos que alguno tiene la fortuna de escapar.
¿Tenemos que condenarle por eludir la igualdad de la justicia que asignamos a sus compañeros? Es obvio que la igualdad de tratamiento no es en modo alguno un canon de justicia. Si una medida es injusta, es justo que tenga el efecto general más pequeño posible. La igualdad en un tratamiento injusto nunca puede considerarse un ideal de justicia. Por tanto, quien mantenga que un impuesto debe gravar por igual a todos debe antes establecer la justicia del propio impuesto.
Muchos autores denuncian las exenciones fiscales y atacan a los eximidos, particularmente a quienes consiguen obtener las exenciones para sí mismos. Estos autores incluyen a los partidarios del libre mercado que consideran una exención fiscal como un privilegio especial y la atacan como equivalente a un subsidio y por tanto incompatible con el libre mercado. Pero una exención fiscal u de otras cargas no es equivalente a un subsidio. Hay una diferencia clave. En el último caso, un hombre recibe una concesión especial de un privilegio arrancado a su prójimo; en el primero evita una carga impuesta a otros hombres. Mientras que en un caso se hace a costa del prójimo, en el otro no. Pues en el caso del subsidio, el concesionario participa en el saqueo y en el otro evita pagar tributo a los saqueadores. Acusarle por escapar es como acusar al esclavo por huir de su amo. Es evidente que si cierta carga es injusta, la acusación debe recaer, no en quien escapa de la carga, sino en primer lugar en quienes la imponen. Si un impuesto es de hecho injusto y algunos están exentos de pagarlo, el revuelo no debería llevar a extender el impuesto a todos, sino por el contrario a extender la exención a todos. La propia exención no puede considerarse injusta sin que el impuesto o la carga sean antes considerados como justos.
Por tanto la uniformidad del tratamiento por sí misma no puede considerarse como un canon de justicia. Un impuesto debe antes probar ser justo, si es injusto, la uniformidad es simplemente una imposición de una injusticia general y debe acogerse con agrado la exención. Como el mismo hecho de la imposición es una interferencia en el libre mercado, es particularmente incongruente e incorrecto que defensores del libre mercado defiendan la uniformidad fiscal.
Una de las principales fuentes de confusión para economistas y otros que están a favor del libre mercado es que la sociedad libre se ha definido a menudo como una condición de “igualdad ante la ley” o como “privilegios especiales para nadie”. En consecuencia, muchos han trasladado estos conceptos a un ataque a las exenciones fiscales como “privilegios especiales” y una violación del principio de “igualdad ante la ley”. Respecto del último concepto, de nuevo difícilmente puede considerarse un criterio de justicia, pues depende de la justicia de la ley o del mismo “tratamiento”. Es esta supuesta justicia, más que la igualdad la principal característica del libre mercado. De hecho algunos describen mucho mejor la sociedad libre en frases como “igualdad de derecho a defender la persona y la propiedad” o “igualdad de la libertad”, en lugar de la vaga y equívoca expresión “igualdad ante la ley”[209].
En la literatura sobre fiscalidad hay una enconada discusión acerca de las “lagunas jurídicas”, suponiendo que cualquier ingreso o área fiscalmente exenta debe corregirse de inmediato. Cualquier fallo por “taponar grietas” se considera inmoral. Pero como pregunta Mises con agudeza:
¿Qué es una laguna jurídica? Si la ley no castiga una acción concreta o no grava una cosa concreta, no es una laguna. Es simplemente la ley. (…) Las exenciones del impuesto sobre la renta en nuestro sistema fiscal no son lagunas. (…) Gracias a estas lagunas este país sigue siendo un país libre[210].
(b) La uniformidad imposible
Aparte de estas consideraciones, el ideal de uniformidad es imposible de alcanzar. Limitemos nuestra exposición sobre la uniformidad a los impuestos sobre ingresos, por dos razones: (1) porque la inmensa mayoría de nuestra fiscalidad son impuestos sobre ingresos y rentas y (2) porque, como hemos visto, la mayoría del resto de los impuestos acaban de todas maneras como impuestos sobre ingresos. Un impuesto al consumo acaba en buena medida como un impuesto sobre ingresos a un tipo más bajo.
Hay dos razones básicas por las que la uniformidad en la fiscalidad sobre los ingresos es un objetivo imposible. La primera deriva de la misma naturaleza del Estado. Hemos visto al comentar el análisis de Calhoun, que el Estado debe dividir a la sociedad en dos clases o castas: la casta contribuyente y la casta consumidora de impuestos. Los consumidores de impuestos comprenden los funcionarios y políticos en el poder, así como los grupos que reciben subvenciones netas, es decir, que reciben más de lo que pagan al gobierno. Estos incluyen a quienes realizan contratos con el gobierno y a quienes reciben pagos de este por gastos en bienes y servicios producidos en el sector privado. No siempre es fácil en la práctica detectar a los subvencionados netos, pero esta casta siempre puede identificarse conceptualmente.
Así, cuando el gobierno grava con un impuesto los ingresos privados, el dinero pasa de manos privadas a las del gobierno y el dinero de este, ya se gaste en consumo gubernamental de bienes o servicios, en salarios a funcionarios o en subvenciones a grupos privilegiados, vuelve a gastarse en el sistema económico. Está claro que el nivel de gasto fiscal debe distorsionar el patrón de gasto del mercado y aleja a los recursos productivos del patrón deseado por los productores y lo acerca al que desean los privilegiados. Esta distorsión es proporcional al volumen de los impuestos.
Si, por ejemplo, el gobierno grava los fondos, que se hubieran gastado en automóviles y gasta en armas lo recaudado, la industria armamentística y, a largo plazo, los factores específicos de esta se convertirán en consumidores netos de impuestos, al tiempo que se inflige una pérdida especial en el sector del automóvil y, en último término, en los factores específicos de esta industria. Es por esta complejidad en las relaciones por lo que, como hemos mencionado, la identificación de los subvencionados netos puede ser difícil en la práctica.
Sin embargo, hay algo que podemos saber sin dificultad. Los funcionarios son consumidores netos de impuestos. Como hemos apuntado antes, los funcionarios no pueden pagar impuestos. Así que es conceptualmente imposible que los funcionarios paguen impuestos sobre la renta uniformemente con el resto de la gente. Y por tanto el ideal de fiscalidad uniforme sobre las rentas para todos es un objetivo imposible. Repitamos que el funcionario que recibe un ingreso de $8,000 al año y luego devuelve $1,500 al gobierno se limita a realizar una transacción contable sin importancia económica (aparte del desperdicio de papel y archivos que conlleva). Porque no paga ni puede pagar impuestos: simplemente recibe $6,500 al año del fondo fiscal.
Si es imposible gravar los ingresos uniformemente por la propia naturaleza del proceso, el intento de lograrlo afronta otra dificultad insuperable: la de tratar de obtener una definición coherente de “ingreso”. ¿Debería el ingreso gravable incluir el valor monetario imputado de los servicios de cualquier tipo recibidos, como lo que produce una granja propia? ¿Qué pasa con la renta por vivir en nuestra propia casa? ¿O los servicios que presta un ama de casa? Independientemente de la respuesta que demos a estas preguntas, puede argumentarse sólidamente que los ingresos considerados como gravables no son correctos. Y si se decide imputar el valor de bienes recibidos de cualquier tipo, las estimaciones siempre serán arbitrarias, pues no se han realizado ventas reales en dinero.
Una dificultad similar aparece con el problema de si los ingresos deben promediarse a lo largo de varios años. Los negocios que sufren pérdidas y logran beneficios se ven penalizados frente a los que tengan ingresos constantes, salvo, claro, que el gobierno subsidie parte de las pérdidas. Esto puede corregirse permitiendo promediar los ingresos a lo largo de varios años, pero en este caso vuelve a ser insoluble porque solo hay formas arbitrarias de decidir el periodo de tiempo permitido para promediar. Si el tipo del impuesto de la renta es “progresivo”, es decir, si el tipo aumenta cuando aumentan los ingresos, no permitir promediar penaliza a quien tenga ingresos erráticos. Pero también no permitir promediar destruiría el ideal de tipos impositivos uniformes actuales y además variar el periodo a promediar variará asimismo los resultados.
Hemos visto que con el fin de gravar solo los ingresos, es necesario corregir los cambios en el poder de compra del dinero al gravar las ganancias de capital. Pero nuevamente cualquier índice o factor de corrección sería completamente arbitrario y se podría alcanzar la uniformidad a causa de la imposibilidad de llegar a un acuerdo general sobre la definición de renta.
Por todas estas razones, el objetivo de la uniformidad fiscal es imposible. No solo es sencillamente difícil de alcanzar en la práctica, es conceptualmente imposible y contradictorio. Indudablemente cualquier objetivo ético que sea conceptualmente imposible de lograr es un objetivo absurdo y por tanto cualquier movimiento en dirección al objetivo es igualmente absurdo[211]. Por tanto es legítimo, e incluso necesario, realizar un crítica lógica (es decir, praxeológica) de los sistemas y objetivos lógicos cuando son relevantes desde el punto de vista económico.
Una vez analizado el objetivo de la uniformidad en el tratamiento, ahora nos ocuparemos de los distintos principios expuestos para dar contenido a la idea de uniformidad para responder a la pregunta: ¿Uniformidad respecto de qué? ¿Deberían los impuestos ser uniformes respecto de la “capacidad de pago” o el “sacrificio” o “los beneficios recibidos”? En otras palabras, mientras que la mayoría de los autores han concedido sin pensar en ello que la gente en el mismo tramo de ingresos debería de pagar el mismo impuesto, ¿qué principio debería regir la distribución impuestos sobre la renta entre tramos de renta? ¿Debería la persona que gana $10,000 al año pagar tanto como, tanto proporcionalmente como, más que, más proporcionalmente que o menos que quien gana $5,000 o $1,000 al año? En resumen ¿debería la gente pagar uniformemente de acuerdo con su “capacidad de pago” o el sacrificio hecho o cualquier otro principio?
(a) La ambigüedad del concepto
Este principio establece que la gente debería pagar impuestos de acuerdo con su “capacidad de pago”. Generalmente se considera que el concepto de capacidad de pago es altamente ambiguo y no ofrece una regla segura para su aplicación práctica[212]. La mayoría de los economistas han empleado el principio para defender un programa fiscal sobre la renta proporcional o progresivo, pero este difícilmente sería suficiente. Por ejemplo, es evidente que la riqueza acumulada por una persona afecta a su capacidad de pago. Una persona que gana $5,000 durante un año concreto probablemente tenga más capacidad de pago que un vecino que gane lo mismo si tiene asimismo $50,000 en el banco y su vecino nada. Y un impuesto sobre el capital acumulado causaría un empobrecimiento general. No puede encontrarse un estándar general para calcular la “capacidad de pago”. Tendrían que considerarse tanto la riqueza como la renta, tendrían que deducirse los gastos médicos, etc. Pero no hay un criterio preciso que pueda invocarse y la decisión es necesariamente arbitraria. Así, ¿deberían deducirse todas o una proporción de los gastos médicos? ¿Los gastos de los niños? ¿O la alimentación, ropa y alojamiento por ser necesarios para el “mantenimiento” del consumidor? El profesor Due intenta encontrar un criterio sobre la capacidad en el “bienestar económico”, pero es evidente que este concepto, siendo aun más subjetivo, es asimismo más difícil de definir[213].
El propio Adam Smith utilizó el concepto de capacidad para defender un impuesto proporcional sobre la renta (impuesto sobre un porcentaje constante de la renta), pero su argumento es bastante ambiguo y es aplicable tanto al principio del “beneficio” como a la “capacidad de pago”[214]. En realidad es difícil ver precisamente en qué sentido la capacidad de pago aumenta en proporción a las rentas. ¿Un hombre que gana $10,000 al año es “igualmente capaz” de pagar $2,000 que un hombre que gana $1,000 y tiene que pagar $200? Aparte de las calificaciones básicas de diferencias en riqueza, gastos médicos, etc., ¿en qué sentido puede manifestarse una “igual capacidad”? Intentar definir igual capacidad de esta forma es un procedimiento insensato.
McCulloch, en un famoso pasaje, atacaba la progresividad y defendía la proporcionalidad en la fiscalidad:
En el momento en que abandonamos (…) el principio esencial de exigir a todos los individuos la misma proporción de sus ingresos o su propiedad, nos encontramos en el mar sin brújula ni timón y no hay volumen de injusticia que no podamos cometer[215].
Aparentemente razonable, esta tesis no es en modo alguno una verdad manifiesta. ¿En qué sentido es la fiscalidad proporcional menos arbitraria que cualquier otra progresiva, es decir, en la que el tipo fiscal aumenta con las rentas? Debe haber algún principio que pueda justificar la proporcionalidad: si este no existe, la proporcionalidad no sería menos arbitraria que cualquier otra forma de fiscalidad. Se han pensado varios principios que se evaluarán a continuación, pero de lo que se trata es de que la proporcionalidad por sí misma no es más ni menos sensata que cualquier otra forma de fiscalidad.
Hay una escuela de pensamiento que intenta encontrar una justificación para una fiscalidad progresiva a través del principio de capacidad de pago. Es la posición de la “facultad” de E. R. A. Seligman. Esta doctrina sostiene que cuanto más dinero tenga una persona, más fácil le es relativamente adquirir más. Se supone que su poder de obtener dinero aumenta a medida que tiene más. “Un hombre rico puede decirse que está sujeto (…) a una ley de retornos crecientes”[216]. Por tanto, como su capacidad se incrementa a un ritmo mayor que su renta, se justifica un impuesto progresivo sobre la renta. Esta teoría es sencillamente inválida[217]. El dinero no “hace dinero”: si fuera así, unas pocas personas tendrían en este momento toda la riqueza del mundo. La ganancia de dinero se justifica continuamente por los servicios actuales a los consumidores. Los ingresos personales, los intereses, beneficios y rentas se ganan de acuerdo con los servicios actuales, no los pasados. El tamaño de la fortuna acumulada es irrelevante y las fortunas pueden desaparecer y desaparecen cuando sus propietarios no las reinvierten juiciosamente al servicio de los consumidores.
Como apuntan Blum y Kalven, la tesis de Seligman es un completo sinsentido cuando se aplica a servicios personales como la fuerza laboral. Solo podría tener sentido al aplicarse a ingresos sobre la propiedad, es decir, inversiones en tierras o bienes de capital (o esclavos, en una economía esclavista). Pero el retorno de capital siempre tiende hacia la uniformidad y cualquier desvío de la uniformidad se debe a inversiones especialmente inteligentes y visionarias (en caso de beneficios) o especialmente incompetentes (pérdidas). La tesis de Seligman implicaría falsamente que los tipos de retorno aumentan en proporción a la cantidad invertida.
Otra teoría sostiene que la capacidad de pago es proporcional a la “plusvalía de productor” de un individuo, es decir, su “renta económica” o la cantidad de sus ingresos por encima del pago necesario para continuar con la producción. Las consecuencias de la fiscalidad sobre la renta inmobiliaria ya se han señalado. Los “pagos necesarios” al trabajo son claramente imposibles de establecer: si las autoridades fiscales preguntaran a alguien cuál es su salario “mínimo”, ¿por qué no iban a decir que cualquier cantidad por encima de su salario actual les haría jubilarse o cambiarse de trabajo? ¿Quién puede decir otra cosa? Además, si pudiera determinarse, esta “plusvalía” difícilmente sería un indicador de la capacidad de pago. Una estrella del cine puede tener prácticamente una plusvalía nula, pues otro estudio puede querer ofrecer prácticamente lo mismo que gana ahora a cambio de sus servicios, mientras que un peón discapacitado puede tener una “plusvalía” mucho mayor porque nadie más quiere contratarle. Generalmente en una economía avanzada hay poca “plusvalía” de este tipo, pues la competencia en el mercado hará aparecer trabajos y usos alternativos cercanos al valor del producto marginal descontado del factor en su uso presente. Por tanto, sería imposible gravar ninguna “plusvalía” del trabajo, ya que sería rara la existencia de una plusvalía medible, imposible de determinar y, en todo caso, sin criterio alguno sobre la capacidad de pago[218].
(b) La justicia del criterio
La idea extremadamente popular de la capacidad de pago fue santificada por Adam Smith en su más importante axioma sobre los impuestos y ha sido aceptado ciegamente desde entonces. Aunque se ha criticado mucho su consecuente vaguedad, casi nadie ha criticado el principio básico, a pesar de que nadie lo ha justificado en realidad con argumentos sólidos. El propio Smith no da ningún razonamiento que apoye este supuesto principio y pocos más lo han hecho desde entonces. Due, en su texto sobre finanzas públicas, simplemente lo acepta porque la mayoría de la gente cree en él, ignorando así la posibilidad de cualquier análisis lógico de los principios éticos[219].
El único intento sustancial de dar alguna justificación racional al “principio de capacidad de pago” reside en una comparación forzada de los pagos fiscales con las donaciones voluntarias a organizaciones de caridad. Así, Groves escribe: “Cientos de organizaciones comunes (cajas de comunidad, Cruz Roja, etc.) esperan que la gente contribuya de acuerdo con sus posibilidades. El gobierno es una de esas organizaciones comunes, encargada de servir a los ciudadanos en su conjunto”[220]. Pocas veces se han juntado tantas mentiras en dos frases. En primer lugar, el gobierno no es una organización común similar a una caja de comunidad. Nadie puede darse de baja de este. Nadie, bajo pena de prisión, puede llegar a la conclusión de que esta “organización de caridad” no está realizando adecuadamente su trabajo y dejar de aportar su “contribución”, nadie puede sencillamente perder interés y abandonarlo. Si, como veremos más adelante, el Estado no puede describirse como un negocio que se dedique a vender servicios en el mercado, es sin duda ridículo equipararlo a una organización de caridad. El gobierno es la misma negación de la caridad, pues caridad es exclusivamente una donación gratuita, un acto voluntario y no obligado por parte del donante. La palabra “esperan” de la frase de Groves induce a error. A nadie se la obliga a donar nada a una organización de caridad en la que no esté interesado o de la que piense que no realiza correctamente su trabajo.
El contraste es aun mayor en una frase de Hunter y Allen:
Las contribuciones que se esperan para sostener a la iglesia o las cajas de comunidad, no se basan en los beneficios que los miembros individuales reciben de la organización, sino en su capacidad para contribuir[221].
Pero esto es praxeológicamente inválido. La razón por la que alguien contribuye voluntariamente a la caridad es precisamente el beneficio que obtiene de esta. Beneficio que debe considerarse solo en un sentido subjetivo. No puede medirse. La realidad de una ganancia o beneficio subjetivo de un acto puede deducirse del hecho de que este se realizara. Si una persona realiza un intercambio, cabe deducir que se ha beneficiado (al menos ex ante). Análogamente, si un persona realiza una donación unilateral, cabe decir que se ha beneficiado (ex ante) de ello. Si no se beneficiase, no habría hecho la donación. Esta es otra indicación de que la praxeología no supone la existencia de un homo economicus pues el beneficio de una acción puede provenir bien de un bien o servicio recibido directamente a cambio o simplemente del conocimiento de que alguien va a beneficiarse de un regalo. Las donaciones a instituciones de caridad, por tanto, se hacen precisamente basándose en el beneficio de donante, no en su “capacidad de pago”.
Además, si comparamos la fiscalidad con el mercado, no encontramos ninguna base para adoptar el principio de la “capacidad de pago”. Por el contrario, el precio de mercado (considerado generalmente como el precio justo) es casi siempre uniforme o tendente a la uniformidad. Los precios de mercado tienden a seguir la regla del precio único en todo el mercado. Todos pagan el mismo precio por un bien, independientemente de cuánto dinero tengan o su “capacidad de pago”. De hecho, si prevaleciera en el mercado el principio de “capacidad de pago”, no habría forma de adquirir riqueza, pues todos tendrían que pagar por un producto en proporción al dinero que posean. Los ingresos monetarios se igualarían aproximadamente y, en la práctica, no habría razón alguna para ganar dinero, pues el poder de una unidad monetaria nunca sería definitivo, sino que caería para cada hombre en proporción a la cantidad de dinero que ganara. Una persona con menos dinero sencillamente encontraría que el poder de compra de una unidad de su dinero aumentaría proporcionalmente. Por tanto, salvo que las artimañas y el mercado negro pudieran eludir las regulaciones, establecer el principio de “capacidad de pago” en los precios destrozaría completamente el mercado. La demolición del mercado y la economía monetaria hundiría a la sociedad en niveles de vida primitivos y, por consiguiente, eliminaría a buena parte de la población mundial actual, que puede mantener una vida de subsistencia o superior gracias a la existencia del mercado desarrollado moderno.
Aun más, debería quedar claro que establecer iguales ingresos y riqueza para todos (por ejemplo, gravando a todos por encima de cierto grado de ingresos y riqueza y subsidiando a quienes estén por debajo de este) tendría el mismo efecto, pues no habría razón para que alguien trabajara a cambio de dinero. Quienes disfruten trabajando, lo harán solo “por jugar”, es decir, sin obtener dinero a cambio. Por tanto, forzar la igualdad de ingresos y riqueza retrotraería la economía a la barbarie.
Si los impuestos siguieran el patrón de precios del mercado, gravarían a todos por igual (no proporcionalmente). Como veremos luego, la imposición por igual difiere en aspectos críticos de la fijación de precios del mercado, pero es una aproximación mucho mayor a este que la fiscalidad por “capacidad de pago”.
Finalmente, el principio de “capacidad de pago” significa precisamente que se penaliza a los capaces, es decir a los más capaces de servir a las necesidades de su prójimo. Penalizar la capacidad en la producción y los servicios disminuye la oferta del servicio (en proporción al alcance de dicha capacidad). El resultado sería empobrecimiento, no solo de los capaces, sino también del resto de la sociedad, que se beneficia de sus servicios.
En resumen, el principio de “capacidad de pago” no puede sencillamente asumirse: si se emplea, debe justificarse con un argumento lógico y los economistas no lo han hecho hasta ahora. En lugar de ser una regla de justicia evidente, el principio de “capacidad de pago” parece más el principio del salteador de caminos de llevarse de donde haya más[222].
Otro criterio que se ha intentado para una fiscalidad justa ha sido sujeto de una floreciente investigación durante muchas décadas, aunque actualmente no está decididamente de moda. Las muchas variaciones del criterio del “sacrificio” se asemejan a la versión subjetiva del principio de “capacidad de pago”. Todos se basan en tres premisas generales: (a) que la utilidad de una unidad monetaria para un individuo disminuye a medida que se incrementa su existencia de dinero; (b) que estas utilidades pueden compararse interpersonalmente y por tanto pueden sumarse, restarse, etc.; y (c) que todos tienen el mismo plan de utilidad del dinero. La primera premisa es válida (pero solo en su sentido ordinal), pero la segunda y la tercera no tienen sentido. La utilidad marginal del dinero disminuye, pero es imposible comparar las utilidades de una persona con las de otra y no digamos creer que las valoraciones de todos son idénticas. Las utilidades no son cantidades, sino órdenes de preferencias subjetivos. Cualquier principio de distribución de las cargas fiscales que se base en estos supuestos debe, por tanto, considerarse falso. Por suerte, esta realidad se ha generalizado actualmente en la doctrina económica[223].
La teoría de la utilidad y el “sacrificio” se ha empleado generalmente para justificar la fiscalidad progresiva, aunque a veces también se ha usado para la proporcional. En breve, se supone que un dólar “significa menos” o vale menos en utilidad a un “hombre rico” que a uno “pobre” (¿”rico” o “pobre” en ingresos o riqueza?) y por tanto el pago de un dólar por parte de un hombre rico impone un sacrificio subjetivo menor a este que a un pobre. Por tanto, los ricos deben pagar a tipos impositivos mayores. Muchas teorías sobre “capacidad de pago” son realmente teorías invertidas del sacrificio, pues se basan en la fórmula de la capacidad para sacrificarse.
Como lo principal de la teoría del sacrificio (la comparación interpersonal de utilidades) está hoy día generalmente descartado, no vamos a ocupar mucho tiempo examinando en detalle toda esta teoría[224]. Sin embargo, varios aspectos de esta teoría son interesantes. La teoría del sacrificio se divide en dos ramas: (1) el principio de igual sacrificio y (2) el principio de mínimo sacrificio. El primero establece que cada uno debería sacrificarse por igual en el pago de impuestos; el segundo, que la sociedad en su conjunto debería sacrificar la menor cantidad posible. Ambas versiones abandonan completamente la idea del gobierno como suministrador de beneficios y tratan a este y a la fiscalidad simplemente como cargas, sacrificios que deben soportarse de la mejor manera posible. Aquí tenemos un curioso principio de justicia, basado en ajustar el dolor. Otra vez nos enfrentamos con ese pons asinorum que desafía todo intento por establecer cánones de justicia en la fiscalidad, el problema de la misma justicia de la fiscalidad. Quien propugne la teoría del sacrificio, al abandonar realísticamente suposiciones no probadas sobre los beneficios de la fiscalidad, debe afrontar y después hundirse con la pregunta: si los impuestos son dolorosos, ¿por qué hay que soportarlos?
La teoría del igual sacrificio pide que se imponga el mismo daño a todos. Como criterio de justicia, es tan insostenible como pedir una igual esclavitud. Sin embargo, un aspecto interesante de esta teoría es que no implica necesariamente una fiscalidad progresiva sobre la renta. Pues aunque implique que a los ricos se les gravará más que a los pobres, no dice necesariamente que los primeros deban ser gravados más de lo que corresponde proporcionalmente. En realidad ¡ni siquiera establece que todos se vean gravados proporcionalmente! En resumen, el principio de igual sacrificio puede exigir que a alguien que gane $10,000 se le haga pagar más que a quien gane $1,000, pero no necesariamente que tenga que pagar un mayor porcentaje, ni siquiera en la misma proporción. Dependiendo de las formas de las distintas “curvas de utilidad”, el principio de igual sacrificio bien puede implicar una fiscalidad regresiva bajo la cual un hombre más rico puede pagar más en cantidad, pero menos proporcionalmente (por ejemplo, el hombre que ganaba $10,000 pagaría $500 y el que ganaba $1,000 pagaría $200). Cuanto más rápidamente decline la utilidad del dinero, más probable es que la curva del igual sacrificio tienda a la progresividad. Una curva de utilidad del dinero que descienda lentamente llevaría a una fiscalidad regresiva. La discusión acerca de la rapidez con que descienden las curvas no tiene sentido porque, como hemos visto, la teoría es completamente insostenible. Pero de lo que se trata es de que incluso con sus propios postulados, la teoría del igual sacrificio no puede justificar ni la fiscalidad progresiva ni la proporcional[225].
La teoría del mínimo sacrificio se confunde a menudo con la del igual sacrificio. Ambas se basan en las mismas falsas premisas, pero la teoría del mínimo sacrificio conlleva una fiscalidad progresiva muy drástica. Supongamos, por ejemplo, que Jones gana $50,000 y Smith $30,000. El principio de mínimo sacrificio social, basado en las tres premisas indicadas antes implica que $1.00 tomado a Jones supone menos sacrificio que $1.00 tomado a Smith; por tanto, si el gobierno necesita $1.00 lo tomará de Jones. Pero supongamos que el gobierno necesita $2.00: el segundo dólar impondrá menos sacrificio en Jones que el primer dólar tomado a Smith, pues a Jones le queda más dinero que a Smith y, por tanto, sacrifica menos. Esto continuaría hasta que a Jones le quede menos dinero que a Smith. Si el gobierno necesitara $20,000 en impuestos, el principio de mínimo sacrificio aconseja tomar íntegramente este dinero de Jones y nada de Smith. En otras palabras, defiende apropiarse de todos los mayores ingresos hasta que se cubran las necesidades gubernamentales[226].
El principio de mínimo sacrificio depende en buena parte, como la teoría de igual sacrificio, del insostenible punto de vista de que la curva de utilidad del dinero de cada uno es básicamente idéntica. Ambas se basan asimismo en otra falacia, que ahora vamos a refutar: que el “sacrificio” es simplemente el reverso de la utilidad del dinero. Porque el sacrificio subjetivo en los impuestos puede no ser simplemente el coste de oportunidad previsto para el dinero pagado, también puede incrementarse por la indignación moral debido al procedimiento fiscal. Así, Jones puede sentirse tan indignado moralmente por el procedimiento precedente que su sacrificio subjetivo marginal se convierte de inmediato en muy grande, mucho “mayor” que el de Smith, si aceptamos por un momento que ambos sean comparables. Una vez que vemos que el sacrificio subjetivo no va necesariamente unido a la utilidad del dinero, podemos extender aun más el principio. Consideremos, por ejemplo, un anarquista que se opone radicalmente a todos los impuestos. Supongamos que su sacrificio subjetivo en el pago de cualquier impuesto es tan grande como para ser prácticamente infinito. En ese caso, el principio de mínimo sacrificio tendría que eximir fiscalmente al anarquista, mientras que el principio de igual sacrificio solo podría gravarle en una cantidad infinitesimal. Luego, en la práctica, el principio de sacrificio tendría que hacer una excepción fiscal con el anarquista. Además, ¿cómo puede el gobierno determinar el sacrificio subjetivo del individuo? ¿Preguntándole? En ese caso, ¿cuánta gente evitará proclamar la enormidad de su sacrificio, escapando así completamente del pago?
De forma similar, si dos individuos subjetivamente disfrutan de forma diferente de ingresos monetarios idénticos, el principio del mínimo sacrificio requeriría que el hombre más feliz tendría que pagar menos porque hace un mayor sacrificio en caso de un impuesto igual. ¿Quién sugeriría unos mayores impuestos a los infelices o los ascéticos? ¿Y quién se privaría de proclamar en voz alta el enorme placer que él obtiene por sus ingresos?
Es curioso que el principio del mínimo sacrificio aconseje lo contrario que la teoría de la capacidad de pago, que, particularmente en su variante del “estado de bienestar”, defiende un impuesto especial a la felicidad y un impuesto menor en caso de infelicidad. Si prevaleciera el último principio, la gente se apresuraría a proclamar su infelicidad y su profundo ascetismo.
Es evidente que quienes propugnan las teorías de la capacidad de pago y el sacrificio han fracasado en completamente en establecerlas como criterios para una fiscalidad justa. Estas teorías asimismo cometen un error aun más grave. Pues la teoría del sacrificio explícitamente y la de la capacidad de pago implícitamente, fijan los supuestos criterios de acción en términos de sacrificios y cargas[227]. Se asume que el Estado es una carga para la sociedad y la cuestión se convierte en cómo distribuir justamente esta carga. Pero el hombre está constantemente esforzándose por sacrificar tan poco como pueda por los beneficios que recibe por sus acciones. Aun así, aquí vemos una teoría que habla solo en términos de sacrificio y carga y propugna cierta distribución sin demostrar a los contribuyentes que se benefician más de lo que entregan a cambio. Como los teóricos no lo demuestran, solo pueden hacer su apelación en términos de sacrificios (un procedimiento que es praxeológicamente inválido). Como la gente siempre trata de obtener beneficios netos de una acción, esto implica que una discusión en términos de sacrificio o carga no puede establecer un criterio racional para la acción humana. Para ser praxeológicamente válido, un criterio debe demostrar un beneficio neto. Por supuesto es cierto que los defensores de la teoría del sacrificio son mucho más realistas que los de la teoría del beneficio (que comentaremos a continuación), al considerar al Estado una carga neta para la sociedad en lugar de un beneficio neto, pero esto no llega a demostrar la justicia del principio del sacrificio en la fiscalidad. Muy al contrario.
El principio del beneficio difiere radicalmente de los dos criterios previos sobre fiscalidad. Pues los principios de sacrificio y de la capacidad de pago derivan completamente de los principios de la acción y los criterios aceptados de justicia en el mercado. En el mercado la gente actúa libremente de la forma en que cree que obtendrá beneficios netos. El resultado de estas acciones es el sistema de intercambio monetario, con su inexorable tendencia hacia los precios uniformes y la asignación de factores productivos para satisfacer las demandas más urgentes de todos los consumidores. Aun así, el criterio usado al juzgar la fiscalidad difiere completamente de los que se aplican a las demás acciones del mercado. De repente, se olvidan la libre elección y la uniformidad en los precios y la discusión se centra en términos como sacrificio, carga, etc. Si los impuestos son solo una carga, no sorprende que deba ejercerse la coerción para mantenerlos. Por el contrario, el principio del beneficio es un intento de establecer impuestos sobre una base similar a los precios del mercado, es decir, el impuesto se recauda de acuerdo con el beneficio recibido por el individuo. Es un intento de alcanzar el objetivo de un impuesto neutral, que mantenga al sistema económico aproximadamente igual que en el libre mercado. Es un intento de alcanzar la coherencia praxeológica estableciendo un criterio de pago basándose en el beneficio más que en el sacrificio.
La gran diferencia entre el beneficio y otros principios no se apreció en un primer momento, a causa de la confusión de Adam Smith respecto de la capacidad de pago y el beneficio. En la cita que trascribimos más arriba, Smith deducía que todos se benefician del Estado en proporción a sus ingresos y que esos ingresos establecen su capacidad de pago. Por tanto, un impuesto sobre su capacidad de pago simplemente será un quid pro quo a cambio de los beneficios conferidos por el Estado. Algunos autores han sostenido que la gente se beneficia del gobierno en proporción a sus rentas, otros, que se benefician en proporción incremental a sus rentas, justificando así el impuesto progresivo sobre la renta. Pero toda esta aplicación de teoría del beneficio no tiene sentido. ¿Cómo van los ricos a obtener un mayor beneficio proporcional o incluso mayor que proporcional del gobierno que los pobres? Solo podrían hacerlo si el gobierno fuera responsable de esa riqueza concediendo un privilegio especial, como un subsidio, una concesión de monopolio, etc. En caso contrario, ¿cómo se benefician los ricos? ¿De los gastos del “bienestar” y otras redistribuciones, que toman el dinero de los ricos y se lo dan a los funcionarios y a los pobres? Sin duda, no. ¿Por la protección policial? Pero si son precisamente los ricos los que pueden permitirse pagar su propia protección y quienes consecuentemente menos beneficio obtienen respecto de los pobres. La teoría del beneficio sostiene que los ricos se benefician más de la protección porque sus propiedades son más valiosas, pero el coste de la protección puede tener poca relación con el valor de la propiedad. Como cuesta menos proteger una caja de seguridad que contenga 100 millones de dólares que guardar 100 acres de tierra que valgan $10 por acre, el terrateniente pobre recibe un beneficio mucho mayor de la protección del Estado que el propietario de bienes muebles. Tampoco sería relevante decir que A gana más dinero que B porque A recibe un mayor beneficio de la “sociedad” y debería por tanto pagar más en impuestos. En primer lugar, todos participan en la sociedad. El hecho de que A gane más que B significa precisamente que los servicios de A son individualmente más importantes para los demás. Por tanto, como A y B se benefician de forma similar por la existencia de la sociedad, el argumento contrario es mucho más apropiado: la diferencia entre ellos se debe a la superior productividad de A y no en absoluto a la “sociedad”. En segundo lugar, la sociedad no es en absoluto el Estado y las posibles reclamaciones del Estado deben validarse independientemente.
Así que no la fiscalidad proporcional ni la progresiva sobre la renta pueden basarse en los principios del beneficio. De hecho, la realidad es la opuesta. Si todos tuvieran que pagar de acuerdo con el beneficio recibido, claramente (a) los receptores de los beneficios de las “prestaciones sociales” soportarían todos los costes de estos: los pobres tendrían que pagar sus propios subsidios (incluyendo, claro, el coste extra de pagar a los funcionarios por hacer las transferencias); (b) quienes adquieran cualquier servicio gubernamental serían los únicos pagadores, por lo que estos servicios no podrían financiarse con un fondo basado en un impuesto general y (c) para protección policial, un hombre rico pagaría menos que un hombre pobre, y esto en términos absolutos. Además, los terratenientes pagarían más que los propietarios de bienes intangibles y los débiles y enfermos, que claramente se benefician más de la protección policial que los fuertes, tendrían que pagar más impuestos que estos últimos.
Se aprecia de inmediato por qué se ha abandonado prácticamente el principio de beneficio en los últimos años. Porque es evidente que si (a) los receptores de las prestaciones sociales y (b) los receptores de otros privilegios especiales, como las concesiones de monopolios, tuvieran que pagar de acuerdo con el beneficio recibido, no tendría mucho sentido ninguna de ambas formas de gasto del gobierno. Y si fueran a pagar una cantidad igual al beneficio recibido y no solo proporcionalmente (tendría que ser así, pues no habría nadie más a quien pudiera dirigirse el Estado para recaudar fondos), el receptor de la subvención no solo no ganaría nada, sino que tendría que pagar los costes de la burocracia asociada a la gestión y transferencia. El establecimiento del principio de beneficio generaría por tanto un sistema de laissez-faire, con un gobierno estrictamente limitado a ofrecer un servicio de defensa. Y los impuestos para este servicio de defensa gravarían más a los pobres y débiles que a los ricos y fuertes.
A primera vista, el creyente en el libre mercado, el que busca un impuesto neutral, tendería a alegrarse. Parecería que el principio del beneficio es la respuesta a su búsqueda. Y este principio está realmente más cerca de los principios del mercado que los previamente expuestos. Aun así, si proseguimos con nuestro análisis, apreciaremos que el principio del beneficio sigue lejos de la neutralidad en el mercado. En el mercado, la gente no paga de acuerdo con el beneficio individual recibido: pagan un precio uniforme, un precio que induce al comprador marginal a participar en el comercio. El más codicioso no paga un precio mayor que el menos codicioso: el adicto al ajedrez y el jugador indiferente pagan el mismo precio por el mismo juego de piezas y el entusiasta de la ópera y el novato pagan el mismo precio por el mismo billete. Los pobres y los débiles pueden ser quienes quieran más protección, pero, contrariamente al principio de beneficio, no pagarían más en el mercado.
Hay defectos aun más graves en el principio del beneficio. Porque los intercambios del mercado (a) demuestran que hay beneficio y (b) solo establecen el hecho del beneficio sin medirlo. La única razón por la que sabemos que A y B se benefician de un intercambio es que los realizan voluntariamente. Así es como el mercado demuestra que hay beneficio. Pero cuando se recaudan los impuestos, el pago es obligatorio y por tanto no puede demostrarse que haya beneficio. En realidad, la existencia de coacción permite presumir lo contrario e implica que el impuesto no es un beneficio, sino una carga. Si realmente fuera beneficioso, no sería necesaria la coacción.
En segundo lugar, el beneficio de un intercambio nunca puede medirse o compararse entre dos personas. La “plusvalía del consumidor” derivada de un intercambio es puramente subjetiva, no mensurable y no comparable científicamente. Por tanto, nunca sabemos qué beneficios genera, así que no hay manera de asignar impuestos de acuerdo con ellos.
En tercer lugar, en el mercado todos obtienen un beneficio neto de un intercambio. El beneficio de una persona no es igual a su coste, sino mayor. Por tanto, gravar más allá del supuesto beneficio violaría completamente los principios del mercado.
Por fin, si cada persona se viera gravada de acuerdo con el beneficio que recibe del gobierno, es obvio que, como el funcionariado recibe todos sus ingresos de esta fuente, tendría, al igual que otros receptores de subsidios y privilegios, que verse obligado a devolver todo su salario al gobierno. Los funcionarios tendrían que trabajar sin paga.
Hemos visto que el principio del beneficio prescindiría de todos los gastos de subvenciones de cualquier tipo. Los servicios del gobierno deberían venderse directamente a los compradores, pero en ese caso, no habría espacio para la propiedad pública, pues lo característico de las empresas públicas es que se realizan a partir de fondos recaudados fiscalmente. Los partidarios del principio del beneficio habitualmente consideran a los servicios policiales y judiciales como intrínsecamente generales y no especializados, por lo que deben pagarse con fondos fiscales y no con los de los usuarios individuales. Sin embargo, como hemos visto, esta suposición es incorrecta: estos servicios pueden ofrecerse en el mercado igual que cualquier otro. Por tanto, aun sin contar con las demás deficiencias del principio del beneficio, este no establecería ninguna justificación en absoluto de los impuestos, pues todos los servicios podrían ofrecerse a los beneficiarios directamente en el mercado.
Es evidente que, mientras que el principio del beneficio intenta cumplir con el criterio de mercado de limitar el pago únicamente a los beneficiarios, debe considerarse como fracasado: no puede servir como criterio para un impuesto neutral o cualquier otro tipo de fiscalidad.
La igualdad fiscal tiene muchas más cosas que elogiar que cualquiera de los principios anteriores, ninguno de los cuales puede emplearse como canon de la fiscalidad. La “igualdad fiscal” significa exactamente eso: un impuesto uniforme a cada miembro de la sociedad. También se le denomina impuesto de capitación, capitación o impuesto por cabeza. (Históricamente existía como un impuesto uniforme por el voto, que es como ha permanecido en varios estados de los Estados Unidos). Cada persona pagaría el mismo impuesto anual al fisco. El impuesto fijo sería particularmente apropiado en una democracia, con su énfasis en la igualdad ante la ley, igualdad de derechos y ausencia de discriminación y privilegios especiales. Incluiría el principio: “Un voto, un impuesto”. Solo se aplicaría, apropiadamente, a los servicios de protección del gobierno, pues este está obligado a defender a todos por igual. Por tanto, puede parecer justo que a cambio cada persona se vea gravada por igual. El principio de igualdad eliminaría, como el principio del beneficio, toda acción gubernamental excepto la defensa, pues todos los demás gastos establecerían un privilegio especial o subsidio de algún tipo. Por fin, el impuesto fijo estaría mucho más cerca de ser neutral que cualquier otro de los considerados, pues intentaría establecer un “precio” igual por servicios igualmente prestados.
Una escuela de pensamiento niega estas conclusiones y afirma que un impuesto proporcional estaría más cerca de ser neutral que un impuesto fijo. Los defensores de esta teoría apuntan que un impuesto fijo altera los patrones de distribución de ingresos. Así, si A gana 1,500 onzas de oro al año, B gana 200 onzas y C gana 50 onzas y cada uno paga 10 onzas en impuestos, se altera la proporción relativa de ingresos netos después de impuestos y se altera en el sentido de una mayor desigualdad. Un impuesto proporcional de un porcentaje fijo a los tres mantendría constante la distribución de ingresos y por tanto sería neutral en relación con el mercado.
Esta tesis considera erróneamente todo el problema de la neutralidad fiscal. El objeto de esta búsqueda no es mantener la distribución de ingresos igual que si no se hubiera gravado fiscalmente. El objeto es afectar a la “distribución” de ingresos y todos los demás aspectos de la economía de la misma forma que si el impuesto fuera realmente un precio del libre mercado. Y este es un criterio muy diferente. Ningún precio de mercado mantiene la “distribución” relativa de ingresos igual que estaba previamente. Si el mercado realmente se comportara de esta manera, ganar dinero no supondría ninguna mejora, porque la gente tendría que pagar proporcionalmente precios más altos por los bienes, de acuerdo con su nivel de ganancias. El mercado tiende a la uniformidad en los precios y por tanto hacia iguales precios por iguales servicios. Por tanto, los impuestos fijos estarían mucho más cerca de la neutralidad y constituirían algo más cercano a un sistema de mercado.
Sin embargo, el criterio del impuesto fijo tiene muchos defectos graves, incluso como aproximación a un impuesto neutral. En primer lugar, el criterio del mercado de igual precio por igual servicio plantea el problema: ¿Qué es un “igual servicio”? El servicio de protección policial es de mucha mayor magnitud en un área urbana criminal que en un lugar rural apartado. Ese servicio vale mucho más en donde se producen crímenes y por tanto el precio a pagar tendería a ser superior en un área con gran delincuencia que en una pacífica y tranquila. Es muy posible que, el libre mercado puro, los servicios policiales y judiciales se vendieran igual que los seguros, con cada miembro pagando primas periódicas a cambio de beneficiarse de la protección cuando se necesite. Es obvio que un individuo con mayor riesgo (como quien vive en un área con crímenes) tendería a pagar una prima mayor que otro en un área distinta. Por tanto, para ser neutral el impuesto debería de variar de acuerdo con los costes y no ser uniforme[228]. Los impuestos fijos distorsionarían la asignación de recursos sociales en defensa. El impuesto estaría por debajo del precio de mercado en las áreas con crímenes y por encima en las pacíficas y habría por tanto una escasez de protección policial en la áreas peligrosas y un exceso en las demás.
Otro defecto grave en el principio del impuesto fijo es el mismo que hemos advertido en el principio más general de la uniformidad: ningún funcionario puede pagar impuestos. Es imposible un “impuesto fijo” a un funcionario o político, porque es consumidor de impuestos y no contribuyente. Aun cuando se eliminaran todos los demás subsidios, el empleado público sigue siendo un obstáculo para un impuesto igual. Como hemos visto el “pago de impuestos” de los funcionarios es simplemente un dispositivo contable sin sentido.
Estos defectos en el impuesto fijo no hacen ocuparnos del último canon remanente sobre los impuestos: el principio del coste. El principio del coste se aplicaría como acabamos de explicar, con el gobierno fijando el impuesto de acuerdo con los costes, igual que las primas de las compañías de seguros[229]. El principio del coste constituiría la mayor aproximación posible a la neutralidad fiscal. Aun así, incluso el principio del coste tiene defectos inevitables que acaban por dejar de considerarlo como tal. En primer lugar, aunque los costes de los factores no específicos podrían estimarse a partir del conocimiento del mercado, el Estado no podría hacerlo con los costes de los específicos. La imposibilidad de calcular los costes específicos deriva del hecho de que los productos de las empresas que se financian vía impuestos no tienen un precio real de mercado, por lo que sus costes se desconocen. En consecuencia, el principio del coste no puede ponerse adecuadamente en práctica. El principio del coste se ve además viciado por el hecho de que un monopolio obligatorio (como la protección del Estado) tendrá inevitablemente mayores costes y dará un servicio de peor calidad que las empresas de defensa en libre competencia en el mercado y así el principio del coste no ofrecería una guía para un impuesto neutral.
Hay un último defecto común tanto a las teorías del impuesto fijo como a la del coste. En ninguno de ambos casos se demuestra el beneficio para el contribuyente. Aunque se supone alegremente que el contribuyente se beneficia del servicio, igual que en el mercado, hemos visto que no puede realizarse esta suposición, que el uso de la coerción presume precisamente lo contrario para muchos contribuyentes. El mercado requiere un precio uniforme o la cobertura exacta de los costes, porque el comprador adquiere voluntariamente el producto con la expectativa de beneficiarse. Por el contrario, el Estado obligaría a pagar el impuesto aun cuando este no estuviera queriendo pagar el coste de este u otro sistema de defensa. Por tanto, el principio del coste no puede ofrecer una vía hacia la neutralidad fiscal.
Un eslogan popular entre muchos economistas “de derechas” es que la fiscalidad debe ser “solo para rentas públicas” y no para propósitos sociales generales. Directamente se ve que es simple y palpablemente absurdo, pues todos los impuestos se recaudan como rentas públicas. ¿Cómo se puede calificar a la fiscalidad, salvo como apropiación de fondos privados por el Estado para sus propios fines? Así que algunos autores modifican el eslogan para decir: La fiscalidad debe limitarse a los ingresos esenciales para los servicios sociales. Pero ¿qué son servicios sociales? Para algunos, cualquier tipo concebible de gasto gubernamental resulta ser un “servicio social”. Si el Estado le quita a A y le da a B, C puede aplaudir el acto como “servicio social” porque le disgusta algo del primero y le gusta algo del segundo. Si, por el contrario, el “servicio social” se ve limitado por la “regla de la unanimidad” para aplicarlo solo a esas actividades que sirven a algunos individuos sin hacer que paguen otros, entonces la fórmula de la “fiscalidad solo para rentas públicas” es simplemente un término ambiguo para los principios del beneficio o del coste.
Así que hemos analizado todos los supuestos cánones de justicia fiscal. Nuestras conclusiones son dos: (1) que la economía no puede asumir ningún principio de fiscalidad justa y que nadie ha establecido ninguno de esos principios con éxito y (2) que el impuesto neutral, que parece a muchos un ideal válido, resulta ser conceptualmente imposible de alcanzar. Los economistas deben, por tanto, abandonar su inútil búsqueda de un impuesto justo o neutral.
Hay quien puede preguntar: ¿Por qué querría alguien buscar un impuesto neutral? ¿Por qué considerar a la neutralidad como un ideal? La respuesta es que todos los servicios, todas las actividades puede proveerse solo de dos maneras: por la libertad o por la coerción. La primera manera es la del mercado, la segunda, la del Estado. Si todos los servicios se organizaran en el mercado, el resultado sería un sistema puro de libre mercado; si todos los organizara el Estado, el resultado sería el socialismo (ver más adelante). Por tanto, todo el que no sea un socialista total debe conceder algún espacio a la actividad de mercado y, una vez que lo hace, debe justificar sus limitaciones a la libertad basándose en algún principio. En una sociedad donde la mayoría de las actividades se organizan en el mercado, los defensores de la actividad del Estado deben justificar la limitaciones a lo que conceden que es la esfera del mercado. Luego el uso de la neutralidad es un punto de referencia para responder a la pregunta: ¿Por qué queremos que intervenga el Estado y altere las condiciones del mercado en este caso? Si los precios del mercado son uniformes, ¿por qué no deberían serlo los impuestos?
Pero si en definitiva la fiscalidad neutral es imposible, quedan dos opciones lógicas para los defensores de la fiscalidad neutral: o abandonar el objetivo de la neutralidad o abandonar la propia fiscalidad.
Unos pocos autores, preocupados por la obligatoriedad necesaria para la existencia de la fiscalidad, han defendido que los gobiernos se financien, no mediante impuestos, sino mediante alguna forma de contribución voluntaria. Esa contribución voluntaria podría tener distintas fórmulas. Una fue el método con que contaba la antigua ciudad-estado de Hamburgo y otras comunidades: donaciones voluntarias al gobierno. El presidente William F. Warren de la Universidad de Boston, en su ensayo Tax Exemption the Road to Tax Abolition [La exención de impuestos: el camino para su abolición] describía su experiencia en una de esas comunidades:
Durante cinco años el autor tuvo la fortuna de residir en una de estas comunidades. Aunque parezca increíble para los creyentes en la necesidad de obligar legalmente al pago de impuestos mediante penas y sanciones, fue durante ese tiempo (…) su propio asesor y su propio recaudador. Junto a los demás ciudadanos se le intimaba, sin amenazas a hacer esa contribución a las cargas públicas como le pareciera justo y equitativo. La cantidad, que el funcionario no fijaba y que solo el autor conocía, se le pedía que la depositara con sus propias manos en un gran cofre público y al hacerlo su nombre se marcaba en la lista de contribuyentes. (…) Cada ciudadano sentía un noble orgullo por esa inmunidad ante asesores entrometidos y rudos recaudadores. Cada llamada anual de las autoridades de esa comunidad se satisfacía íntegramente[230].
Sin embargo, el método de las donaciones presenta algunas dificultades serias. En particular, mantiene esa distancia entre pago y recepción del servicio que constituye uno de los grandes defectos del sistema fiscal. Bajo la fiscalidad, el pago se separa de la recepción del servicio, en marcado contraste con el mercado, en el que el pago y el servicio son correlativos. El método de la donación voluntaria perpetúa esta distancia. Como consecuencia, A, B y C siguen recibiendo el servicio de defensa del gobierno aunque no hayan pagado este y solo D y E contribuyeran. Es verdad que es el sistema de caridad voluntaria del mercado. Pero la caridad va de los más ricos y capaces a los menos: no constituye un método eficiente para organizar la venta general de un servicio. Automóviles, ropa, etc. se venden en el mercado basándose en un precio uniforme y no se dan indiscriminadamente a algunos basándose en donaciones recibidas de otros. Bajo el sistema de donaciones, la gente tenderá a demandar muchos más servicios de defensa de los que desean pagar y los contribuyentes voluntarios, al no obtener una remuneración directa por su dinero, tenderán a reducir sus pagos. En resumen, cuando se otorgan servicios (como la defensa) a la gente independientemente del pago, tenderá a haber una demanda excesiva del servicio y una oferta insuficiente de fondos para sostenerlo.
Por tanto, cuando los defensores de la fiscalidad defienden que sociedad voluntaria nunca podría financiar eficientemente los servicios de defensa porque la gente evitaría pagar, tienen razón, siempre que sus estructuras se apliquen al método de financiación por donaciones. Sin embargo, el método de las donaciones no llega a cubrir todos los métodos de financiación de mercado libre puro.
Un paso en la dirección de una mayor eficiencia sería que la agencia de defensa cobre un precio fijo en lugar de aceptar cantidades distintas que pueden fluctuar de muy grandes a muy pequeñas, y aun así continuar dando servicio de defensa indiscriminadamente. Por supuesto, la agencia no rechazaría donaciones para fines generales o para asegurar el suministro de defensa a la gente pobre. Pero cobraría algún precio mínimo de acuerdo con el coste de su servicio. Un método así es impuesto del voto, ahora conocido como impuesto per cápita[231]. Este no es realmente un “impuesto” en absoluto: es solo un precio cobrado por participar en la organización del Estado[232]. Solo quienes voten voluntariamente a cargos del Estado, es decir, quienes participen en la maquinaria del Estado, se ven obligados a pagar el impuesto. Si todos los ingresos del Estado derivaran de los impuestos del voto, este no sería, por tanto, un sistema de impuestos, sino más bien contribuciones voluntarias en pago del derecho a participar en la maquinaria del Estado. El impuesto del voto sería una mejora sobre el de donaciones, porque cobraría una cantidad fija o mínima.
A la propuesta de financiar todos los ingresos del gobierno mediante impuestos al voto se ha objetado que prácticamente nadie votaría en esas condiciones. Quizá sea una predicción correcta, pero curiosamente los críticos de este impuesto no avanzan en sus análisis más allá de este punto. Está claro que esto revela algo muy importante acerca de la naturaleza del proceso de votación. Votar es una actividad altamente marginal porque (a) el votante no obtiene beneficios directos de su acto de votar y (b) el poder alícuota sobre la decisión final es tan pequeño que abstención no supondría ninguna diferencia apreciable en el resultado final. En resumen, al contrario que todas la demás cosas que puede elegir hacer un hombre, en las votaciones políticas no tiene prácticamente poder sobre el resultado y este le supondría en todo caso una pequeña diferencia directa para él. No sorprende que bastante más de la mitad de los potenciales votantes de Estados Unidos rehúse persistentemente tomar parte en la votación anual de noviembre. Esto explica asimismo un fenómeno misterioso de la vida política estadounidense, la continua exhortación de los políticos de todos los partidos para que la gente vote: “No nos importa cómo vote, pero vote”, es un eslogan político habitual[233]. Por sí mismo, tiene poco sentido, pues uno pensaría que al menos alguno de los partidos vería ventajas en una baja participación electoral. Pero tiene bastante sentido cuando nos damos cuenta del enorme deseo de los políticos de todos los partidos de que parezca que la gente les ha dado un “mandato” en la elección, que todos los lemas políticos acerca de “representar al pueblo”, etc., son verdad.
La razón de la relativa trivialidad del voto es de nuevo la distinción entre voto y pago, por un lado y el beneficio por otro. El impuesto al voto genera el mismo problema. El votante, pagando o no un impuesto al voto, no recibe más beneficio en protección que el abstencionista. Consecuentemente, la gente rechazará en masa votar bajo un sistema de impuesto al voto y todos demandarán el uso de recursos de defensa artificialmente gratuitos.
Tanto el método de financiación voluntario del gobierno mediante la donación como mediante el impuesto al voto deben, por tanto, descartarse como ineficientes. Se ha propuesto un tercer método, que como mejor puede llamarse es con el paradójico nombre de fiscalidad voluntaria. El plan se desarrolla como sigue: Cada terreno, como ahora, está gobernado por un Estado monopolístico. Los dirigentes del Estado se elegirían por votación democrática como ahora. El Estado establecería un precio fijo o tal vez una serie de precios de coste para servicios de protección y se dejaría a cada individuo la elección voluntaria sobre si pagarlo o no. Si paga el precio, recibe el beneficio del servicio gubernamental de defensa, si no, queda sin protección[234]. Los principales “fiscalistas voluntarios” han sido Auberon Herbert, su socio, J. Greevz Fisher y (a veces) Gustave de Molinari. La misma posición se encuentra anteriormente, mucho menos desarrollada, en las primeras ediciones de la Social Statics [Estáticas sociales] de Herbert Spencer, particularmente en su capítulo sobre el “Derecho a ignorar al Estado”, y en la obra de Thoreau, Essay on Civil Disobedience [Desobediencia civil][235].
El método de la fiscalidad voluntaria mantiene un sistema voluntario, es (o parece ser) neutral respecto del mercado y elimina la disyuntiva pago-beneficio. Y aun así esta propuesta tiene muchos defectos importantes. El mayor es la inconsistencia. Porque los fiscalistas voluntarios intentan establecer un sistema en que nadie se vea obligado que no sea a su vez un invasor de la persona o propiedades de otros. De ahí su completa eliminación de la fiscalidad. Pero aunque eliminen la obligación de apuntarse al monopolio de defensa del gobierno, siguen manteniendo ese monopolio. Así que tienen que afrontar el problema: ¿Usarían la fuerza para obligar a gente a no usar una empresa de defensa en libre competencia dentro de la misma área geográfica? Los fiscalistas voluntarios no han intentado resolver este problema, más bien han sostenido tenazmente que nadie establecería una empresa competidora de defensa dentro de los límites territoriales de un Estado. Y aun así, si la gente es libre de pagar “impuestos” o no, es obvio que algunos simplemente rechazan pagar cualquier protección. Insatisfechos con la calidad de la defensa que reciben del gobierno o con el precio que deben pagar, elegirían formar una empresa de defensa o “gobierno” que compitiera dentro del área y la contratarían. El sistema de fiscalidad voluntaria es por tanto, imposible de alcanzar porque estaría en un equilibrio inestable. Si el gobierno eligiera ilegalizar todas las empresas competidoras de defensa, ya no funcionaría como la sociedad voluntaria que imaginaban sus proponentes. No forzaría el pago de impuestos, pero diría a los ciudadanos: “Sois libres de aceptar y pagar nuestra protección o de absteneros, pero no sois libres de contratar la defensa a una empresa competidora”. Esto no es un mercado libre, es un monopolio obligatorio, una vez más una concesión del Estado de un privilegio monopolístico para sí mismo. Un monopolio así sería mucho menos eficiente que sistema de libre competencia, por lo que sus costes serían mayores y su servicio peor. Está claro que no sería neutral respecto del mercado.
Por otro lado, si el gobierno sí permitiera la libre competencia en el servicio de defensa, pronto dejaría de haber un gobierno central sobre el territorio. Las empresas de defensa, policiales y judiciales, competirían entre sí sin coacciones, de la misma manera que los productores de cualquier otro servicio en el mercado. Los precios serían menores, el servicio más eficiente. Y por primera y única vez, el sistema de defensa sería neutral en relación con el mercado. ¡Sería neutral porque sería una parte del propio mercado! Por fin el servicio de defensa sería totalmente comercializable. Nadie podría ya ser capaz de apuntar a un edificio o conjunto de edificios, a un uniforme o conjunto de uniformes, como representantes de “nuestro gobierno”.
Al tiempo que “el gobierno” cesaría de existir, no podría decirse lo mismo de una constitución o estado de derecho, que, en realidad, adoptaría en la sociedad libre una función mucho más importante que en el presente. Porque las empresas judiciales en libre competencia tendrían que guiarse por un cuerpo de leyes absolutas para permitirles distinguir objetivamente entre defensa e invasión. Esta ley, que incluiría desarrollos a partir del requerimiento básico de defender a la persona y la propiedad frente a actos de invasión, estaría codificada en el código civil básico. El fracaso en establecer ese código legal tendería a acabar con el libre mercado, pues así no se podría alcanzar adecuadamente la defensa contra la invasión. Por otro lado esos no resistentes neotolstoyanos que rechazan emplear violencia incluso para defenderse no se verían forzados a tener ninguna relación con esas empresas de defensa.
Por tanto, si un gobierno basado en la fiscalidad voluntaria permitiera la libre competencia, el resultado sería el sistema puro de libre mercado esbozado en el anterior capítulo 1. El anterior gobierno sería ahora simplemente un empresa de defensa competidora entre muchas otras del mercado. De hecho, estaría compitiendo con una gran desventaja al haber establecido el principio de “votación democrática”. Considerado como un fenómeno de mercado, la “votación democrática” (un voto por persona) es simplemente el método de la “cooperativa” de consumidores”. Se ha demostrado empíricamente una y otra vez que las cooperativas no pueden competir con las compañías por acciones, especialmente en igualdad ante la ley. No hay razón para creer que las cooperativas de defensa sean en modo alguno más eficientes. Por tanto, podemos esperar que la vieja cooperativa gubernamental se “marchite” por la pérdida de clientes en el mercado, mientras que las sociedades anónimas (corporaciones) de defensa serían la forma de mercado que prevaleciera[236].